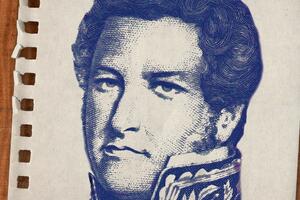Violencia machista, entre la ideología y la (i)responsabilidad política
El pasado mes de junio, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación emitió despacho favorable para el proyecto de ley, que corre bajo expediente Nº 228/25, presentado por la senadora Losada, entre otros, que pretende una modificación del Código Penal en lo referente a falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento, a fin de incorporar figuras agravadas en contextos de delitos de violencia de género, contra la integridad sexual o contra menores de edad.
Se trata de un proyecto de cariz meramente ideológico que atenta directamente contra la integridad de las mujeres menos favorecidas y en situaciones más vulnerables, es decir, la amplia mayoría de las mujeres de nuestro país. Pero más allá de cuestiones ideológicas, el proyecto presentado es una demostración incontestable de ignorancia en materia jurídica.
Nuestros representantes en el Poder Legislativo deberían conocer mejor que nadie de qué se trata el principio de generalidad de la ley, por el cual una norma jurídica debe ser abstracta y estar dirigida a todos los ciudadanos, aplicándose de manera general a todas las personas o situaciones que se encuentren en los supuestos establecidos en dicha ley, sin excepción ni discriminación. Este principio es importante porque garantiza la igualdad ante la ley, ni más ni menos.
La Ley N° 11.179, conocida como Código Penal de la Nación Argentina, contempla acabadamente las multas y penas “al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad” (artículo 245) y para “el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente” (artículo 275). Eso no es todo, porque nuestro Código Penal abunda en títulos referidos a la reparación de perjuicios y a delitos de la más diversa índole, lo que crea condiciones suficientes de seguridad para la defensa contra las supuestas falsas denuncias.
Es evidente que el temor de un individuo a resultar perjudicado por falsas denuncias vinculadas a violencia de género, integridad sexual o delitos contra menores de edad, habla mucho más de ese individuo que de la realidad, y se sustenta en sesgos ideológicos, prejuicios y —supongamos que— falta de información, porque no es un temor que le quite el sueño a la ciudadanía en general. Este es uno de esos casos en los que el humo no es proporcional al fuego, porque es un humo que ciertos medios, tradicionales y digitales, se han encargado de inventar y diseminar lo más posible, tal que el tufo alcance a quienes nunca verán, ni remotamente, nada parecido a un fuego, y es que se está intentando implantar la idea espuria de que estamos ante una epidemia de denuncias falsas.
Esto no es un fenómeno local, claramente. Hay una tautología machacona de ciertas falacias que vemos propagarse con idéntica virulencia en todos los países con representación en la internacional libertaria, que es como le dicen a la ultraderecha fascista de toda la vida, aggiornata ahora de liberalismo económico.
Estas fuerzas vienen trabajando duro en los últimos años para instalar, en el discurso público y en las redes —sirviéndose de sesgos o el uso político o mediático de algún caso aislado para construir una regla general— la creencia de que la mayoría de las denuncias por violencia contra mujeres son falsas y que las mismas han devenido en una herramienta que usan las mujeres para “arruinarle la vida” a los hombres. La complejidad de la carga simbólica, en sus dimensiones histórica, política y psicológica, de este tipo de afirmaciones merece un análisis en sí misma, pero ¿hay datos oficiales que sostengan semejante hipótesis?
Los datos de Argentina
En Argentina, el panorama estadístico y los registros públicos disponibles muestran una realidad muy distinta, una que coincide con la experiencia de casi la mitad de las mujeres —estamos hablando de prácticamente un cuarto de la población total del país—: La violencia contra las mujeres es un fenómeno extendido y transversal a cualquier situación socioeconómica, y las denuncias son, por decirlo de alguna manera, anecdóticas en comparación. Las bases de datos oficiales no aportan respaldo alguno a la tesis de una “avalancha” de denuncias falsas.
La Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, impulsada por el extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad junto con organismos técnicos especializados, entrevistó a 12.152 mujeres en 12 provincias (durante diversos momentos de 2020 y 2021) arrojó un dato contundente: cerca del 45% de las mujeres que estuvieron o están en pareja declaró haber sufrido algún tipo de violencia en el ámbito doméstico a lo largo de su vida (violencia psicológica, física, económica o sexual).
Según datos del mismo informe, disponible en el sitio del Ministerio de Justicia de la Nación, solo el 21% de las mujeres que reportaron haber vivido situaciones de violencia formalizó una denuncia, mientras que la gran mayoría (77%) nunca ha denunciado. Este patrón de alta prevalencia de violencia contra las mujeres, que no condice con el bajo número de denuncias registradas, es crucial para entender que la realidad empírica es diametralmente opuesta a la idea de que se radican muchas denuncias falsas, porque, para empezar, ni siquiera se hacen las denuncias que corresponden.
En el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), el INDEC tabuló los registros administrativos y de asistencia remitidos por diversos organismos públicos (salud, justicia, seguridad, áreas de la mujer) entre 2013 y 2018, periodo en el que se alcanzaron 576.360 intervenciones (teniendo en cuenta que una misma mujer puede generar más de un registro por distintas gestiones). El RUCVM ha sido útil para caracterizar los diversos tipos de casos que se presentan y para visibilizar una situación de infradenuncia.
El peor indicador posible de la situación de las mujeres en Argentina surge de los registros judiciales de femicidios, que es como se tipifica el asesinato de mujeres por razones de género. Este es el concepto que más cuesta hacer entender, porque remite a una condición estructural de marginación, subordinación y desigualdad de la mujer frente al hombre fuertemente interiorizada por toda la sociedad.
El Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 220 femicidios directos sólo durante 2024. Sus bases de datos muestran que el número de asesinatos por razones de género se vio incrementado durante los años 2020 y 2021, coincidentes con el contexto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Del análisis de los datos abiertos de la Corte Suprema, surge también que el número de femicidios tiene una prevalencia mayor los días domingos, respecto de los restantes días de la semana, así como los meses de enero y febrero, coincidentes con el periodo de verano/vacaciones, de lo cual se deduce que los momentos de convivencia familiar más intensiva incrementan el riesgo de violencia y muerte para las mujeres.
Pese a todo, se echa en falta la existencia de algún registro oficial que recoja los femicidios en grado de tentativa. Es decir, aquellos intentos de femicidio en los que la víctima haya salvado la vida, pudiendo haber padecido o no lesiones de diversa gravedad. Al no existir cifras oficiales, se han consultado datos de observatorios de la sociedad civil, que estiman que por cada femicidio consumado se cometen, al menos, 1,8 intentos.
Lamentablemente, las bases de datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) no recogen si existe o no relación entre víctima y victimario en homicidios dolosos en grado de tentativa, ni en ningún otro tipo de delito contra las personas de los que se encuentran tipificados.
En los registros de la línea 137, disponibles en el portal de datos públicos en formatos abiertos Datos Argentina, sí se encuentran campos referentes a la existencia o no de relación entre víctima y victimario, y cuál es la naturaleza de esta. Los datos surgen tanto de llamados como de intervenciones domiciliarias para casos de violencia sexual y violencia familiar en general, no sólo violencia de género.
El Poder Judicial argentino, a través de sus múltiples instancias y organismos, ha desarrollado una serie de guías y protocolos de actuación, como los publicados por el Ministerio Público Fiscal, bajo una misma premisa: la exigencia de investigar todas las denuncias de violencia y la necesidad de hacerlo desde una perspectiva de género, es decir, teniendo en cuenta la asimetría de poder inmanente a las relaciones entre hombres y mujeres. Contamos con un marco jurídico que se ha desarrollado sobre la base de la obligación de protección de las víctimas y las buenas prácticas procesales, por lo que se disponen diligencias específicas para el abordaje de denuncias por violencia sexual y de género, en función de que estos hechos, a menudo, no dejan evidencia objetiva inmediata ni cuentan con testigos.
Se impone, en este punto, efectuar una distinción técnica para diferenciar entre “falsa denuncia” —que implica probar que no ocurrió el hecho o que fue fabricado deliberadamente— y casos que no prosperan por falta de evidencia, pruebas insuficientes, reticencia de la víctima, o cualquier otra dificultad legal. Que un caso quede inconcluso o no juzgado no prueba que la denuncia era falsa, solo que no pudo ser demostrado con todas las garantías que la ley prevé.
Por si fuera poco, el proyecto Nº 228/25 también crea sospechas sobre denuncias por delitos de violencia y contra la integridad sexual de menores de edad, cuando, según UNICEF, el 40% de las niñas en América Latina sufre algún tipo de violencia antes de cumplir 18 años.
El Análisis de Situación de la Niñez y la Adolescencia en Argentina (SITAN) de UNICEF, publicado en julio de 2025, revela que el “57,8% de víctimas de violencia sexual atendidas son menores de edad, predominando las niñas (77%). En el 73% de los casos el agresor es el padre, y el 37% de los abusos ocurren en el hogar. En 2023, al menos 305 NNyA (niños, niñas y adolescentes) fueron víctimas de explotación sexual, de los cuales 73 recibieron apoyo del Programa Nacional de Rescate”.
Por eso, el esfuerzo por instalar en el discurso público, político y mediático el uso de denuncias falsas con fines ilegítimos es, cuanto menos, irresponsable y malicioso. Las instituciones y organismos oficiales de Argentina tienen evidencias más que suficientes de subregistro de denuncias, basadas en la cantidad de intervenciones por parte de distintas entidades que nunca llegan a materializarse como denuncia —siempre que se traten de acciones dependientes de instancia privada, según el artículo 72 del Código Penal—, a lo que es imperativo sumar la cantidad de femicidios directos e indirectos que engrosan el número de expedientes judiciales cada año.
Cuando se proponen reformas legislativas que apuntan a endurecer penas por denuncias falsas en contextos de delitos por violencia de género, contra la integridad sexual o contra menores de edad, las propias instancias técnicas y judiciales advierten sobre el riesgo de desalentar aún más la denuncia y así contribuir a aumentar la desprotección de víctimas reales. Justamente estas formas de violencia, que el humo ideológico intenta invisibilizar, son parte del fuego más inconcebible y torticero que nos quema como sociedad.