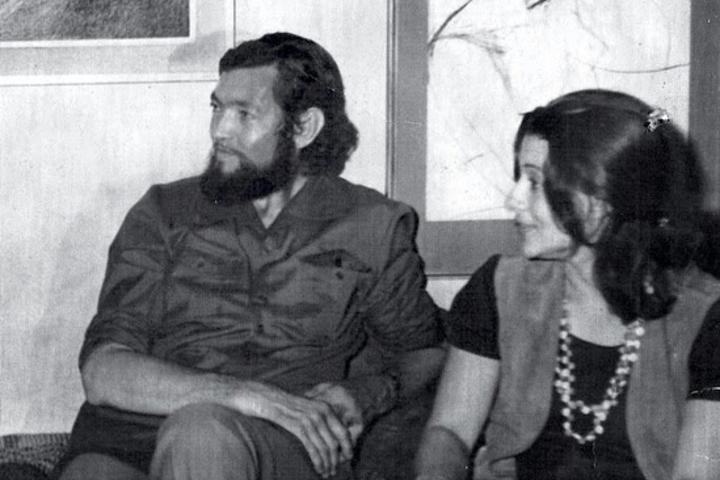Cortázar: la creación como goce y aventura
Por Graciela Maturo *
El mundo era tan solo una música viva / Arturo Marasso
Se dejó caer de espaldas entre las piedras calientes, resistió sus aristas y sus lomos encendidos, y miró verticalmente al cielo. Esta frase del cuento La isla a mediodía, que se refiere al personaje Marini, azafate o steward de un avión, , puede introducirnos en el mundo de Julio Cortázar, ese argentino al que le tocó nacer y morir en Europa, aunque siempre estuvo mirando hacia sus compatriotas, su lengua, su país conflictivo y amado. El cuento, riguroso y espléndido, expone en apretada síntesis simbólica la aventura del hombre que ansía pasar al otro lado, descubrir – como en otro cuento, Axolótl - lo que está detrás del vidrio de la pecera, encontrarse, en suma, con su ser esencial, inmanente o trascendente. Marini entrevé en su vuelo de cada semana la isla griega, que en la escritura de Cortázar evoca mucho más que la luz mediterránea, o junto con ella, la espiritualidad helénica, el mito, la significación profunda del arte, la reconciliación vida-muerte. Cae el avión y Marini acude a salvar al hombre visualizado como habitante o náufrago: en el momento de la muerte se funde con él, atraviesa el vidrio. La isla se convierte en encuentro de lo dividido y disperso, transmitido por la plenitud de la imagen.
Cortázar cultivó durante toda su vida ese modo de penetración de la realidad subjetivo-objetiva, indagación de niveles insospechados del existir que se manifiestan en momentos privilegiados o en conductas insólitas. La poesía y su defensa fue el eje de su obra, a pesar de que ésta no culmina quizás en el poema sino en las expresiones de la narrativa y el ensayo. Supo ofrecer el lado fulgurante de sus experiencias vitales y también su comentario crítico, agudamente dirigido hacia su propia creación y el mundo que lo rodeaba. Autoexiliado desde el 51, por una intransigencia política que luego superó y criticó, intuyó y anunció vivamente los cambios culturales de la civilización post-industrial, y el lugar cada vez más agónico del pensamiento y el arte en un siglo cargado de tensiones y novedades.
Rayuela fue un espejo de su vivir poético, su búsqueda filosófica y su consecuente aceptación de un desafío histórico. Acaso sea ésta la raíz de su posterior definición política, a través de la cual intentó - en decisión éticamente respetable- completar su destino contemplativo e incorporarse a un campo en el que fue siempre marginal y poco comprendido.
Infatigable lector de los poetas y filósofos órficos, de Plotino, Virgilio, Garcilaso, Rimbaud, así como de Nietzsche, la fenomenología existencial, el surrealismo, el socialismo, la ciencia nueva y la poesía del tango, Cortázar - cuya profesionalidad pasó de la docencia a la traducción- fue traductor de Giono, Keats y Poe, y descubridor -para el mundillo intelectual- de figuras tan valiosas como Marechal y Lezama Lima.
Julio Cortázar es un artista nato dotado a la vez de extraordinaria sensibilidad y una poco común acuidad crítica. Visualizaba el tiempo como la acción constante de un geómetra que despliega figuras no siempre inteligibles. Tras esa posible inteligibilidad se lanzaba, edificando ficciones que eran quasi trabajos de investigación. Tocado por una gran piedad hacia lo humano, cultivó al mismo tiempo una épica de lo mínimo que se abre en figuras cómicas sin perder por ello su intensidad y hondura trágica. Por ejemplo, - en Rayuela- llega a simbolizar la aventura del hombre sujeta a riesgos impredecibles, en el paso ridículo ejercido sobre un tablón entre dos ventanas. De modo análogo, en su cuento La autopista del Sur, el enorme embotellamiento de los automóviles que vuelven a París desde Marsella se transforma en alegoría de un conjunto de vidas que se intersectan fugazmente durante un tiempo-espacio no mensurable. Sus autonautas de la cosmopista juegan siempre en un nivel inmediato y en otro más significativo, provisto por la abstracción simbolizante. El suyo es un trato con el absurdo que tiende con fuerza hacia una profundización de lo irracional de la existencia.
Pneuma y no logos, tal es la apuesta del creador, plenamente manifiesta en Rayuela; dicho en otros términos, se trata de la petición de un logos pleno, no solamente intelectual sino intuitivo, afectivo, perceptivo e imaginario. Es lo que la española María Zambrano llamó la Razón Poética, que halla en Cortázar a uno de sus máximos defensores.
Bucea en el campo de la expresión, al que considera siempre precario e insuficiente, un camino de conocimiento, una aproximación filosófica al Ser, no entendiendo a éste como imagen prefigurada sino como Realidad (con mayúsculas) en el sentido dado a esta expresión por Virginia Woolf, que no designa sólo la cotidiana realidad aceptada sino un trasfondo incondicionado que se revela en epifanía. La vida está hecha de trozos neutros, pero es también una sucesión de epifanías. La verticalidad irrumpe en la vida del artista contemplativo e ilumina instancias aparentemente no- significantes.
Macedonio Fernández, uno de sus maestros, decía que había dos caminos para asediar el sentido de la realidad: la poética y la humorística, ambas análogamente desestabilizadoras. Para abrir nuevas sendas se hace necesario reconstruir lo estatuido y cristalizado por las rutinas de la habitualidad. Cortázar conoce ese vaivén de lo trascendental a lo cotidiano, que es propio de la atención poética, y ello explica también la comicidad de muchos de sus textos.
Hay cierta desmesura en toda la obra cortazariana, una aspiración a la hiper-literatura, el disparate, la rebelión, no entendida sólo como rebelión social sino más al fondo, como la entendió Lautréamont, en el sentido de búsqueda esencial. Es en él un tono latente y continuado, que a veces dibuja el horizonte de una mutación ontológica impensable.
Es posible entrever ciertos ejes en esa labor polimórfica. Así por ejemplo vemos que trabaja,- tanto en la poesía como en el cuento y la novela, géneros en él absolutamente poéticos- hacia una continua conjugación de opuestos, descubriendo la significación de lo aparentemente insignificante, y deslizando claves para el remoto lector. Construye puentes, pasajes, ritos para colmar de inteligencia subjetiva la aparente estabilidad del mundo objetivo. Entiende la creación del arte como acción espiritual y autocreación, la cual justificaría el título del libro que le dedicamos en el 68: Julio Cortázar y el hombre nuevo (libro que ha dado lugar, en el 2014, a Cortázar: razón y revelación).
Consciente del poder revelatorio de la imaginación, Julio construye desde los comienzos de su obra juegos, figuras y alegorías para ordenar de algún modo su mundo interior. Tiene como marco el orden cósmico, que para el joven discípulo de Marasso mostraba su esencia musical y rítmica, aunque Cortázar no lo piensa totalmente en términos clásicos: también asimila el principio de incertidumbre puesto en juego por la física del siglo XX.
Repitió y extendió un verso del maestro: El mundo era tan sólo una música viva. Sobre ese orden musical, sólo a veces accesible, se recorta la vida humana, caída y contingente. Vivimos recayendo, dice con ironía. Por eso - como intenté mostrarlo- puede hablarse de cierto perfil clásico-romántico-surrealista de Cortázar, que no le ha impedido constituirse en un creador de vanguardia. Es que ciertos aspectos de las vanguardias apuntan a la constitufión de un nuevo clasicismo.
Una manera de abarcar la variedad de la obra de Cortázar es proponer una figura simbólica que lo exprese. Por mi parte la encuentro en el mito de Orfeo. El pastor tracio, como lo llamó Garcilaso, modelo occidental del poeta iniciado, es el sabio, el músico, el curador, el que viaja a los infiernos o país de los muertos., el que trae – anticipando el Cristianismo – el mensaje de la Resurrección. La figura de Orfeo subyace como una presencia oculta o manifiesta en los poemas iniciales de su libro Presencia (1939) que toman la forma del soneto. El mismo personaje, bajo la denominación de El Citarista, cierra el drama poético Los Reyes., que muestra el triunfo de los reyes de Occidente, representantes de la razón y del progreso, sobre Minotauro, amado por Ariadna. El monstruo de belfos rumorosos será seguido por la danzarina y los poetas. Recordemos que Minotaure fue una de las célebres revistas del Surrealismo europeo, publicada en 1933 (el año en que subía Hitler al poder, tampco ha de olvidarse).
En su novela Los Premios , publicada en 1961, vuelve a aparecer Orfeo en la figura de Persio. Orfeo-Persio-Cortázar se instala sobre la popa del barco que conduce a los “argonautas”, y abre su diálogo con lo absoluto . Su cuento o nouvelle El Perseguidor, ofrecido a Charlie Parker, es la historia de un intérprete de jazz. (Johnny-Julio- Orfeo), quien es un experimentador del tiempo y la eternidad: percibe la compresión de ciertos lapsos, la elasticidad del instante, la irrupción de la verticalidad. Johnny ensaya solos de jazz como Julio construye largas tiradas en prosa o verso que dibujan su propia forma abriéndose en derivaciones imprevisibles. Johnny alcanza una plenitud no acorde con su condición de artista marginal; pero el loco místico tiene su contraparte crítica en Bruno, que es otro espejo de Julio.
Por su parte Oliveira, el protagonista de esa escritura desatada - en el decir cervantino - que es Rayuela, es el intelectual tensionado por su vocación de intranauta, que se desdobla a su turno en Traveler, su doble rioplatense, y Morelli, doble eminentemente literario,.
En la serie interminable de desdoblamientos que espejan la vida interior de Cortázar, Oliveira es un Orfeo desterrado del Olimpo y de su patria lejana, dubitativo entre el lado de acá y el lado de allá, entre la cibernética que se abre paso en el horizonte europeo y las mancias, todavía vigentes en la otra parte del mundo. El hacedor de alegorías contrapone el Club de la Serpiente a la Maga, una Nadja surrealista, encarnación de la poesía y de la vida.
Los cuentos de Cortázar son muy variados, unas veces poemáticos, asentados en la creación de una atmósfera o el despliegue de una sola imagen, otras sorprendentemente desplegados en la perfección de una trama. Su cuento Reunión remite a un cuento de Ernesto Guevara Lynch que a su vez remite a un cuento de Jack London. Le divierten al autor esas analogías, encuentros y remisiones. Explora el azar, las coincidencias significativas que deslumbraron a Jung y a André Breton; se inquieta al constatar que las anguilas dan la vuelta al mundo siempre en el mismo tiempo, por idéntica ruta , como lo expone su libro Prosa del observatorio.
Intenta, en algunos de sus relatos, la vía teatral, -y también intentó algunas obras del género, aunque no considero que sean las mejores, exceptuando a Los Reyes que es un poema escénico- dentro del viejo y siempre nuevo tema del Gran Teatro del Mundo. (El hombre es el actor, pero no el autor del libro). Le gustan a Cortázar las máscaras, transparentes o distorsionantes, con que juegan los hombres y mujeres en la vida diaria. Ama hacer ingresar en el juego al espectador, como puede verse en su cuento Instrucciones para John Howell.
La recuperación de sus trabajos críticos otrora dispersos en revistas - de muchos de los cuales hice copia, a pedido de Cortázar, para una editora de Brasil - nos devuelve su texto Teoría del Túnel, reflexión sobre el arte y la filosofía, de los años 40. Eran años próximos a su instalación en Mendoza. Se observa en estas páginas el temprano impacto surrealista en el escritor, y su temple existencialista, ético, trágico, que da un sentido muy profundo a sus juegos. Se puede jugar por entretenimiento o diversión, pero es posible el juego significativo, el juego de implicancia existencial y religiosa. En el Gran Juego, como lo llamó René Daumal, el hombre, que es a un tiempo actor y espectador, pero no plenamente autor, inscribe su propia jugada, acción de riesgo personal. Nosotros no escribimos el libreto, decía Marechal, admirado tempranamente por Julio.
Cambiar la vida, como lo proponía su maestro Arthur Rimbaud, es para Cortázar inexorablemente previo a cambiar el mundo, como lo quiso Marx, y es también, en definitiva, un modo de empezar a cambiar el mundo.
Me detengo en su cuento brevísimo, Descripción de un combate, estratégicamente colocado como pórtico de su libro Último Round. Es otra de sus alegorías, que se refiere a la lucha desigual del poeta, el hombre despierto, el perseguidor, con su innominado contrincante, no nombrado en el cuento. Curiosamente el agonista recibe el nombre de Juan Yepes que remite al lector al místico-poeta San Juan de la Cruz. El cuento, extremadamente parco y concentrado, describe con científica neutralidad los golpes recibidos por Yepes hasta su exterminio. Nada agrega, nada explica el autor, pero nos permite visualizar su propia lucha, la lucha de un hombre ético con los poderes próximos y alejados. Aunque muchos de sus personajes son de corte autobiográfico, como vengo diciendo, puede verse una nítida construcción de su autobiografía en su libro Un tal Lucas. Relatado con humor, pone ante nuestros ojos, en tercera persona, a un héroe quijotesco, tragicómico, empeñado en un enfrentamiento aparentemente estéril con un mundo duro y cruel; lucha contra la hidra de mil cabezas.
Se ha reprochado a los surrealistas (por Sartre, Camus, etc) su presunta indiferencia ética, proclamada en el Primer Manifiesto. No es ahora el caso de abrir esta discusión, pero puede decirse que Cortázar es a la vez un super- realista y un existencialista, que recogió pasada la mitad de su vida la lección del compromiso político, y fue capaz de una profunda autocrítica hacia el individualismo juvenil.
Capturar el lenguaje argentino en su mejor versión lo preocupaba en sus últimos tiempos.. Lejos de la vulgaridad pero también del engolamiento, instaló su prosa en los cauces coloquiales del idioma argentino que se ha venido enriqueciendo desde Sarmiento y Mansilla -en Rayuela inscribe también una frase de Eugenio Cambaceres- hasta Filloy, Arlt, Marechal y Borges. (Pedía a sus amigos que le escribieran, y a veces consultaba sobre el uso de alguna palabra o giro de su tiempo, los años 40, temeroso de incurrir en anacronismos insalvables).
Sus cuentos hacen hablar, con tierna ironía, a las madres, las tías, los jóvenes, los maestros de su adolescencia. De todos modos, su posición como narrador no es la del realista obsesionado por atrapar la tranche de vie, ni la del sociólogo que anota diferencias. Se reserva el lenguaje del poeta y lo encauza, más aún que en la forma del poema, en las largas tiradas de su prosa novelística, libremente construida, donde aborda toda clase de lenguajes inventados: destruye y recrea a las palabras llamándolas perras, traidoras, insuficientes.
En los cuentos es mucho más sobrio y mesurado. Tiene del cuento la idea de una esfericidad que responde siempre a una imagen, un núcleo generativo que no admite dispersiones. Abordaba con evidente fruición el juego estético, pero como buen jugador conocía el riesgo del juego, que es un modo de desafío a lo absoluto.
Creó libros-juegos, collages, almanaques, almacenes de citas y variedades con reminiscencia de bestiarios y circos, pastiches, parodias. Se adelantó creativamente a la oleada de la deconstrucción, inspirándose en las propias fuentes nietzscheanas que nutrieron a ese momento filosófico y literario pero manteniendo con él una distancia: Cortázar deconstruye creando y por lo tanto continuamente reconstruye, instaura sentido, avanza su conquista poética de lo real.
Pienso que no se ha atendido suficientemente a la figura de Cortázar como intelectual completo y refinado, que une a su condición de artista genuino una incesante formación filosófica y crítica. Su obra es un contrapunto de mito y razón que sin conducir a forzadas resoluciones se ofrece al lector como aventura compartida; alcanza a transfigurar la dramática condición humana en el permanente goce que es en definitiva la fiesta del arte. Como decía su admirado John Keats, a thing of beauty is a joy for ever. El arte, camino de una transformación ontológica, alcanza a ser él mismo, en ocasiones, el ámbito privilegiado de esa transformación.
* Escritora, estudiosa de las letras, catedrática universitaria. Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones (CONICET) y autora de Julio Cortázar Razón y Revelación (Biblos)