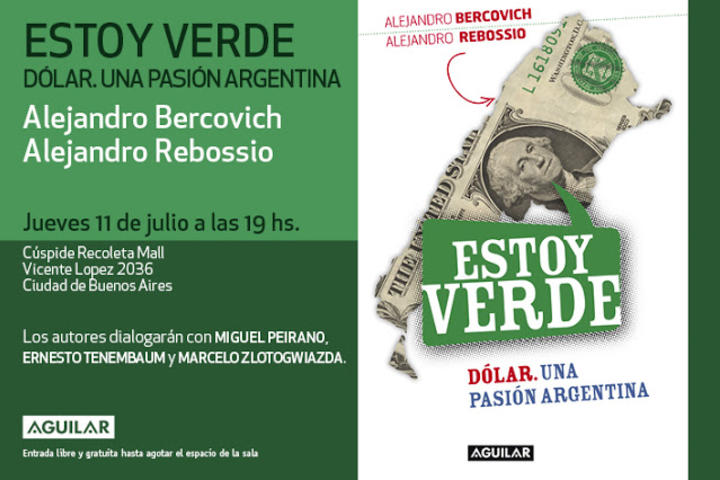La pasión argentina por el dólar
Por Nicolás Bondarovsky
APU: ¿Por qué un libro sobre el dólar?
Alejandro Bercovich: En realidad, es una historia que siempre está presente en muchos de los libros de historia económica en Argentina. Nosotros queremos abordar desde un punto de vista menos técnico y más vinculado a la vida cotidiana. Tratando de hacer una crónica de estos dos años que vivimos de vuelta bajo control de cambios. De hecho, hace poco se cumplió un año de la resolución del Banco Central que prohibió la compra de dólares para atesoramiento.
La resolución le pone el moño, pero la restricción a la compra de dólares venía desde antes, hablo de los primeros requisitos de ajustes para que no se pudiera comprar dólares libremente hasta 10 mil dólares por mes como pasaba antes, sin dar ninguna explicación. El libro es para todos y no requiere de reconocimiento económico previo y bucea en las causas de esta pasión argentina. Algunos rasgos son por el hecho que en la Argentina circulan más dólares per cápita que en otros países del mundo. Son unos 1300 dólares por habitante, según el informe del Tesoro de Estados Unidos. Otro rasgo saliente de la Argentina es que las casas se compran en dólares, algo que tampoco ocurre en ningún otro lugar del mundo. Según encuestas económicas que se hacen en la Argentina, es el país donde la gente más chequea cuánto vale el dólar, independientemente de que pueda comprarlo o no.
APU: Los diarios económicos y sus distintas cuentas en las redes sociales hablan constantemente del dólar, su cotización...
AB: Sí, por eso digo que no tiene que ver con los medios, sino con una cultura muy instalada en la Argentina y que el gobierno -el año pasado- intentó empezar a revertir con esa campaña a que vendan los dólares los funcionarios. Como no funcionó, terminó saliendo el tema del CEDIN, como sustituto para apalear los efectos negativos que tuvo el control de cambios sobre la actividad inmobiliaria, porque no se vendió ni se compró más ninguna casa.
APU: ¿Llegó a introducir lo del CEDIN en el libro?
AB: De hecho, el libro tiene un epílogo porque llega hasta abril de este año. El epílogo explica que el blanqueo de capitales y el CEDIN vino cerrar ése intento de pesificación y de alguna manera dar marcha atrás. En general, lo que encontramos también en el libro es que todas las experiencias que hubo en el control de cambios fueron largas. Cuando los economistas neoliberales u ortodoxos hablan del cepo al dólar, olvidan que el primer gobierno que hizo un control de cambio fue un gobierno conformado en los años 30 y a partir de ahí hubo muchos más. Fue difícil salir, en realidad se salió después de devaluaciones muy fuertes y al cabo de varios años.
APU: ¿Le encontró alguna explicación psicológica, sociológica, antropológica de la fiebre argentina por el dólar?
AB: Sí, hay explicaciones de todos ésos tipos y también económicas, por supuesto. Hay un capítulo entero donde planteamos el debate entre economistas y colegas de si es racional o si es una obsesión, si es un trastorno obsesivo compulsivo como dice Alfredo Zaiat y lo que encontramos es que hay de las dos cosas. Hay un reflejo racional por parte de quienes vieron que en todas las crisis argentinas el que tuvo dólares ganó, invariablemente.
En la crisis del 2001/2002 quienes habían sacado sus dólares del banco en el 2001 se salvó, porque al año siguiente un departamento de dos, incluso de tres ambientes valían u$s 12.000, departamentos que ahora valen u$s 100.000, ahí hubo un beneficio completo e insoslayable para quien apostó al dólar. En la mayoría de las crisis pasó lo mismo, por eso hablamos con un antropólogo muy piola que se llama Alejandro Grimson, que escribió mucho sobre la argentinidad, justamente.
Él decía que quizás se hubiese podido revertir este amor por el dólar si se hubiera mostrado que en los períodos en los que el dólar bajaba era una mala inversión y, sin embargo, en los períodos en que el dólar bajaba como en el 2003, 2006, el gobierno tenía que hacer al revés, sostenerlo, lo hacía comprando dólares para las reservas. En ese momento, nadie dijo que había que pesificar las transacciones inmobiliarias y mucha gente siguió comprando dólar aunque fuera a pérdida. Ahí ya no encontrás una explicación racional, era un fetiche.
Vemos que de nada sirve embanderarse en esto, sino que lo que hay que hacer es comprender el fenómeno. Otro de los datos históricos piolas es ¿cuál fue el primer aviso de una propiedad para la venta en dólares? Fue en el 75, unas mansiones en Acasuso, en San Isidro, que ofrecía la inmobiliaria Varela en el diario La Nación. En ese momento parecía una excentricidad, una chetada, al año siguiente eran todos en dólares.
APU: ¿Cree que después de escribir el libro, de investigar, de charlar con todas estas personas se puede revertir? ¿Es optimista o pesimista?
AB: Creo que se puede revertir y que hay que dar la pelea. No puede ser en absoluto positivo para un país que se hagan transacciones internas como compra y venta de casas en una moneda extranjera. No sólo por una cuestión de nacionalismo, sino porque demandás divisas para pagar importaciones y si mandás divisas para pagar remesas al exterior de las empresas multinacionales que están acá, también para pagar deuda, si además mandás divisas para hacer transacciones internas, agravás un problema que es crónico de la economía argentina, que es el cuello de botella externo: la falta de dólares.
APU: El gobierno intentó pesificar una sola parte como fue el mercado inmobiliario y no lo logró.
AB: No, por eso digo que vale la pelea igual, independientemente de que tenga final incierto, es un rasgo negativo de la economía y que sí se puede cambiar.
APU: Alguna anécdota de color que haya encontrado en la investigación.
AB: En el libro hay mucho de cómo se vive ahora en la Argentina de control de cambio y cómo cambió eso. Hay un capítulo de todas las avivadas que se te ocurran para hacerse de dólares a precios más bajos que el blue. Una es de diez amigos que no eran oligarcas ni mucho menos, sino un cadete, un estudiante, un empleado administrativo, un economista y otros profesionales, pero todos jóvenes que se juntaron y tenían como cuatro ó cinco tarjetas de crédito cada uno y se iban todos los fines de semana a Santiago de Chile y llevaban como 40 tarjetas entre todos. Iban al cajero, sacaban los dólares y traían los dólares, porque es legal traer hasta 10.000 cada uno y a veces también traían algún electrodoméstico que pagaban en la aduana. Todo legal, traían los dólares y los vendían en el blue. Haciendo eso, viajando una vez por mes cada uno, se hacían un sobresueldo más de lo que ganaban en sus laburos. Eso se cortó hace dos meses cuando le pusieron un tope de extracción en países limítrofes.
Así hay miles de rebusques contados y también fuimos a lugares donde los economistas no suelen meterse, como ser un cabaret, “Cocodrilo”. Nos pasamos una noche viendo cómo reaccionaban las mujeres cuando un espectador iba con dólares a ponerle en la ropa interior.