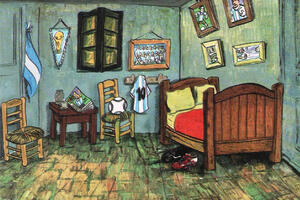"La primera resistencia salvó al peronismo, la segunda lo trajo de vuelta a Perón"
LA PACO URONDO: Hay críticas a la conducción que hacen militantes de aquellos años que tienen que ver, algunas, con el exilio y otras con el pase a la clandestinidad. ¿Qué evaluación hacés sobre esas decisiones y de las críticas que hoy se hacen de ellas?
RP: El pase a la clandestinidad se da en el 74 en una situación interna muy dura donde teníamos, por un lado, compañeros propios que venían empujando por más acción directa y que a su vez nos preguntaban: “Hasta cuándo vamos a seguir tolerando que nos sigan matando impunemente”. Nosotros –y no es nuevo; lo he dicho reiteradamente, individualmente y como organización- creo que fue un error el pase a la clandestinidad; creo que evitó vidas en ese momento –si no hubiéramos hecho esa maniobra hubiéramos perdido más compañeros en esa coyuntura- pero a largo plazo perjudicó, hizo más daño, vidas concretamente porque el desarraigo de los compañeros de sus estructuras, de su base natural terminó surtiendo un efecto absolutamente negativo. Este es un viejo planteo que venimos haciendo acerca del error que fue el pase a la clandestinidad. Más allá de las presiones por más acción directa que algunos compañeros, particularmente los más jóvenes, venían empujando y produjimos el desarraigo y el miedo –el miedo no, las presiones- respecto de hasta cuando nos íbamos a dejar matar impunemente.
El otro tema, respecto al exilio, es una discusión interna que se dio largamente. Ahí es otra la situación y creo que lo prueban los hechos. Lo que tengo escrito por ahí con nombre y apellido es que desde el golpe del 76 hasta el 10 de Diciembre del 83 cuando asume Alfonsín, hay 13 compañeros que ocuparon cargos en los niveles de conducción. De ellos, 10 están desaparecidos o muertos; solamente 3 quedamos de esa estructura como sobrevivientes. Eso es casi un 70% de los compañeros. Por suerte esa proporción no se dio en el resto de los niveles de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que el famoso tema del exilio dorado y demás lo prueban los números. De los exiliados dorados ocurre que hay diez sobre 13 que dieron su vida; nosotros entrábamos, salíamos, Campili es secuestrado en Río de Janeiro, los demás compañeros en el país, Barry en Montevideo, en la Argentina Pereyra Rossi, Yaguer, ya en los finales del proceso inclusive, más todos los que dieron su vida en los primeros años, Mendizabal, De Gregorio, el Negro Quieto unos meses anteriores. Lo que quiero significar con esto es que hay una proporción de compañeros caídos que da por tierra con ese tema. Ahora, si nos referimos al desarraigo de la organización yo creo que sí, que es cierto, no por el exilio sino por un problema de destrucción interna donde, si se quiere, está el viejo debate con Rodolfo Walsh. En ese sentido, lo que pienso es que, tanto Walsh como nosotros, dimos cuenta tarde de un problema de descentralización que había que dar que ya no se podía dar en 75/76/77 sino que era una política para mucho antes, 74, con la muerte de Perón prácticamente y ahí dejamos pasar el tiempo. Eso es un tema.
Un segundo tema es el social. 74/75 hay en la Argentina una situación ambigua. Es cierto, como dice Walsh que hay un fuerte retroceso en los sectores populares y eso pasa básicamente en el territorio con los militantes territoriales y ya había pasado, en una primera fase, con los militantes de la JUP en la universidad donde estos sectores retroceden. Pero ocurre que a nivel sindical no pasaba lo mismo. La lucha sindical en los años 74/75 y aún después del golpe, continuó con una fortaleza bastante significativa y nosotros, ideológica y políticamente, habíamos definido, allá por el 73/74 –y en eso consistía la transformación del peronismo- que los trabajadores tenían que pasar de ser columna vertebral a cabeza del movimiento y habíamos planteado una estrategia con planes concretos en todo el país acerca de dónde y con quiénes construir la fuerza principal y esta estaba identificada con estos sectores de los trabajadores, particularmente de las empresas o sectores más modernos de la producción que estaban ubicados en la zona del río Paraná un poco al norte de Rosario hasta La Plata, la precursora, las acerías y demás, en esos 350 km. en la costa del rió 40/50 km. el interior estaba el 80 % de la clase obrera argentina más un pequeño enclave en Córdoba. Esos eran los sectores en el cuales nosotros habíamos definido que íbamos a asentar nuestra construcción política y la sostuvimos y esa fue la diferencia del planteo que discutimos con Walsh, en todo caso la discusión era de que forma corregir ese planteo.
LA PACO URONDO: Bueno, veníamos hablando un poco sobre los sectores de los trabajadores que ustedes veían o por lo menos se respaldaban o se apoyaban para hacer su lectura o su armado. Sin embargo, había otros sectores del sindicalismo con el que las relaciones se daban con tensiones, incluso en forma enfrentamientos. ¿Cómo es esa contradicción entre los distintos sectores?
RP: Si, hay diferentes momentos. Hay una que se da todavía en los años 72/73 que es la disputa interna del movimiento donde hay una primera política…¡A ver! Vamos un paso más atrás. Yo creo que hay dos tipos de resistencia que son ambos necesarios y complementarios. Oponerlos me parece una locura porque debilita al movimiento popular y las perspectivas de liberación nacional.
Hay una primera resistencia que nace en el momento del golpe que tiene como sustento a los sectores más pobres del peronismo y a los trabajadores y los aparatos sindicales que están, de atrás, sosteniéndolos de alguna manera. Esa resistencia es el sindicalismo que se desarrolla hasta el 64. Las luchas sindicales que poco a poco van recuperando terreno porque con Frondizi recuperan algo de legalidad y, poco a poco, también se van metiendo en el sistema , el sistema las va incorporando. El símbolo de eso es Vandor, como símbolo más alto de esa situación, que llega a plantear: “Para estar con Perón hay que estar contra Perón”. Vandor que quiso construir su partido político socialdemócrata o laborista, el Vandor que condujo el intento de retorno de Perón del 64. Ese proceso culmina por agotamiento porque, año 64, la Argentina estaba ligada a la política peronista y tenía una matriz muy clara. La del PV, Perón Vuelve. Ese era el programa, el símbolo, la base de la lucha porque a partir de ahí se reinicia el proceso en el imaginario de la masa peronista. Era una cosa muy concreta, el retorno, el avión negro, el retorno de Perón. Eso se intenta concretar en el 64 de la mano de esta conducción sindical. ¿Qué pasó? Gobernaba Illia, un gobernante radical que había ganado con el 25% de los votos con igual volumen de votos en blanco y cuando Perón intenta volver, lo para el gobierno brasileño, a pedido del gobierno argentino, en Río de Janeiro y lo mandan de vuelta para España. Hay una cierta lógica en eso: “Que no venga a romper las pelotas” pero ¿Qué pasa? En el país no pasó nada, no hubo resistencia, no hubo huelga, no hubo movilización, no hubo argentinazo, no hubo nada. ¿Cómo es esto que cuando se frustra el regreso de Perón, el país se queda quieto? Yo creo que ese es el símbolo de un modelo de conducción que terminó siendo burocrático en este aparato sindical.
Después se inicia el proceso de dos años de transición donde, de alguna manera, culmina y empieza un nuevo fenómeno con el golpe del 66. Éste trata de resolver el problema del peronismo planteándose un plan de largo plazo: La etapa económica, la social y la política. 20 años de gobierno militar. En ese marco nacemos nosotros, nace la segunda resistencia que incorpora a sectores juveniles, inclusive de la clase media una buena parte, nacionalizan esa clase media y se integran a otros sectores populares que es de lo que estamos hablando; la generación del 66 que pelea en esas circunstancias y logra el retorno de Perón. Entonces, si la primera resistencia salvó al peronismo de su desaparición, la segunda resistencia, más amplificada, alcanzó el objetivo del retorno de Perón y fue uno de los sustentos del triunfo popular del 11 de Marzo del 73.
Ese fue un choque con este sindicalismo porque son dos etapas distintas; una protagonizada por ellos, la otra por nosotros. Esa fue una parte de la pelea y en primera instancia Perón la resuelve a favor nuestro poniendo un candidato más próximo a este lado, hablo de Cámpora. Hay una segunda etapa donde Perón se inclina por ellos a partir del segundo retorno al país, el 20 de junio donde inclina su voluntad del lado del sindicalismo. Esa fue una parte de la lucha interna pero hay otro problema. En el propio sindicalismo nosotros construimos la JTP con una fuerza relativamente importante, que fue creciendo no sólo en los gremios de servicios sino también en los gremios industriales y empezamos a tener peso significativo. Esa es la fuerza que encabeza la lucha cuando el peronismo empieza a tomar otro camino en el 74/75. Es la que da la pelea contra López Rega, contra el peronismo que respondía a esta política de neoliberalismo y demás y los que son protagonistas del Rodrigazo y ahí, paradójicamente, coinciden porque los que convocan a esa gigantesca movilización por un lado son las fuerzas nuestras que se movilizan, marchan por la Panamericana; nace en la Ford y se juntan 15 o 20.000 compañeros en la General Paz, las marchas en Córdoba, que son las convocadas por nuestros compañeros y las coordinadoras sindicales, una fortaleza con grupos de izquierda y demás que en la fábrica tienen un poder significativo.
El viejo sindicalismo, las 62 Organizaciones de Lorenzo Miguel y la UOM, ante esta circunstancia, son ellos los que convocan. El Rodrigazo es convocado desde las 62. Esto tiene una relación, por un lado, de confrontación y por el otro lado esta situación del Rodrigazo, que fue el punto más alto donde la propia Isabel tiene que echarlo a López Rega y sacárselo de encima, hay una especie de confluencia. Esas fueron las ambiguas relaciones que se dan entre nosotros y el sindicalismo en medio de confrontaciones muy duras que, además, estaban en cada una de las fábricas. No sé si esto, más o menos, explica la situación.