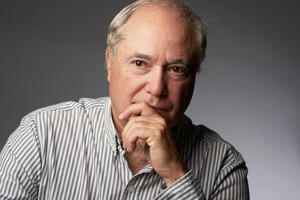Más allá del revisionista, el historiador y el bohemio
Por Gabriela Margarita Canteros y Juan Ciucci
APU: ¿Cómo analiza la figura de José María Rosa en la actualidad, qué niveles de lectura tiene, en qué círculos está presente?
Eduardo Rosa: Recuerdo, hace no tantos años, cuando se hablaba de la globalización, parecía que Argentina desaparecía, empecé a recibir correos electrónicos de gente que buscaba libros de mi padre. Me di cuenta de que si no hacíamos un esfuerzo, desaparecería la inquietud por la Patria. Hablé con mis hermanas y dijimos que si no hacíamos algo, el estudiante que quiere saber de historia terminará ignorando a nuestro padre. Entonces, comencé a subir los libros a Internet, eso fue entre el ’99 - 2002. Me parecía que esa Argentina y esa historia desaparecía y teníamos que terminar siendo parte de un mundo en donde íbamos a ser el furgón de cola si alguien nos enganchaba, si no íbamos a quedar en alguna parte.
Comenzamos a juntarnos con un grupo de gente a dar charlas en el sindicato. Me acuerdo que formamos un grupo que se llamaba “Pensamiento Nacional”, no sé si fuimos los primeros en utilizar ese nombre, ahora ya se ha universalizado y mejor así. Ya en aquella época el revisionismo no tenía oposición científica, tenía oposición a nivel político nada más. Me decían: “Para qué te vas a meter con la historia, que la historia nos divide”. Contra la posición: “si queremos saber quienes somos, tenemos que saber quiénes fuimos y hacia dónde vamos”. Esta recuperación poco a poco fue tomando cuerpo. Lo primero que sucedió es que la historia argentina ya no se discutía; se hablaba, se toleraba. Cuando a Menem se le ocurre imprimir billetes con la figura de Juan Manuel de Rosas, Rivadavia, hace una constelación para ver si podía unificar la historia argentina, surgió algo más profundo que fue surgiendo en la gente más humilde, donde había un sentimiento más puro de nacionalidad. En esa convicción de nacionalidad es donde reside no solamente el querer saber cuál es la verdadera historia sino también el sentimiento de Patria.
APU: El trabajo la Biblioteca y el Centro Documental José María Rosa recupera esta producción.
ER: El trabajo del Centro Documental comienza con la idea de salvar archivos personales. Comenzó con un archivo de Forja, que luego se dispersó. Hicimos un trabajo muy interesante recopilando casi dos mil documentos del Grupo Forja, que milagrosamente habían sobrevivido. En Argentina hubo quema de libros, pero hubo quema de libros particulares, es decir, la gente no quería que encontraran sus libros y revistas, por lo que los quemaban. La mujer del último de los secretarios de Forja, de Capelli, conservó ese archivo y así surgieron una cantidad de cosas muy interesantes. Demostraba el tamaño de esa gente.
Hay una carta de Scalabrini Ortiz contando cómo le roban la máquina de escribir en el colectivo, que se la había prestado Ernesto Palacios, es decir, tenían una máquina de escribir entre los dos. Él decía: “Me es imposible comprar otra”; claro costaba un poco más de un sueldo comprar otra, en aquella época. Eso no les quitaba hacer la obra que hicieron. En esa carta mostraba el heroísmo paupérrimo de esa gente. Era gente que trabajaba por un ideal y no por un triunfo. Esa carta muestra cómo hicieron la Patria, que no solamente la hicieron los soldados de San Martín (que también la hicieron) y que hay muchos personajes secundarios de la gesta histórica que, en general, la tomamos como la única historia. En algún momento, algunos pensamos que la historia termina al comienzo del Siglo XX, pero no, la historia sigue siempre, la hace también esa gente. Como los que fueron a Plaza de Mayo un 17 de octubre de 1945. Tanto es así que, hace unos años, se hizo un concurso en donde se les pedía a los nietos que les pregunten a los abuelos cómo había sido el 17 de octubre de 1945 y escribieran lo que los abuelos dijeran. La historia de esos abuelos es también parte de nuestra historia. Conocimos a muchos de esos abuelos y muchas de esas historias que no son solamente gente que salió de la fábrica para rescatar a Perón, sino que se rescataron a ellos mismos.
APU: Pensando en quienes hicieron la Patria, ¿cómo recuerda a su padre?
EMR: En un momento dije que hubiera preferido que fuera empleado de banco. Era más fácil verlo peleando en la calle, no físicamente. Normalmente estaba “de la cuarta al pértigo”, se quedaba sin trabajo o lo echaban o se tenía que ir o estaba preso, directamente. Lo admirábamos, pero no era un padre que, por ejemplo, nos llevara a jugar al fútbol. No nos atendía demasiado a los hijos. Cuando tuvimos oportunidad de vivir con él, vimos un padre absolutamente bohemio. En su casa se comía nada más cuando había plata o cuando alguien compraba algo. No había una estructura de tipo “ahora es la hora de almuerzo”. No le interesaba a mi padre, era un bohemio total.
APU: ¿Cómo recuerda su relación con otras personalidades de la época?
EMR: Conocí por nombre a los amigos de mi padre. El único que realmente era más cercano, fue Fermín Chávez. Llegó un momento en la vida en que tuve que tomar una decisión: o seguía militando o formaba mi familia. Decidí formar mi familia, estudiar. Así que la relación con mi padre era verlo una vez al mes o una vez cada dos meses. Alberto Contreras era al único amigo de él al cual veía.
APU: ¿Cómo surge el Instituto Dorrego?
ER: Cuando se le entregó el Premio José María Rosa a Cristina en Navarro, en el año 2009. Ahí surgió la idea de hacer el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino Iberomericano “Manuel Dorrego”. Lo de “Iberoamericano” se lo puse yo, porque pensamos en una Patria Grande. No quería “Revisionismo” porque todos hacemos ciencias, si no sería una religión y hasta a las religiones se las revisa periódicamente y se las entiende desde otra forma. Las religiones evolucionan junto a la gente. El revisionista ya no tiene sentido; tenía sentido en la época en que se peleaba por el revisionismo, ahora ya no se pelea. Ya nadie duda de que hay una historia que era un cuento con algunas omisiones y algunos inventos también. El cuento era: “defendeme, te vamos a hacer un país en donde el pueblo no tenga protagonismo”. Porque si hacemos un país donde el pueblo tenga protagonismo, la gente va a creer que la política es de ellos. Si la gente cree que la política es de ellos, hay que eliminarla. ¿Por qué se elimina al gaucho?, porque se considera “dueño del país”, no se considera clase inferior que tiene que trabajar y agradecer el trabajo que le dan. Entonces, “saquemos al gaucho y traigamos a gente de Europa”. Durante una generación se callaron la boca y estuvieron contentos. Pero, la generación siguiente hizo el 17 de Octubre de 1945. Ese tan callado Don Segundo Sombra, muy bien pintado, era un hombre con una tragedia detrás, sabía que no podía expresarse porque había heredado, por su sangre, la tragedia de su abuelo, quizás de su bisabuelo, aquel que lo degollaron. El gaucho autóctono, de sangre gaucha, se quedó callado y no se doblegó. Simplemente se apartó de la sociedad. Como decía Javier Ortiz: “Sus virtudes fueron convertidas en defectos y su estoicismo en vagancia”. El gaucho era un extranjero en su propio país.
APU: Retomando su relación con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, usted la cita como una revisionista...
ER: La Presidenta me dijo personalmente que ella había comprado la historia de mi padre y que también se la había comprado a Néstor. En algún momento le pediré las fotos de mi padre cuando visitó Río Gallegos para dar una conferencia.
La actitud de defensa de nuestra Patria, de nuestra economía, de la posición en el mundo, la tiene Cristina y yo no dudo de que mi padre hubiera estado de su lado. De la misma manera que estuvo del lado de Perón y de forma crítica. Mi padre era un peronista tímido para la policía porque no podían obligarlo a ponerse el luto por Eva Perón, no porque no la quisiera sino porque no le gustaba que lo obligaran a eso. Cuando quiso presentarse al concurso de una cátedra, le pidieron una constancia emitida por algún diputado de que él era peronista. A José María Rosa no le podían preguntar eso, él era peronista y no necesitaba un certificado. No se allanó a presentar un documento que demostrara que él era peronista. Al caer Perón, él inmediatamente salió a pelear por él, cuando muchos otros recogían las velas y decidían para qué lado disparar.
En una carta que mi padre le escribió a Perón, cuenta cómo fue obligado a demostrar lo que hacía y cómo algunos pedían lastimosamente la toalla a las autoridades. Pero, también nacerá un nuevo peronismo en la juventud y yo agregaría que es un nuevo peronismo que nació en las cocinas de las casas obreras, donde se juntaba la gente a ver cómo seguía y qué piedra le ponía en el camino al gobierno militar que estaba. El nuevo peronismo estaba buscando un puesto de lucha y, efectivamente, nació un nuevo peronismo. Posiblemente el peronismo es el único fenómeno político que ha durado lo que ha durado. A lo mejor como organización no existe más, pero como idea seguirá existiendo durante siglos.