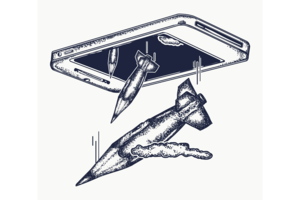Políticas de la difamación
Es curioso que entre algunas buenas conciencias ético políticas no quepa discusión alguna en cuanto a la solidaridad con los desposeídos desde el punto de vista de lo que se les atribuye como necesidades materiales, pero se ejerza a la vez una distracción llamativa en cuanto a los padecimientos que el orden punitivo impone en el plano simbólico a los mismos desposeídos; cuando de esta manera se ignora a la vez la relación entre ambas dimensiones. No se discute la AUH, pero se desatiende la perpetración del racismo, el clasismo, las injurias, el irrespeto, los estigmas, y en definitiva –como consecuencia indetenible de todo ello- la judicialización y criminalización de quienes son víctimas de esos tratos. No se discute asistir con subsidios, alimentos y medicamentos –aun con empleo-, pero poco se hace ante el discurso del odio más que instituir normas y entidades de intervención en definitiva inocuas. Sin un maltrato simbólico no hay maltrato material viable, como lo demuestra el escándalo que se produce cada vez que integrantes de las clases pudientes o medias son víctimas de injusticias que cuando afectan a los desposeídos carecen de toda repercusión. Para que semejante discrepancia tenga lugar en forma consuetudinaria es ineludible la reproducción sistemática de un estigma que delimite con claridad entre unos y otros, estigma que una política democrática comprometida con la justicia social debería tener entre sus prioridades irrenunciables reducir o suprimir. Así, la composición étnica sesgada de las pantallas televisivas, sobre todo en el periodismo audiovisual y la publicidad solo puede ser entendida como un acto opresor, pero también delictivo, impune y tolerado con indiferencia a la luz del día, y de forma masiva. La etnicidad de las pantallas no se corresponde con nuestro país real, sino con algunas regiones europeas originarias de gran parte de la procedencia migratoria que conforma nuestra población. El mensaje subliminal cotidiano es acerca de quiénes cuentan y quiénes permanecen en la oscuridad. Como suele decir Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, al ostracismo mediático son empujados los “morochos con gorrita”, solo visibles como víctimas de irrisión.
Los desposeídos no son meramente quienes las estadísticas regulan mediante sus instrumentos territorializantes, sino que comprenden de modo indisoluble las expresiones movimientistas visualizadas como sus configuraciones multitudinarias. Los manuales de la jerga linchadora van desde el Libro negro de la segunda tiranía hasta el océano de lava que surgió de la erupción de marzo de 2008 y desde entonces se mantuvo indemne con sus truculentas e impunes metonimias estructuradas como denuncismos honestistas, implantadas en las conciencias colectivas como encubrimiento blindado de los núcleos fundantes de la acumulación y circulación del capital. Acumulación y circulación del capital obscenamente entreveradas en la tempestad de odio y cháchara violenta que nos consume.
No hay experiencia democrática popular efectiva si la difamación y la estigmatización se practican en forma ilimitada e impune contra los desposeídos y sus manifestaciones. Tampoco es que esto no sea algo por demás conocido, sino que de hecho se desestima como tópico pertinente y necesario. En el dominio jurídico, por razones disciplinarias e institucionales, avanzan construcciones normativas importadas de otras latitudes donde estos problemas se consideran con mayor seriedad para luego dejarlos inactivos como letra muerta.
Entre nosotros, cada intervención contraria a prácticas de difamación ingresa en un círculo vicioso de crecientes reforzamientos de los discursos de irrisión sobre sus habituales víctimas. Todo ello recubierto por lo general por múltiples racionalizaciones, pretextos, coartadas, condescendencias.
Es recurrente la resignación, la negligencia, el escepticismo hasta para definir e identificar un problema de mayúscula magnitud y determinación de las relaciones de poder e influencia en los contextos políticos, culturales y mediáticos existentes.
Los dispositivos mediáticos reemplazan a las estructuras militares que llevaban a cabo golpes de estado, con no menor organización para la mala fe e impermeabilidad hacia las acciones de resistencia. Al igual que los golpes, y en forma de herencia de aquellos, cuentan con similar apoyo de una parte no menor de la población. Hay que recordar que solo el horror de la última dictadura dio como resultado la renuncia a las metodologías golpistas, todas ellas no obstante siempre acompañadas de prácticas difamatorias sistemáticas. Hoy en día tales prácticas cuentan con recursos multiplicados hasta el infinito. De hecho, cada minuto de la vida de cada persona se encuentra ocupado por dispositivos susceptibles de conformar una atmósfera tóxica sin escapatoria. Es inútil abundar sobre todo esto. Es más que sabido y repetido, y sin embargo –y también por ello- goza de una eficacia irreductible.
Iniciativas que se han emprendido para la lucha antidifamatoria han sido neutralizadas por el mayor poder de fuego del dispositivo tóxico en general, pero también desde dentro mismo de las prácticas de resistencia. Están tan extendidas la cultura de la negligencia y la desestimación como las prácticas tóxicas. Ambas son concomitantes, y lo que se verifica en definitiva es una entrega colectiva al goce de la violencia simbólica, de un modo adictivo, acrítico y nocivo para cualquier atisbo de sensatez colectiva. Naufraga el intelecto general en un abismo de chisporroteante estolidez.
En estas últimas semanas se constata el despliegue en el oficialismo de los recursos mediáticos que estaban en la oposición antes del triunfo electoral. Avanza el desguace de las minoritarias realizaciones precedentes que intentaban contrastar estos daños sin conseguirlo, dado que casi todas, de un modo u otro fueron penetradas por las modalidades dominantes tanto en forma antagonista desde fuera, como socavando desde el interior las escasas y débiles tentativas emprendidas. Entre esas precarias tentativas se destacan diversas realizaciones promovidas por el máximo liderazgo, por lo general acompañadas por cierto consentimiento exento de creatividad propia, con no pocas excepciones, desde luego. Si las “cadenas” han sido tan denostadas no es por lo que decían sino porque pasaban por encima de la nube tóxica, mostraban otro discurso, otras retóricas respecto de las dominantes. Tarea que debía ser realizada en forma directa y activa, sin delegación, y por lo tanto eficaz, y por ello mismo blanco privilegiado del odio flamígero concentrado.
El propósito del presente comentario no es “moralizar” como de inmediato se reacciona a veces ante tales argumentos, como si fuera legítimo intervenir sobre el hambre y la pobreza pero no sobre la humillación. (Pobreza, término intrínsecamente peyorativo e identitario, que destina a quien designa en lugar de dar cuenta de aquello de lo que en realidad ha sido objeto: de un despojo, de una acción expropiatoria del producto social del trabajo colectivo. La desposesión es una situación, por prolongada que sea, aun por generaciones, no una esencia, no una identidad.) Hay algo profundamente perturbador alrededor de esta discrepancia. ¿Cómo puede ser que no se ponga en cuestión la solidaridad con las carencias materiales pero suscite irrisión preocuparse por tratos humillantes? Pregunta inquietante.
Más allá de los efectos concretos en las prácticas sociales: ignorar este conflicto da lugar a graves consecuencias de ceguera y menosprecio en la propia interpretación y valoración de algunos acontecimientos políticos, aunque determine participar de hecho en iniciativas que consiguen cierta gravitación, a veces, cuando son orientadas o adoptadas por los liderazgos políticos; participación insolidaria, no comprensiva, pasiva. En definitiva, el desierto perceptivo que predomina termina dejando el campo libre a las máquinas de la injuria y la mentira. Es imperioso abrir una discusión sobre estos asuntos: hoy ya no es un descuido eventualmente letal para un gobierno popular sino un requisito ineludible en las luchas emancipatorias contra los modos opresores que articulan tales dispositivos.
RELAMPAGOS. Ensayos crónicos para un instante de peligro. Selección y producción de textos Negra Mala Testa y La bola sin Manija. Para la APU. Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs)