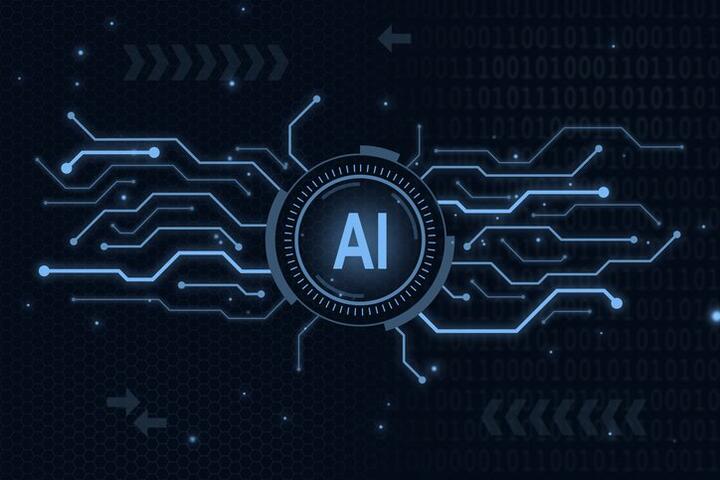Debates sobre ciencia, producción e innovación
"Cuando, hace unos dos años, llegaron noticias del otro lado del Atlántico de que se había inventado un método para transmitir, mediante la electricidad, los sonidos articulados de la voz humana, de forma que se oyesen a cientos de millas de distancia del hablante, aquellos de nosotros que teníamos motivos para creer que las noticias tenían algún fundamento, comenzamos a ejercitar nuestra imaginación para pensar cómo se pudo lograr” expresaba, en 1878, James Clerk Maxwell en su conferencia El Teléfono.
Maxwell, en el campo de las ciencias físicas, integra ese reino privilegiado de genialidad. Su rigor físico-matemático, en consonancia con un dominio extraordinario de la filosofía y la metafísica, lo condujeron a postular en 1865 las Leyes del Electromagnetismo (Ecuaciones de Maxwell), y, en consecuencia, a dar fundamento científico a un nuevo tiempo: el de la electricidad.
Michel Faraday, ese niño al que maestras burlaban y pegaban por no pronunciar bien la “R”, en 1813 a la edad de 21 años, con su oficio de encuadernador a cuestas y sin más que una educación elemental, ingresó como asistente del reputado químico Humphry Davy. Sus investigaciones experimentales alcanzaron rápidamente la atención de los núcleos científicos de Europa, pero dada su procedencia de clase trabajadora y una pequeña disputa con su contratante hicieron que no fuera sino hasta 1831 que publicara las investigaciones que le dieron fama inmortal: el principio de inducción magnética (Ley de Inducción Electromagnética o Ley de Faraday).
Faraday era un ferviente creyente, austero, que propendía al trato como iguales, por lo que rechazó todo honor (incluido el de Lord) y sólo deseaba que lo llamen “Faraday”. Su fe, además, lo llevó a pensar la ciencia de la época desde un aspecto metafísico, y sobre este pensamiento dio origen a la Teoría de Campos. A decir del físico y filósofo de la física, William Berkson, la “teoría de campos es el modelo más general del mundo que jamás se haya conocido”. Sin esta teoría, como soporte conceptual, la Teoría de la Relatividad no sería posible, por ejemplo, según demuestra Berkson en La Teoría de los Campos de Fuerza: desde Faraday hasta Einstein.
Además, a Faraday también se lo conoce por algunas respuestas famosas (“políticamente impertinentes” dados sus interlocutores –y por ello la fama de sus respuestas–). Luego de una exposición, el canciller inglés William Gladstone le cuestionó con cierto desdén diciendo “bien, después de todo, ¿para qué sirve esto?”. La ironía no se hizo esperar y el canciller recibió como respuesta “no lo sé exactamente, pero hay una probabilidad de que usted cobre impuestos por esto bien pronto”. La más famosa de las respuestas es “para qué sirve un bebé recién nacido”, que se la espetó al primer ministro británico Robert Peel cuando éste le consultó por la utilidad de sus investigaciones. Un dato que no se nos debe pasar por alto es que ambas preguntas surgen a partir de conferencias en las que Faraday demostraba que se podía generar corriente eléctrica sobre conductores moviendo imanes. Al día de hoy el bebé de Faraday es parte del motor que mueve al mundo.
Asimismo, el bebé de Faraday remite a una de las tensiones esenciales en el campo epistemológico propiamente, y es una de las principales tensiones entre las denominadas ciencias básicas y ciencias aplicadas, y más aún, entre las “ciencias productivas” y las “ciencias improductivas” en el marco del actual tecno-capitalismo, o tardo-capitalismo cognitivo.
Desde una perspectiva crítica latinoamericana, el ingeniero-economista-sociólogo brasileño Renato Dagnino indica que estamos en un tiempo que es atravesado por los cuatro jinetes del apocalipsis (epistemológico) que serían el cientificismo, el productivismo, y desprendidos de esta última noción el innovacionismo y el emprendedorismo. Estos “cuatro jinetes” acunan interesadamente al “bebé recién nacido”.
Cuando Dagnino habla de cientificismo lo hace (para decirlo de manera muy abreviada) refiriéndose a dos perspectivas, una es la de la primacía de las ciencias exactas y naturales sobre las ciencias sociales, y otra desde la fe engendrada en que las ciencias (o los conocimientos tecnocientíficos) tienen como consecuencia inmediata “un mundo mejor”. Para explicitar este concepto, Dagnino suele recurrir a Oscar Varsavsky, para quien el “cientificismo es un factor importante en el proceso de desnacionalización que estamos sufriendo; refuerza nuestra dependencia cultural y económica y nos hace satélites de ciertos polos mundiales de desarrollo”.
Productivismo e innovación
El productivismo es parte del corazón capitalista. La producción de bienes innecesarios, pero a su vez, la sobreproducción de estos bienes. Más compleja es la idea de innovación. La cuestión central es ¿innovar sobre qué, por qué y cómo? La innovación, la más de las veces –por no decir casi todas–, es meramente una cuestión de mercado: poner en el mercado productos por los cuales extraer un valor que no se extraería sencillamente utilizando los productos ya existentes (incluso, con escasa información sobre cómo abordar los riesgos potenciales de las aplicaciones de estas nuevas tecnologías).
El debate sobre si se justifican este tipo de innovaciones – productivistas es legítimo, pero lo que debemos considerar es que este debate no sea una totalidad abarcadora en la que lo que se deslegitima es la innovación como un todo. Y, por otro lado, debemos velar porque el innovacionismo no esté introduciendo una agenda de investigación–desarrollo–producción totalmente ajena a nuestros problemas productivos (locales, regionales, nacionales). En una jerga cara a los tiempos políticos que vivimos, no es “todo o nada”.
El concepto de innovación es un concepto muy propio del pensamiento latinoamericano en Ciencia-Tecnología-Sociedad. Oscar Galante y Manuel Marí indican que cuando Christopher Freeman comenzó a difundir este concepto en sus trabajos para la UNESCO y en la Universidad de Sussex, a mediados de 1970, Jorge Sabato hacía ya una década que trabajaba sobre el mismo. Puede encontrárselo en su conocido trabajo de 1968, junto a Natalio Botana, La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina en el que se define a la innovación como la incorporación del conocimiento –propio o ajeno- con el objeto de generar o modificar un proceso productivo. Más aún, Jorge Sabato introdujo con originalidad el concepto de innovación a partir de sus prácticas tecnocientíficas en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y desde principios de los ’70 en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), desde donde ideó y creó la Empresa Nacional de Investigación y Desarrollo Eléctrico (ENIDE).
A la innovación, en estos tiempos, se la asocia con el emprendedorismo. Copia y modelo del Silicon Valley californiano, se pretende que quienes hacen investigación tecnocientífica “monten” su propia empresa (spin off) en la que se fabriquen tecnologías y objetos dotados de contenido tecnológico, prioritariamente. Innovacionismo y emprendedorismo, son la misma cara de una moneda en la que en la otra cara aparece el productivismo. Así como no hay que tomar o descartar como un todo a la innovación, no hay que tomar o rechazar como caja cerrada a los emprendimientos empresario-académicos (spin off). Es más, hay que explorar dentro de la articulación público – privado las lógicas que contienen este tipo de experiencias, en especial para diversificaciones de matrices productivas con impacto en economías regionales.
El que emprende suele ser el Estado
No debemos desentendernos tampoco de que existe una idea subrepticia sobre la “genialidad” de este emprendedorismo. Con claridad la investigadora ítalo-estadounidense Mariana Mazzucato, en El Estado Emprendedor, se pregunta “¿El Estado desarrolla innovaciones «de manera alocada»?” y contesta que sí, dado que “la mayoría de las innovaciones radicales y revolucionarias que han alimentado la dinámica del capitalismo –desde el ferrocarril hasta Internet y la nanotecnología y la farmacéutica modernas– parten de inversiones iniciales «emprendedoras» arriesgadas que se caracterizan por un uso intensivo de capital proporcionado por el Estado […] El Estado financió todas las tecnologías que hacen que el iPhone de Jobs sea tan «inteligente»”. Mazzucato indica que estas “inversiones radicales –que implican una incertidumbre extrema- no se produjeron gracias a los capitalistas de riesgo o los «inventores de garaje». Fue la mano invisible del Estado la que hizo posible estas innovaciones”. De una forma u otra, el Estado siempre ha sido el impulsor –en el último siglo y medio- de los grandes avances tecnológicos (pensemos en la computación, por ejemplo).
Volvamos al bebé de Faraday... Paso a la primera persona, para decir que no comencé este texto de manera inconexa entre Faraday – Maxwell, sobre aspectos aparentemente epistemológicos, para saltar temáticamente hasta el presente en un debate sobre política tecnocientífica. En lo que sigue intentaré una justificación.
Por cuestiones de formato, aquí sólo irá un bosquejo de resumen. Quienes quieran una lectura con mayores y mejores detalles, que a la vez sea para un público general, pueden recurrir al libro del investigador mexicano Eliezer Braun, Electromagnetismo: de la ciencia a la tecnología, entre tanta otra bibliografía.
La historia de la electricidad puede ser un buen ejemplo que la relación entre la investigación científica y los desarrollos técnicos/tecnológicos no es simple ni lineal. Es decir, un ejemplo entre producción – innovación (+desarrollo) – emprendedorismo. También podemos ver que esto no se dio según aceleracionismo tecnotemporal al que, por derecha o por izquierda, parece que asistimos en la actualidad. La variante de izquierda, a la que adhiere Juan Grabois, por ejemplo, postula la necesidad de acelerar al capitalismo más allá de sus límites autoimpuestos, dado que el único modo de salir de él es atravesándolo.
Los comienzos de la investigación en electricidad se dan por los tempranos 1700. El nombre de los británicos Stephen Gray (1696-1736) y Jean Desaguliers (1683-1744), del francés Franfois du Fay (1698-1739) y del estadounidense Benjamín Franklin (1706-1790) están asociados a estas germinales investigaciones. Pero no fue hasta los trabajos del ingeniero militar francés Charles Auguste Coulomb (1736-1806), y de los italianos Luigi Galvani (1737-1798) y Alejandro Volta (1745-1827) que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como Ley de Fuerza de Coulomb y pilas galvánicas o celdas voltaicas (las que se han usado y usan hasta la actualidad). Humphry Davy (1778-1829) en Inglaterra comenzó a replicar los experimentos de los italianos, y con él comenzó a formarse Faraday. La importancia capital del trabajo de Faraday es que logró encontrar que la electricidad y el magnetismo están relacionados (allí comienza lo que hoy se denomina, en su forma unificada, electromagnetismo). Siguiendo el texto de Braun, podemos argumentar que Faraday disponía de las celdas voltaicas y galvanómetro (diseñado por el francés André-Marie Ampere (1775-1836)). Y pudo preguntarse por el magnetismo a través de las investigaciones de Ampere y del danés Hans Ørsted (1777-1851). Así, dio pasos firmes sobre otros pasos firmes dados con anterioridad.
A estos descubrimientos científicos comenzaron a sucederle las primeras construcciones, aunque burdas o rústicas, de los primeros motores eléctricos y de los primeros generadores de electricidad. Hacia 1845 el británico Charles Wheatstone (1802-1875) diseñó el primer motor efectivo. Braun nos dice que desde “la década de 1830, hasta 1880, se fueron añadiendo diferentes dispositivos tanto al motor como al generador para hacerlos más eficientes. Sin embargo, el uso de estos aparatos en forma masiva no se dio sino hasta la década de 1880. El motivo principal no fue técnico sino económico”. Y, como sostiene Mazzucato, nuevamente ingresan las fuerzas del Estado para dar impulso a estas acciones.
Por otro lado, la novedad de la electricidad estuvo asociada con la iluminación doméstica y ciudadana, cambiando las dinámicas citadinas. En julio de 1874 se le otorgó la patente para lámpara de filamento incandescente (solicitada en 1872) a Aleksandr N. Lodyguin (1847-1923), no muy diferente a la patentada en 1879 por Thomas Alva Edison (1847-1931), quien además contó con el dinero y el genio de montar en 1881 fue la primera estación de distribución eléctrica domiciliaria (la central de Pearl Street, en Manhattan). Pronto el emprendimiento de Edison se vería con complicaciones técnicas, dado el uso de corriente continua en su sistema de distribución, y una feroz competencia con sus contrincantes, por el lado comercial con George Westinghouse (1846-1914) y en el lado inventivo con Nikola Tesla (1856-1943) –sinónimo, en exageración, del emprendedor y del genio individual, solitario e incomprendido–. Esto derivó en “la batalla de las corrientes”. Ésta no era una batalla sino por la dominación de las condiciones de producción industrial, más allá de las implicancias en el tendido eléctrico para las instalaciones domiciliarias.
Westinghouse había presenciado en Europa las exposiciones del francés Lucien H. Gaulard (1850-1888) y del inglés John D. Gibbs (1834-1912) en las que daban a conocer el desarrollo de un transformador eléctrico. Vuelto a Estados Unidos puso a trabajar en este desarrollo al físico de su compañía, William Stanley (1858-1916), y a Tesla, a la vez que compró la patente de los ingenieros húngaros Károly Zipernowsky (1853-1942), Ottó Bláthy (1860-1939) y Miksa Déri (1854-1938). El uso de este dispositivo permitía distribuir electricidad a más bajo coste, a la vez que disminuía las pérdidas por efecto de calentamiento en el tendido. Hacia 1887 la compañía de Westinghouse contaba con un par de decenas de centrales eléctricas de corriente alterna, constituyendo una amenaza (comercial) para la Edison General Electric Company y la Thomson-Houston Electric Company. Estas dos compañías se unieron, y comenzaron la batalla. Entre las estrategias trazadas para desprestigiar a la Westinghouse Electric Company (WEC) consiguieron que la primera silla eléctrica funcionara con un generador de corriente alterna del tipo de los utilizados en la WEC, mostrando la peligrosidad de la corriente alterna. El magnate Westinghouse gastó cuantiosas sumas de dinero, infructuosamente, en la defensa de William Kemmler, el primer ejecutado en una silla eléctrica. Así, Edison parecía dar una estocada a Westinghouse, pero los cálculos (económicos, por un lado, tecnocientíficos por otro) fueron dándole la razón a éste. En 1892 J.P. Morgan desplazó de la conducción de la Edison General Electric Company al propio Thomas Alvar Edison, se unió a la Thomson-Houston Electric Company para formar la que es, al día de hoy, la todopoderosa General Electric Company (cómo esta compañía ha hecho fortunas a partir de las guerras, es cuestión de amplia bibliografía y escapa a estas líneas).
Más allá de estos detalles, con algunos datos de color y otros datos escabrosos, lo que sucedió (y sucede) es que en todo avance tecnocientífico hay una disputa por el dominio de dicho avance, y esa disputa es una disputa de poder económico-político. Aquí tampoco hemos dado detalles de los conflictos de patentes existentes, y cómo el conocimiento pasó a estar protegido por las leyes capitalistas de la ganancia, antes que protección sobre los aspectos de aquello que le es común a la humanidad.
“Y esto es sólo un pueblo. Para nosotros es importante que el todo el país esté inundado de luz”, opinaba Lenin en una noche de noviembre de 1920 en la aldea de Kashin, al borde de un generador de corriente continua. Un tiempo antes, en febrero, se había creado la “Comisión Especial del Estado para la Electrificación de Rusia” (GOELRÓ). Habían pasado casi 40 años desde que Edison comenzó a iluminar Manhattan. Años más tarde, los marxistas sin revolución impugnarían al bolchevique que, entendiendo a su pueblo y su tiempo, había dicho que el comunismo era el poder a los soviets más electricidad.
Los inversores de riesgo (si es que tal cosa existe) hubieran descartado al bebé de Faraday por su aparente inutilidad, no antes sin patentarlo para sí, demandado al Estado que se haga cargo de alimentarlo hasta que alcance la mayoría de edad (tiempo en el que pasará a vivir en sus domicilios). Los tecnócratas y las tecnocracias neoliberales lo hubieran decretado como lúdica inutilidad dable a los que tienen ascendencia mérito-aristocrática y lo hubiesen “volado” (como siempre están al acecho de hacerlo) de las políticas públicas de investigación tecnocientífica. Y algunos progresismos hubiesen caído en la falacia, dicotómica, “ciencia útil” - “ciencia inútil”, que no es más que un anverso del productivismo neoliberal, siempre que no se debata y circunscriba esta dicotomía dentro de proyectos y modelos políticos de país (proyectos nacionales).
Vivimos una época en la que la capacidad creativa humana se ve amenazada (potencialmente amenazada) por lo que la capacidad creativa humana dio en llamar “inteligencia artificial”. Parece que todas las respuestas se encuentran, como en ese monumento literario El Aleph, preguntándole a un bot que conversa, pero el bot tan inteligente no da cuenta que si, por un instante, prescindiésemos de la electricidad, él y toda su inteligencia carecerían de significado ¡más aún! su ser omnipresente se evanescería (¡si lo sabremos en Argentina! Alcanza con recordar el oscuro domingo del 16 de junio de 2019) … Apelar a la creatividad humana siempre es un riesgo, pero, aun así, no deja de ser una esperanza.
"La cuestión central es ¿innovar sobre qué, por qué y cómo? La innovación, la más de las veces –por no decir casi todas–, es meramente una cuestión de mercado: poner en el mercado productos por los cuales extraer un valor que no se extraería sencillamente utilizando los productos ya existentes"