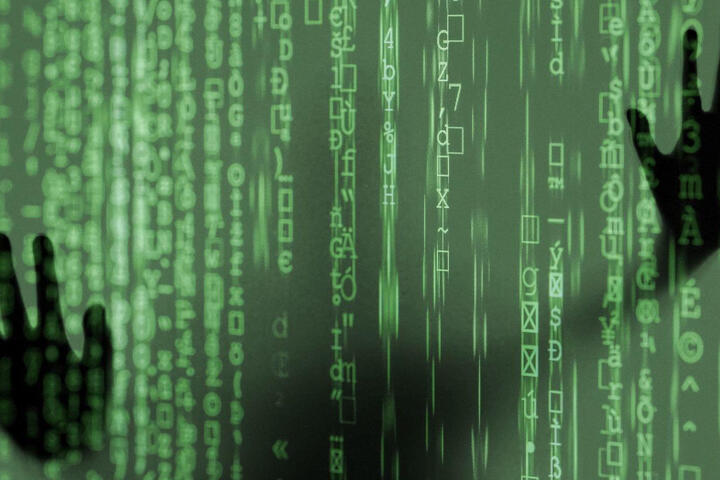Tecnofeudalismo y cyberpunk: las grandes empresas contra todos
Quienes creemos que la vergüenza aún es posible, la semana que pasó la sentimos ajena, inclusive. Se lo vio a Javier Milei oficiando de secretaria de Elon Musk, ingresando en un acto para entregarle una motosierra. Como si fuera poco de por sí este hecho, luego de la entrega lo que sigue es más bochornoso todavía. El presidente queda excluido, le dan la espalda, se ríe desorientado, no sabe qué debe hacer, y sale de escena saludando la nada. El gentío grita alborotado por el otro, y él saluda, oprobiosamente, saluda la nada.
En 1990, luego que la compañía de telecomunicaciones Bell descubriera intrusiones y copiado de algunos de sus códigos, se allanó en Austin (Texas) la empresa Steve Jackson Games que producía juegos de rol. Allí también se secuestró un texto denominado Cyberpunk y cuyo autor es Loyd Blankenship, un pirata informático de relevancia. A este texto la justicia estadounidense le dio el ampuloso nombre de “manual de la criminalidad informática”.
Cédric Durand indica que en Cyberpunk aparece por primera vez, explícitamente, el término tecnofeudalismo, tanto como sintéticamente la conceptualización. Esto se da en el pasaje en el que se dice que cuando “el mundo se vuelve más rudo, las empresas se adaptan volviéndose a su vez más encarnizadas, por necesidad. Esta actitud del tipo «protejamos prioritariamente a los nuestros» es a veces llamada tecnofeudalismo”. Y complementa haciendo una descripción del fenómeno, es decir el tecnofeudalismo como el feudalismo “es una reacción a un entorno caótico, una promesa de servicio y de lealtad arrancada a los trabajadores a cambio de una garantía de apoyo y de protección por parte de las firmas […] En ausencia de una reglamentación adaptada, las grandes empresas se coaligan para formar casi monopolios. Para maximizar sus beneficios restringen la elección de los consumidores y se apropian o erradican a los rivales susceptibles de desestabilizar sus carteles”.
El autor francés también expresa que “Blankenship propone a los jugadores una distopía ciberpunk en la cual no existe ningún contrapeso al poder de las grandes empresas. Firmas gigantes, cuyo poder excede el de los Estados, se constituyen en fuerzas sociales dominantes. De esto se desprende una marginación de la figura de los ciudadanos en beneficio de aquella de las partes interesadas”.
Sin lugar a dudas, esto era hedonismo lúdico computacional a fines de los años ‘80 y principios de los ‘90. También podemos verlo como sustrato ideológico – pedagógico, casi estructurante de modos y accesos del pensar/hacer, a través del juego. Mucho se ha escrito acerca de las matrices ideológicas, a esta parte, y quizás las más eficaces sean aquellas subrepticias, opacas, no evidentes, por lo que cuesta determinar siempre tanto sus potenciales alcances como sus efectos en/sobre la realidad. Francisco de Quevedo expresó que “lo que en juventud se aprende, una vida dura”, aunque hay que hacer salvedades a los modos estructuralistas extremos, que inducen a parálisis e imposibilidades de cambio. Nada es posible. Muy emparentado con el pensamiento cínico-posmoderno, interpretándolo según Peter Sloterdijk, para quien a partir de la segunda mitad de siglo XX, el occidente triunfante post Segunda Gran Guerra, fue produciendo sujetos sin creencias ni ideales, sujetos moralizantes y relativistas.
Javier Milei encarna los sueños húmedos de Elon Musk (y digo Elon Musk, para poner en carne y hueso la representatividad de un sistema que está más allá de los tecnomagnates actuales). No sin exageración podemos decir que ambos encuadran en la criminalidad informática, o la cibercriminalidad, en eso de “marginación de la figura de los ciudadanos en beneficio de aquella de las partes interesadas”, ligados al texto Cyberpunk y la cualificación dada por el orbe de la justicia y seguridad estadounidense.
Milei la personifica más allá de lo literario o lúdico. Alcanza con nombrar el hecho de estafa en criptomonedas. El tecno-optimista (¿sería más apropiado llamarlo tecnofílico?) que dice desconocer la tecnología de la cual da clases, y que promociona (o difunde, según su euforia por la precisión terminológica). Esto es razón cínica en su amplio despliegue.
Vivimos en una época atravesada por las tecnologías -de toda índole-. De la misma manera que políticamente no es deseable suscribir a la tecnofilia, tampoco lo es el otro extremo, el de la tecnofobia. En un punto, aunque podamos analizarlo vacío, Milei (sabemos que no es él, sino un “Conan” opaco, omnipresente, y con suficientes recursos) hizo un uso “democrático” de lo tecnológico en la campaña. Por ejemplo, los diseños mediante diferentes recursos de inteligencia artificial que hacían sus seguidores eran incorporados y dados en circulación masiva, y de esta forma había (una especie) de inclusión participativa. Además, era divertido, y las personas asumían la diversión, a la vez que él parecía aceptarla, disfrutándola (recordemos el Pato y el León, y los estudios de Todo Noticias). Seguido a esto, es menester salir de todo reduccionismo (sea fatalista sea triunfalista) que desatiende las condiciones del presente, en las múltiples manifestaciones que este presente y esta realidad exponen. En particular prevengo de cualquier lectura incauta, que pueda/pretenda deducir que Milei triunfa electoralmente por el buen desempeño en el uso de tecnologías.
Con la precaución suficiente, siempre, de no tomar la parte por el todo, es necesario analizar, estudiar y entender cuáles son las relaciones entre tecnologías y política que se establecen en el gobierno de Milei, tanto como en cualquier otro gobierno, y cómo esas relaciones impactan en el marco productivo, laboral, cognitivo-educacional, cultural, deportivo, entre otros marcos.
No descarto que el presidente tenga una visión fetichista sobre la tecnología. Junto a Santiago Liaudat publiqué hace un tiempo ¿Por qué discutir políticamente la ciencia y la tecnología?. En ese texto decimos, entre otras cosas, que al fetiche se lo adora y se le rinde culto, a la vez que, como revestimiento sacro de la ciencia y la tecnología, hace que sea difícil debatir sobre ellas, sus finalidades, su funcionamiento, sus principios. Se establece una mirada acrítica, no criteriosa, despolitizada y desideologizada de la ciencia y la tecnología.
En el reportaje (permítaseme seguir manteniendo el término a falta de imaginación por uno que lo reemplace) que le hace Jonathan Viale, Milei -luego de declararse “un tecno-optimista fanático”- dice que quiere que “Argentina se convierta en un hub tecnológico”. Acá puede leerse la idea fetichista, que no es propia de un jefe de Estado, sino de ilusiones sin asidero en la realidad de un soñador o un alucinado.
Ahora bien ¿qué es un hub tecnológico? El modelo predominante de hub tecnológico, a partir de la década de los ’50, se estableció en California (en la bahía de San Francisco, en el Valle de Santa Clara) y que se denomina Silicon Valley (Valle del Silicio), cuyo nombre remite a que allí se concentraron primigeniamente los innovadores y fabricantes de chips de silicio, pero que ha ido incorporando a todos los negocios de alta tecnología que se fueron ubicando en esa zona. Por lo tanto, hoy en día se conoce como hub tecnológico a una región geográfica en la que se concentran empresas (de todos los tamaños), instituciones académicas y tecnocientíficas, emprendedores y emprendimientos, inversores (de riesgo y de los otros), profesionales y trabajadores altamente calificados en el ámbito de tecnociencia y la innovación tecnocientífica, y los colosales aportes estatales para promover nuevos dispositivos, nuevas tecnologías y novedosas herramientas tecnológicas.
Ahora mensuremos la frase “quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico”. Una vez más aparece un híbrido entre el fetiche y la ignorancia. El octavo país del mundo en extensión, como lugar geográfico todo, que sea un hub tecnológico. Y a la vez desfinancia la inversión en ciencia y tecnología (CyT) como nunca lo hizo un gobierno en la Argentina (desde el regreso de la democracia a la fecha), promueve el achique o cierre de amplios sectores relacionados con CyT, fusiona organismos, ataca a las universidades nacionales, tanto como la desactualización salarial de todo el personal del área, y la lista es enorme. Por lo tanto, el discurso criptofílico de Milei, además de ser ideológico-colonizante, es fetichista y oscurantista. Su modelo es la vergüenza seguidista que dejó al descubierto la semana pasada.
Sabemos que “a Javier Milei lo aman en Silicon Valley”, y así lo ha hecho saber Demián Reidel, funcionario de Milei, quien no ha quedado marginado de la criptoestafa (sino que conociendo el estado de situación, aparentemente, no hizo nada para que no se produjera). En La californización del mundo sostuve, siguiendo a Éric Sadin, que “se trata de una «colonización de un nuevo tipo, más compleja y menos unilateral que sus formas previas, porque una de sus características es que no se vive como una violencia a padecerse, sino como una aspiración ardiente anhelada por quienes pretenden someterse a ella»”.
Debemos trabajar políticamente contra la colonización subrepticia que se nos intenta imponer. En definitiva, siempre se pone en juego el tema de la soberanía. Hubo un tiempo, y éste también es ese tiempo, en que el lema “patria sí, colonia no” reemplazó al personalizado “Braden o Perón”. Muy brevemente, con Perón en el gobierno el pueblo argentino aprendió que se puede ser un país periférico, en las interrelaciones que ello impone, lo cual no implica ser una colonia, ser el reservorio de toda naturaleza de las necesidades imperialistas -sean gubernamentales, sean de su empresariado-. Y porque tenemos historia como pueblo, es que nos merecemos otro presente y otro futuro.