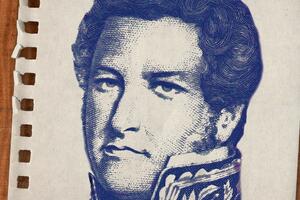“Con ‘Pienso… ¿Para qué existo?’ estoy denunciando una situación socioeconómica que está perjudicando a gran parte de la sociedad”
Protagonizada por Helena Nesis y bajo la dirección del prestigioso Claudio Gallardou, Pienso… ¿Para qué existo?, de Miguel Diani, narra la historia de María, una mujer que llega desde un porvenir devastado: una Argentina desmembrada por el poder económico, donde la desigualdad ha alcanzado niveles extremos y los pocos sobrevivientes resisten desde la Antártida, último rincón aún argentino.
Polifacético como todo artista, Miguel Diani es uno de esos autores a quienes se les puede trazar una línea directa sobre el agua, un puente tendido sobre la base de su vida y sus obras. “Coherencia”, se le suele llamar. Y por qué no decirlo con la naturalidad de quien contempla llover, siempre cuidado por la intemperie que trae consigo toda palabra: entre la escritura y estreno de sus obras –apelando ahora a esa célebre frase de Berger cuando se interrogaba sobre las cantidad de vidas que caben dentro de una vida– el prestigioso dramaturgo, Miguel Diani está al frente por la defensa de los derechos de los autores/as y acaso más, vale decir de todo lo insoslayable para, desde su lugar de presidente en ARGENTORES, sostener los adquirido, a fuerza de trabajo e íntegra honestidad, frente a la inclemencia de un huracán que quisiera arrasar con todo y asume su doble metáfora de batalla cultural.
Recientemente estrenada Pienso… ¿Para qué existo? es un grito de independencia, un llamado a concientizar. Vale decir, darnos cuenta de que esta historia que hoy vivimos en Argentina ya la sufrimos. Y más de una vez. Sí, los vendepatria de siempre lo volvieron a hacer. Con las complicidades de toda la vida. Destruyendo nuestra industria, nuestros valores, y nuestro sentido de patria. Haciendo negocios con el hambre de los más vulnerables. Unos pocos se quedan con todo.
En términos argumentales, Pienso… ¿Para qué existo? gira en torno a una mujer que viene de un futuro apocalíptico. De una Argentina en donde la desigualdad y el hambre han llegado a extremos inconcebibles. “Los grupos económicos internacionales han desmembrado y vendido a nuestro país y la gente ha tenido que irse a vivir al polo sur, a nuestra Antártida, el único lugar que todavía sigue siendo argentino”, dice Miguel Diani durante la entrevista para la Agencia Paco Urondo. “Desde allí nace una resistencia, una lucha para reconquistar nuestro territorio. De ese futuro viene María. Para intentar concientizar sobre nuestros actos del presente. Para que ese futuro nunca ocurra”.
AGENCIA PACO URONDO: Pienso… ¿Para qué existo?, ya desde el nombre resulta ineludible pensar en una referencia directa a la coyuntura político-cultural que estamos atravesando como pueblo.
Miguel Diani: René Descartes, filósofo y matemático francés dijo allá por el siglo XVII cogito, ergo sum, “pienso, por lo tanto existo”. Siendo más preciso, la traducción literal del latín sería “pienso, por consiguiente soy”. Yo juego con esa frase y digo “Pienso… ¿Para qué existo? Como una manera de llamar a la reflexión. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es mi compromiso con la sociedad? No podemos vivir en sociedad sin sentir empatía por el otro. Una sociedad en donde lo único que importa es el yo, lo que me pase a mí y a mis seres más cercanos, pero lo que le sucede al vecino no, no es una sociedad sana. No es una sociedad justa. A la larga o a la corta esa injusticia nos va a tocar. Esta obra es una invitación a pensar en el otro. No vivimos solos. Y no se trata de decir “yo siempre trabajé, en todos los gobiernos de todos los colores políticos”, no pasa por ahí. Uno puede trabajar toda la vida a lo largo de distintos gobiernos, pero hay políticas que facilitan la vida diaria y otras que les ponen trabas.
Uno no puede alegrarse porque al otro le va mal. O no se puede sentir bronca porque una persona, de una economía un poco inferior a la tuya, tiene acceso también a ciertos bienestares. Se vive comparándose con el otro. Esta es una sociedad donde el consumismo es lo único que interesa. Esa sociedad me hace mal y realmente deseo que cambie. Tal vez mi posición es un tanto idealista, pero como dijo John Lennon: “Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único”. Y mientras haya más de un soñador, hay esperanza de cambio. Pero los cambios hay que trabajarlos. Comprometiéndose, ese ideal se puede transformar en realidad.
“No podemos vivir en sociedad sin sentir empatía por el otro”.
APU: El teatro, la dramaturgia, a diferencia de otras artes siempre está en la línea de fuego de las batallas culturales.
M.D.: El teatro independiente siempre ha sido un bastión de lucha contra los atropellos sociales. Le ha dado voz a los silenciados. La prueba más contundente de esto fue Teatro Abierto, un movimiento cultural que hasta el día de hoy se sigue estudiando en el mundo entero. Un movimiento en donde dramaturgos, directores, actores, coreógrafos, músicos y todo el quehacer teatral, expresó su mirada sobre la realidad que se estaba viviendo por aquellas épocas. Fueron momentos muy duros, vivíamos una dictadura cívico militar que no dudó en poner una bomba en el viejo teatro Picadero para intentar acallar las voces de protesta. Con Pienso… ¿Para qué existo?, estoy denunciando una situación socioeconómica que está perjudicando a gran parte de la sociedad y que a futuro va a complicar mucho más las cosas.
Y digo esto no porque haga futurología, sino porque es una situación calcada a la que ya vivimos otras veces. Por lo tanto, no hay nada que indique que no termine igual. Recesión, injusticia social, escuela y salud pública destruidas, miseria, hambre, desesperación. Creo que es obligación de la gente que hacemos la cultura luchar contra este modelo, con nuestras herramientas, que es el arte, en sus distintas expresiones, y denunciar lo que está pasando.
APU: ¿Es por todo esto que decís estrenar la obra en este momento?
M.D.: Sí, porque es una obra escrita para un contexto como el que estamos viviendo. Escrita a medida de la situación sociopolítica existente hoy en Argentina. Vivimos en un país donde la cultura está siendo atacada. El Estado está destruyendo todo lo que es público. Todo lo que, con los impuestos, cada uno de nosotros pagamos. Y la cultura forma parte de ello. El desfinanciamiento que se hizo con el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional de Teatro) y Fondo Nacional de la Artes, lo demuestra.
Además deberíamos sumar a las bibliotecas públicas y a los museos, entre otras áreas de la cultura. Con el pretexto de “No hay plata” o de “Se robaron todo”, destruyen, destruyen y destruyen. No reparan, rompen. Ahí es donde queda evidenciado que el tema es ideológico. La cultura molesta. Porque la cultura increpa, cuestiona, hace pensar, por eso hay que destruirla. En esta obra hablo de lo que está sucediendo. La devastación de un país. La venta a potencias extranjeras de nuestras riquezas. Gente que queda en la calle. La bicicleta financiera que solo hace más ricos a unos pocos, a los que tienen dinero. Y los trabajadores, los humildes, están cada vez más postergados. No existen. Como no existen los jubilados, los discapacitados, los enfermos y los necesitados en general. La palabra “crueldad” se ha puesto de moda. La crueldad y todos sus sinónimos: brutalidad, atrocidad, impiedad, sadismo, insensibilidad, inhumanidad. Esto es lo que estamos viviendo hoy en Argentina.
APU: ¿Cuál es la génesis de Pienso… ¿Para qué existo?
M.D.: Esta obra la escribí en el año 2001 y se llevó a escena por primera vez al año siguiente. En ese momento la interpretó Cristina Murta y la dirigió Claudio Gallardou. Claramente la génesis de este texto fue lo que estaba sucediendo en ese momento en nuestro país. Recuerdo una escena que me impactó, que me disparó la idea del monólogo. En ese momento, los bancos se habían quedado con los ahorros de la gente y la calle era un caos. Frente a la sucursal de un banco, en la zona de Caballito, había un grupo de ahorristas protestando con sus cacerolas.
Era invierno, mayoritariamente eran gente de clase media. Muchas mujeres de mediana edad con sus tapados de piel pegándole a la cacerola. Un grupo de policías estaban custodiando (como podían) el lugar. De repente se acerca por la Avenida Rivadavia, en dirección al banco, una columna de un movimiento de desocupados, piqueteros, con sus rostros tapados con pañuelos y con palos en las manos. En ese momento, y para mi asombro, vi como la gente les abría paso y les hacía como una especie de guardia de honor… ¡y los aplaudieron! Ver a esas mujeres con sus tapados de piel aplaudiendo a este grupo de jóvenes de agrupaciones sociales de izquierda, fue muy fuerte. Era un cuadro surrealista. A los pocos días comencé a escribir la obra.

APU: ¿Cuáles son las diferencias que existen a la hora de escribir un unipersonal?
M.D.: Cuando uno se dispone a escribir un texto teatral, por lo general nunca sabe cómo va a terminar. Al menos eso es la que me pasa a mí. Tampoco sabe cuántos personajes van a llevar adelante la acción. Normalmente aparecen uno o dos, y luego se van sumando otros, si es que la historia los necesita. Pero también sucede que aparece solo uno y con ese es suficiente. Eso fue lo que me paso con esta obra. Este texto tiene una mezcla de estilos. Desde el grotesco, pasando por el absurdo y el realismo mágico. Lo importante del formato de monólogo al público es no perder la teatralidad. No caer en lo narrativo. Y que el personaje sea muy sólido. Solo un personaje lleva adelante la acción, y si no está bien construido, corrés el riesgo de que el público pierda el interés.
APU: Me refiero, también, al manejo de los diferentes climas y tensiones, el humor, el absurdo, la tragedia, que recaen sobre, en este caso una sola actriz, Helena Nesis.
M.D.: Un autor o autora debe tener absoluto dominio de las criaturas que creó. Sus personajes deben ser muy bien construidos porque ellos son los que te van a escribir la historia. Sea una obra de diez personajes o de uno. Si construís bien la estructura del o de los personajes, después podes hacerlos jugar en los climas que quieras. Ellos te van a dictar que pueden y que no pueden hacer. El estilo en que lo digan lo pondrás vos. En realidad, no hay diferencia en ese sentido entre una obra de muchos personajes o de uno solo. Por supuesto que en un unipersonal, la responsabilidad del espectáculo recae en un solo actor o actriz. Ahí ya entran a jugar las condiciones o talento del actor o actriz. En el caso de este monólogo, tengo la suerte que lo interprete Helena Nesis. Ella ha logrado un trabajo fantástico. Vos la ves en el escenario y no tenés ninguna duda que es “María”, esa mujer que viene del Polo Sur a traernos su mensaje. Su advertencia. Desde el momento que pisa la escena no podés desprenderte de ella.
APU: ¿Qué te pareció la propuesta de Claudio Gallardou?
M.D.: Claudio fue un creador fundamental en este trabajo. No solo porque aportó su talento y su experiencia al espectáculo, sino porque enriqueció la puesta que había hecho de la obra en el 2002. La propuesta es minimalista, adaptándose al presupuesto que puede haber en teatro independiente. Con pocos elementos logra una puesta creativa y es sobresaliente el trabajo que hizo con Helena Nesis desde la dirección de actores. Además cumplió con creces con su rol de líder de equipo, conteniendo a Helena en cada etapa del trabajo. Hubo muchos meses de ensayo que dieron su fruto arriba del escenario. Realmente, tanto para mí como para Helena fue y es un lujo trabajar con un director como Claudio Gallardou.
APU: En sintonía con aquello que decía Sartre sobre la imposibilidad de leer su propia obra... si tuvieras que elegir un fragmento, una escena, para ponerlo en circulación fuera del escenario ¿cuál sería?
M.D.: Efectivamente Sartre planteaba que el autor tenía la imposibilidad de leer su propia obra puesto que la obra literaria tiene sentido, se completa, a través de la mirada del lector. En ese punto la obra se torna independiente del escritor. Y el lector podrá transformarla en la lectura, que es también un acto de creación. En el teatro sucede exactamente lo mismo, con la sumatoria que además del público tenemos la creación del actor, el director, el escenógrafo, el músico, el coreógrafo, etc. etc. Dicho esto, si tuviera que elegir una escena sería: –La única patria que aún nos queda, La República Argentina del Polo Sur como le decimos nosotros. Es el único lugar que los del Fondo no pudieron vender. No sé si porque se olvidaron que existe o porque no les interesamos. (Pausa) Con el paso de los años hubo también muchos diputados, senadores, ministros y presidentes… fugados, que viajaron a la Antártida. (Pausa) Pero los olvidados no se habían olvidado. (Pausa) Tuvieron que escaparse. Internarse en esos mares helados, huyendo del recuerdo de la historia y del hambre de estos hombres y mujeres. (Pausa) Cuentan, que aún hoy se ven fogatas en el otro extremo del casquete polar. Dicen que son tribus nómades de políticos que siguen huyendo”.