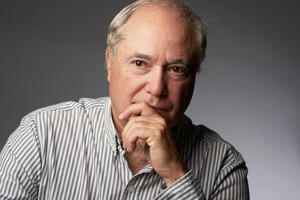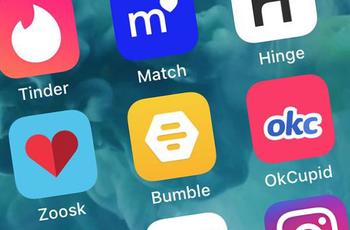La chica de Tinder
Florencia Marciani
Publicistas tiran ideas en una agencia: Eugenia envía un mensaje al universo pidiendo por la aparición de Luis, un tipo que conoce en Internet y que le gusta mucho. Previamente, los dos usuarios intercambian una serie de mensajes a través del chat que ofrece una aplicación. Sólo cuentan con sus nombres propios y edad. En esos intercambios, ella hace un comentario desafortunado y él la bloquea de la red social. Es imposible para Eugenia, ahora, pedirle disculpas, porque no tiene su apellido ni teléfono. La chica escribe un mensaje a mano, saca fotocopias y las pega en algunos postes, árboles y otras superficies del barrio de Recoleta, y ruega que vuelva.
Después se elabora una noticia y se da a conocer el episodio. Algunos usuarios empiezan a levantar sospechas sobre una presunta campaña de publicidad encubierta, pero poco importa si la noticia es falsa: en un universo de simulacros, de grandes intervalos entre realidad y sueño, hace tiempo que la verdad dejó de ser un problema. El resto de las personas de Internet se dedica a acusar a Eugenia de loca, de stalkery, de boluda. Alguien habla de violencia de género pero no se entiende. Se dice, también, que es una mina sin códigos que prendió fuego a un tipo al que no conocía. O que conoció en una red social para consumir personas que quieren tener sexo casual; personas que se presentan, en principio, y de acuerdo al modelo dominante de producción de imágenes, dispuestas a tener sexo a partir de una serie de fotos extraídas de Facebook, las cuales funcionan como trampa. Personas de fácil acceso o con un deseo transparente por el sólo hecho de encontrarse ahí. Personas con ganas de echarse un polvo de una manera un poco más posmoderna.
Porque si hilamos fino, sólo encontramos eso: hambre de amor. Y es la indiferencia, su opuesto, lo que muy conscientemente le duele a Eugenia. Lo que ella ignora es que son la casualidad y el peligro quienes nos forjan como intérpretes de signos, como sujetos del sexo y el amor; cuando una compañera de trabajo solamente lame una cucharita con yogurt en la cocina sin la necesidad de hacer muecas o utilizar eufemismos de medio pelo —no creo que Netflix o la literatura proporcionen ejemplos más sofisticados que los de la publicidad—, cuando el genio de la especie nos encuentra desprevenidos, o cuando hacemos un uso desviado de nuestras redes de socialización.
Durante una temporada, un amigo que vivía en la provincia usaba Tinder para conocer chicas y dormir en Capital: llegaba a sus casas con comida o con algo para tomar, así podía pasar la noche los días que tenía que ir a la Facultad y ahorrarse el viaje de vuelta. Al mismo tiempo, en otra parte de Capital, otra amiga hospedaba extranjeros a través de una red internacional de intercambio de camas. Extranjeros con los que paseaba por Buenos Aires y con los que tenía sexo.
La máquina mediática no sólo nos puso a trabajar en nuestro tiempo de ocio, sino que nos proporciona, ella misma, sociabilidad estandarizada y preformateada. Y a través de su función pedagogizante nos enseña cómo desear, con qué imágenes, con qué palabras, con qué intensidad. Lo que ocurre es que la obviedad, lo unívoco y evidente no son excitantes. Sigue siendo el juego metafórico de la significación el que nos perturba y excita. Como sujetos modernos en transición, hiperpsicoanalizados, todavía no estamos preparados para lo que no nos está velado. Tenemos vicios de otra era, como pensar en una realidad inasequible o en la existencia de algo como la Naturaleza, por fuera del paisaje de los medios de comunicación o los emplazamientos técnicos en general. Y buscamos esos signos con angustia, con desesperación. Y en un gesto ridículo, profundamente romántico, empapelamos la ciudad.