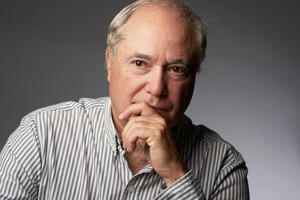Exilios #2: La llave maestra
Por Alberto Szpunberg
Todo esto ocurrió una noche, hace tiempo, pero aún hoy, entrados ya en el tercer milenio, es como si fuese ahora, si no peor. "¡Señor, ya hace como mil años que cambiamos la llave!", me protestó el portero, al tiempo que, de mal talante, una vez más venía desde adentro a abrirme la puerta de calle. Y tenía razón. Debía de ser el estrés, el insomnio, el cigarrillo, pero lo cierto es que hacía noches que, al volver del trabajo, yo no acertaba ni una: encaraba la cerradura de la puerta e insistía inútilmente con la llave vieja. Como no podía ser de otra manera, la puerta seguía cerrada. Mi forcejeo era inútil y la protesta del portero, espectador de mi fracaso, no dejaba de ser justa. Lo que me pareció de más fue que, en una de esas noches, parapetado en la recepción, refunfuñó para sus adentros: "¡Y pensar que ya estamos a las puertas del tercer milenio..!". No me di por enterado, no de que "ya estamos a las puertas del tercer milenio", sino del oculto sentido de su frase. ¿Acaso se creía que yo andaba de espaldas a la historia? ¿Quizás insinuaba que me había quedado en el pasado? Así que subí a casa y lo primero que hice fue tirar la llave vieja por la ventana. "Ojalá le dé en la cabeza", confieso que pensé, y me eché tranquilo en el sillón, con la conciencia en paz y la llave nueva en la mano. Nunca más volvería a confundirla con aquella de otras épocas. Y ahí, no sé bien por qué, me acordé de mi padre: volvía del trabajo, se echaba en el sillón y, después de un hondo suspiro, repetía el mismo salmo, el LXXXIV 4-6, que tantas y tan laberínticas controversias suscitó entre los antiguos sabios, según mi propio padre, con cara seria, me contaba. “Bendito el hombre que está en su casa”, decía el salmo de todas las noches. Pero, sin duda, para estar en casa y ser bendito, primero hay que poder entrar.
–Esa es la cuestión...– afirmaba mi padre.
Como en el idioma bíblico no existen mayúsculas y minúsculas, una noche –habrá sido la noche en que empecé a complicarme la vida– le formulé a mi padre una pregunta que, aunque parezca mentira, es cada vez más apremiante: “¿Cómo es eso, pá: en su casa o en Su Casa?”. Mi viejo se rió. A buen entendedor, pocas palabras. Entre “su casa", algo tan estrecho y codiciado que hasta se valora por metro cuadrado, y "Su Casa", tan inconmensurable como el infinito universo que habita el Señor, mediaba la vida misma. Y a propósito de la vida, pensé que mi padre, que había sufrido todos los desamparos del siglo XX, que es mucho decir, ya no descansaba en el sillón, sino en el campo. Por supuesto, el campo santo, donde entrar es fácil, pero no salir. Pensando en estas cosas, volví a la calle. Iba dispuesto a decirle al portero que eso de "a las puertas del tercer milenio" es un despropósito típico de portero, pero para qué complicarme más la vida. Pasé de largo junto a la recepción y salí de nuevo a la calle. En una de esas, un destello dorado pasó zumbando junto a mi oído, como caído del cielo, y al pie de un árbol, encontré una llave. Sí, no cabe duda, era la vieja llave que, por hábito o cábala o simple manía, volví a guardar de inmediato en el bolsillo, con las complejas derivaciones y consecuencias que ya se imaginan. Sólo decirles que, a la vuelta, antes de que el portero viniese hacia mí y protestase de nuevo, le grité: “Señor, ¿quién le pone puertas al campo?”. Y subí a casa. En realidad, subí de una vez y para siempre a Su Casa, la única digna para tanta humanidad a la intemperie. Y esa noche, ateo pero no sin fe, dormí como un santo.