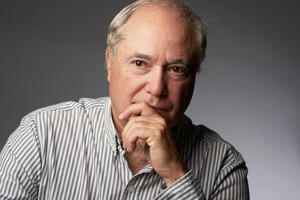Exilios # 4: Herakleitos
Por Alberto Szpunberg
Lo vi de lejos. Él estaba ahí, sobre las aguas del río, sentado en el borde del puente, con las piernas colgando en un balanceo cadencioso. Con un espejito en la mano, emitía destellos al reflejar, casual o deliberadamente, los últimos resplandores de la tarde. Por momentos me pareció ver que algo titilaba, pero no, no era una estrella. No podía serlo. A medida que yo me acercaba veía con claridad que se trataba de un espejito, mejor dicho, el trozo de lo que habrá sido, alguna vez, un espejo, quizás un gran espejo, acaso sujeto a la puerta de un armario donde diversas ropas fueron guardadas, una chalina cuyo perfume aún huele, un costurero con sus agujas, sus hilos, su dedal y otras intimidades. También un álbum de cuyas fotos alguna vez hubo placas en sepia, un retrato de casamiento que presidió alguna sala, con gente que, copas de sidra en alto, brindaba alrededor de la mesa, como si ese brindis fuese un amor para siempre.
Me senté a su lado mientras él, en un alarde de destreza, multiplicaba en todas las direcciones los reflejos dorados que arrastraban las aguas del río.
– Yo a usted se lo cuento: no dejo de pulirlo – me dijo–, esa es la clave...
Y frotó el espejito contra su camisa mugrienta y lo enfocó en mis ojos.
– ¡No los cierre! ¡Ábralos y sea hombre... aguante! – me advirtió – o se perderá lo mejor...
Hubo un momento en que sentí que el resplandor me lastimaba los ojos y aparté la cara. El espejito, encendido, parecía ahora una pequeña ventana iluminada por la que pasaba un viento fresco, primaveral. Después, fue cuestión de seguir asomándose: por esa misma ventanita que me encandilaba pasó el ala de un cormorán, la proa de una barcaza adormilada en su cabeceo, se agitó una pared de ladrillos sin que se cayera ninguno, levitó una pareja que se abrazaba en la otra orilla y un pedazo de pan se puso a la altura de las necesidades, sin margen para más espejismos.
– Es que con el hambre no se jode...– dijo.
De pronto, se me clavó en la retina el lejano ramalazo de las luces de un coche y volví a cerrar los ojos.
– ¡Ábralos! –y me explicó–. Sólo con los ojos bien abiertos se puede ver todo, todo, hasta lo que ya ocurrió, como esas estrellas que ya no existen ¿vió?, pero que no dejan de titilar...
Volví a mirar de frente al espejito y descubrí una mirada en la que creí reconocerme. Sí, sin pestañar, era yo. Después vi una mano que era la mía, sí, la mía, olvidada en el gesto de una caricia que había sido mía, sí, pero ya no.
– Ni un suspiro desaparece –el hombre frotó de nuevo el espejito– Si mantenemos los ojos bien abiertos, todo ocurre ahora, todo es posible...
– ¿Sólo las imágenes quedan? – le pregunté.
– No, también lo más importante, las voces, la palabra...
En ese instante, la brisa se convirtió en viento y fue el roce del agua contra las piedras un latido de luz en el silencio, tenaz, tenaz, infatigable.
– Bueno, me voy, jefe – le dije, y empecé a irme – Mañana será otro día...
– ¿Mañana? – me miró – ¿qué es eso?