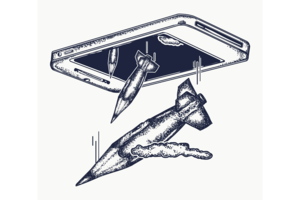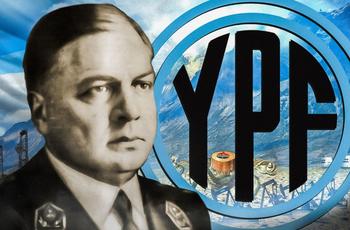La reina y sus cipayos: cinco breves notas para el pensamiento nacional en el siglo XXI
Al despertar, hoy 9 de septiembre, abro, como todos los días, los portales de los principales periódicos de alcance nacional. Lo que encuentro, sinceramente, no me asombra. Ayer murió la reina británica y la prensa local compite por mostrar su lealtad a la corona. Infobae, Perfil y Clarín encabezan la lista con entre trece y quince notas alusivas, más transmisión en vivo de las exequias de la difunta real. ¡La misma cantidad de artículos que le dedican medios londinenses, tales como BBC News y The Guardian! La Nación, quizá la sorpresa de la jornada, le dedica “sólo” siete notas. Muy lejos queda Página/12, la única excepción entre los periódicos nacionales, al consagrarle únicamente dos artículos.
No se trata de cuánta relevancia tenga la noticia -acaso sea importante-, sino del enfoque con que se aborda. De hecho, podrían dedicarse varios artículos al tema si se aprovechase la noticia para analizar el rol de la monarquía británica en la historia y en el presente, las consecuencias de su accionar sobre distintas naciones empobrecidas, su incidencia sobre la gobernanza global y la red de cities financieras con centro en Londres. Pero, lamentablemente, no es así. La atención de la prensa local se dedica a la familia real, a la asunción del nuevo, aunque jovato monarca, a las veleidades personales de la fallecida Elizabeth II, reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y cabeza de la Commonwealth of Nations (en donde se aglutinan más de cincuenta países que fueron sus colonias en cuatro continentes). Falleció la persona que representa a la potencia extranjera que ocupa militarmente una parte de nuestro territorio nacional y el grueso de la prensa local muestran sus condolencias sin hacer la menor mención a ello.
En fin, nada nuevo bajo el sol. Desde que nuestros antepasados lograron, hace doscientos años, la independencia política de la metrópoli española, sabido es que ingresamos en una etapa neocolonial. En esta fase, la dominación intelectual –hoy llamada “soft power”– es la clave. Desde entonces quedamos subsumidos en la esfera cultural anglosajona, como reflejo de nuestra subordinación a Gran Bretaña, primero, y a los Estados Unidos, después. Por supuesto, cuando el “poder suave” no alcanzó a imponer sus intereses, las nuevas metrópolis apelaron al gran garrote (“hard power”). Alcanza con repasar nuestra sufrida historia latinoamericana para comprobarlo, jalonada como está por bloqueos comerciales, golpes de Estado –impulsados o amparados desde esas potencias–, sabotajes, atentados y magnicidios, hasta invasiones militares puras y duras.
Pero estos son instrumentos directos de intervención que el imperialismo emplea cuando la intelligentzia local no logra convencer a los pueblos dominados de que “no hay alternativa” (como rezaba el lema neoliberal TINA: There is no alternative) y que lo mejor para nuestros intereses es seguir a pie juntillas los mandatos imperiales. Como aquellos cipayos de la India que durante los siglos XVIII y XIX sirvieron a las potencias europeas en la tarea de colonizar su propio país, así el grueso de nuestra intelectualidad asume con esmero la tarea de ser engranaje de la maquinaria neocolonial. Por supuesto, cuando hablamos de actividad intelectual, nos referimos a toda la producción cultural, incluyendo las dimensiones académica, artística, educativa y periodística y sus ramificaciones en distintos referentes sociales, políticos y empresariales.
De conjunto, constituyen lo que podemos denominar como “aparato cultural neocolonial”. Son los mediadores nativos de un discurso compuesto por ideas y valores que reproducen nuestra situación de dependencia y subdesarrollo. Desde lo más elemental: la contracara de esa “nordomanía”, como la bautizó José Enrique Rodo, es el desprecio por lo propio, por lo autóctono, por lo nuestro. Esa identificación con una presunta agenda global –que es, en verdad, la mundialización de la cultura anglosajona– inhibe el surgimiento de un pensamiento nacional. Por esa razón Paulo Freire, en su reflexión en torno a la dimensión educativa, alertaba sobre la introyección de los valores del opresor, y Frantz Fanon señalaba la “epidermización de la inferioridad” como el efecto psicológico producido en el colonizado por mirarse a través de los ojos del amo. Asimismo, Arturo Jauretche mencionaba la dicotomía “civilización o barbarie” como la madre de todas las zonceras.
Para hacer frente a este imperialismo cultural necesitamos de un pensamiento y una sensibilidad nacional-latinoamericanos. Sin creatividad, sin originalidad, sin audacia, sin romper la mímesis con quien nos domina no hay posibilidad de salir del atolladero en que estamos. Quebrar con el círculo vicioso que produce y reproduce ese sentimiento de inferioridad es una tarea política de primer orden. Es sabido que no habrá justicia social sin independencia económica ni soberanía política. Pero es preciso incorporar una pata más a esa tríada, a esa relación de causa y consecuencia: nada de ello es posible sin autonomía del pensamiento. Y ella solo puede ser resultado de un activo proceso de descolonización cultural. En síntesis, la batalla de ideas es el punto cero del proceso de liberación nacional y social. Para ello necesitamos establecer los vasos comunicantes hacia una nueva generación de pensadores nacional latinoamericanos, que tome la posta donde la dejaron las anteriores generaciones. Cabe hacer cinco breves notas al respecto.
Primero, nuestro marco de pertenencia y referencia es necesariamente “nacional latinoamericano”, la Patria Grande. Esto ya fue advertido tempranamente por Simón Bolívar y retomado por innumerables líderes y pensadores posteriores. Pero no está de más recordarlo: ninguna nación latinoamericana por separado tiene posibilidades de realización. El pensamiento debe fortalecer permanentemente esa identidad y encuadre.
Segundo, lo nacional no implica cerrarse al mundo. Por si algún despistado sigue confundiendo lo nacional con el chauvinismo, aclaremos que, por el contrario, lo nacional implica asumir nuestro aporte específico a la diversidad humana, producto de una historia y una geografía específicas. Como decía Jauretche, “lo nacional es lo universal visto por nosotros”. O como señaló José Martí: “injértese en nuestras republicas al mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras republicas”. Lo que nos falta fortalecer hoy en día no es apertura al mundo, sino el tronco nacional latinoamericano.
Tercero, el pensamiento nacional debe salir del lugar de comodidad dado por la liturgia, por la repetición de ciertos tópicos y autores. Los “clásicos” son eso: referentes ineludibles que sirven de inspiración y de raíz para que las modas intelectuales no nos arrastren. Pero no pueden reemplazar el ejercicio del pensamiento propio y de afrontar los problemas de nuestro mundo, que no son los de hace cincuenta, cien o doscientos años. El pensamiento nacional latinoamericano, desde la autoestima, desde la seguridad de sí y sus fines, debe abrirse a la teoría contemporánea, para incorporar conceptos que permitan afrontar las difíciles circunstancias del presente.
Cuarto, todo país que se precie, valora su historia, sus tradiciones, su cultura, su pensamiento, su arte. No hay que ser un genio para observar como norteamericanos, británicos, franceses, alemanes, rusos, chinos entre otros, construyen una imagen positiva de sí mismos a través de su creación intelectual. En cambio, nuestra producción cultural dominante, especialmente la periodística, literaria y audiovisual, no hace más que enfatizar nuestras miserias, generando una imagen deprimente de nosotros mismos. ¿No hay nada heroico en nuestras tierras? ¿Y esos “poetas sociales”, como los llama el Papa Francisco, que defienden la vida en medio del descarte y la muerte? ¿Y esos artistas, periodistas e intelectuales del pueblo que acompañan desde su creatividad los esfuerzos de liberación nacional y social? ¿Y los líderes sociales, populares, nacionales que sacrifican sus metas personales en la concreción de anhelos colectivos? El pensamiento nacional latinoamericano tiene también la tarea de construir y ampliar el amor propio y esa historia heroica de los humildes.
Por último, pero no menos importante, el pensamiento nacional latinoamericano debe recuperar una dimensión profética. No alcanza con analizar la dependencia, las causas de nuestro atraso, los mecanismos del poder, sino que necesitamos ofrecer un futuro deseable, una utopía por la que luchar. Se trata de colaborar como parte de un pueblo en su proceso de emancipación, no por fuera de él, en la elucidación de ese porvenir. Hay una responsabilidad allí para los intelectuales. Hoy somos muy buenos para el análisis crítico de la realidad. Pero si nos quedamos allí, quedamos en un pesimismo de la inteligencia, con el riesgo que contribuya al pesimismo de la voluntad. Por eso, el pensamiento nacional latinoamericano debe comprometerse tanto con el análisis riguroso como con la construcción del optimismo de la acción transformadora. Sin lo cual, los pueblos no vencen.