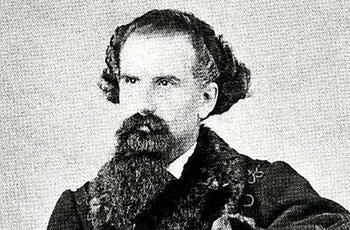Generación 2001: auge (1996/2001)
Por Matías Cambiaggi | Ilustración Silvia Lucero
Durante el año 1996 toma fuerte impulso un doble proceso que en la dinámica política y social tejió sus propios encuentros, de forma inadvertida o declarada, retroalimentándose, por momentos, nutriéndose siempre, como uno solo.
Por un lado, el que se volvió evidencia de un largo proceso subterráneo, al mismo tiempo que nuevo comienzo, con el vigésimo aniversario del Golpe de Estado de la Dictadura Genocida del 76’ y la aparición pública de la agrupación HIJOS, la aparición masiva de un nuevo activismo social juvenil, identificado con una creciente necesidad de recuperar lo negado u oculto por la historia oficial sobre la generación de los setenta y en distintos grados, a partir de ella, recuperar la figura del militante político, sobre todo, a lo largo de esta etapa y en forma masiva, desde su costado ético, para repensar los motivos de su entrega, y como contra ejemplo a los políticos de la entrega.
Este proceso de vitalismo social tuvo múltiples y heterogéneas manifestaciones, en apariencia aisladas entre sí, en el terreno de la práctica social y política, sin embargo, constituían un indicio esclarecedor, sobre la existencia de un potente proceso en incubación de alcance y tono aún insospechados.
Una de sus manifestaciones sucedió con la cátedra del Che, organizada por la agrupación estudiantil “El Mate” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a partir de su masividad y posterior multiplicación por todo el país, en la cual comenzaban a asomarse elementos, que después se volverían norma, como la voluntad de saber y el protagonismo, pero sin intermediarios ni jefes:
“La hipótesis nuestra era que algo había que hacer, que había una crisis ideológica fuerte y se evidenciaba en que a 30 años de la muerte del Che no había nadie que pudiera dar una discusión sobre su experiencia. Iba a aparecer la efemérides en los diarios, pero el guevarismo no iba a tener ninguna expresión. Entonces fuimos a la embajada de Cuba, lo discutimos mucho con ellos un año antes y fuimos pensándolo y armándolo y nosotros nos pusimos a estudiar un montón. Era muy interesante, porque por un lado era auto formación y por el otro la construcción de un proyecto fuerte. Y eso fue un hallazgo, porque si hacíamos charlas como las que veníamos haciendo hubiera ido gente más vinculada a la izquierda o el activismo, pero con la Cátedra del Che, perforamos ese techo. Ese universo reducido.
La cátedra funcionaba los viernes a la noche como charla conferencia y los sábados a la mañana era el trabajo en taller en base a lo que se discutía el día anterior.
El día de la apertura el auditorio de Uriburu explotó y era un lugar enorme que no se llenaba nunca, y ese día se rompieron los vidrios de la gente que quería entrar y reventó todo de una manera muy interesante.
Lo más interesante para mí es que con la cátedra nosotros hicimos por primera vez una articulación que era necesaria en esa época. Por un lado, una cosa de discusión teórica, ideológica muy interesante en relación a la renovación del marxismo, el latinoamericanismo, la economía, e ir a ese plano no de una forma puramente simbólica, onda somos de izquierda porque somos solidarios y nos gusta la imagen del Che, sino que somos de izquierda porque tenemos una mirada teórica.
Por otro lado, era intentar hacer una convocatoria a ciertos cuadros políticos que estaban muy relegados para que pudieran recuperar su experiencia y aportar sus saberes y con un acuerdo tácito, que tenía que haber una nueva generación política y ustedes tienen que venir a bancar, no para que vengan a dirigir, sino para que vengan a aportar su experiencia”.[1]
El otro proceso, tuvo inicio con la aparición de los piqueteros como nuevo actor social desde los márgenes, como marea insondable, horizonte infinito y entre ellos, sobre todo ellas. Las mujeres. Verdadera columna vertebral del precariado insurgente, encargadas de sostener el trabajo social diario de cada ámbito, reuniones organizativas, convocar a las marchas con los suyos.
En paralelo a ellas, los jóvenes, protagonistas de los momentos más tensos, “formación especial” sin encuadre alternativo, responsabilizándose de garantizar cortes, quemas de neumáticos y el aguante necesario.
Cutral Có, Tartagal y un largo etcétera al que terminó por sumarse también Buenos Aires en la geografía de su extenso conurbano, aportaron los territorios clave para entender este proceso, en el que territorio, organización y voluntad de protagonismo, fueron los conceptos que articularon el movimiento de desocupados en su etapa naciente. Campo social tan heterogéneo como pudiera imaginarse y sólo entendible a partir del acercamiento a las diferentes capas geológicas del mercado laboral argentino y sus vaivenes, en el cual se cruzaban como vecinos y compañeros desde ex ypefianos, empleados públicos, changarines, o el basto universo de jóvenes NINI.
Con el correr de los años, y las experiencias virtuosas, difíciles de contener y encauzar desde el Estado, este vasto movimiento de desocupados se convirtió en la referencia más clara en la confrontación de la etapa, faro y atracción de las miradas del conjunto social, así como punto de encuentro de los sectores más activos de la juventud que empezaban a activarse bajo la consigna del cambio social y su metodología anti institucional y que adoptó la característica de una espiral ascendente e indetenible, que poco después de quemar sus primeros neumáticos, consiguió golpear las mismas puertas de la Casa de Gobierno:
“Las características de este ciclo de luchas autónomas es que tiene un nuevo sujeto popular protagonistas de las luchas. Ya no es el varón organizado en el sindicato, sino que es la familia entera con un fuerte protagonismo de los jóvenes sobre todo en los momentos de acción directa en la defensa del piquete frente a la represión que comienza a ejecutar de modo cada vez más extendido la gendarmería nacional.
De algún modo es un período donde estas experiencias van a centrarse en una metodología de lucha muy radical: el corte de ruta, pero es también la toma de edificios públicos, no sólo las movilizaciones y van a tener en el centro del dispositivo a la asamblea como la forma de organización básica que pone en cuestión los modos tradicionales de hacer política en la democracia representativa. Estos son los rasgos que van a ir extendiéndose y profundizándose hasta llegar a diciembre de 2001”.[2]
Algunas de las luchas más significativas de esta etapa, fueron los reseñados cortes de Cutral Co-Plaza Huincul, y Tartagal, los diversos cortes en La Matanza bajo la dirección del tándem D’Elía (FTV-CTA) y Alderete (CCC), la Marcha Grande de la CTA, las huelgas generales encabezadas por el sindicalismo combativo, los escraches de HIJOS, el Corte del Puente de Corrientes emprendido por los Autoorganizados que tuvo el mérito histórico de ser el primer recibimiento popular al gobierno de la Alianza, El Matanzazo del año 2000, que duró cuarenta días, hasta que conquistó todo lo que se había propuesto y finalmente los saqueos espontáneos o generados pero sobre condiciones de hambre extremo.
En síntesis, se trató de un fuerte proceso de lucha que tuvo como algunas de sus características su carácter extendido y vertiginoso, la conformación, a partir de él, de un sujeto social tan heterogéneo como lo habían formateado el neoliberalismo y sus resistencias, y dentro del cual se destacaron como novedad, la participación disruptiva de los jóvenes y de las y los trabajadores excluidos. Por último, su déficit, su condición imposible de eludir: su ausencia de conducción política, la irresolución de la cuestión hegemónica al interior del proceso.
El final principio(2001)
19 y 20, sin necesidad de mayores precisiones, ni contextos, sintetizan como una marca, al tiempo, los actores y el escenario que cambiaron de un modo profundo, la dinámica política regresiva de nuestro país que rigió hasta su implosión en 2001. Pero no dicen más que eso. Para algunos y algunas es contraseña de jornadas memorables que admiten el recuerdo trágico, para otros y otras, el nombre de un miedo. Pero su contenido profundo, apenas si es nombrado, rescatado o debatido y, en él, en su descripción es donde encuentra no sólo su justicia, sino su posibilidad presente.
Corresponde entonces comenzar por caracterizar al 20 de diciembre de 2001 como una insurrección en su sentido más concreto, es decir una sublevación o revuelta de un vasto colectivo, contra el poder instituido. Insurrección y no tragedia, ni espanto, ni pasado olvidable, lo cual no implica negar, desconocer u olvidar el dolor de los muertos por la pólvora policial. Todo lo contrario. Significa, entre otras cuestiones, no arrebatarles también, la densidad que les corresponde. Pero más que ninguna otra cosa, implica disputar el sentido de la acción social. Cuidarlo, para entender lo que siguió y también para que siga calentando como condición de posibilidad, de un horizonte socialmente más inclusivo.
Insurrección popular entonces, que, sin embargo, necesita todavía, de mayores precisiones.
En primer lugar, porque se trató de una insurrección que no contó con una dirección política, y mucho menos revistió entre sus atributos la intención de tomar el poder. Ni siquiera en sus símbolos formales.
Podría asociarse con intención aproximativa, relacional, al 20 de diciembre de 2001, con el Cordobazo de 1969. Sin embargo, nuestro más reciente hito histórico se desenvolvió sin una dirección obrera organizada que lo convocara, o lo liderara, como sí ocurrió en buena medida con el Cordobazo, convocado por la CGT de los argentinos y el clasismo. Ni tampoco tuvo de respaldo un programa político de acción, como el de Huerta Grande o el 1 de mayo. Y, en definitiva, tampoco tuvo sus desemboques revolucionarios, como lo fueron las nuevas, (en aquel tiempo) organizaciones político militares que sintetizaron en su metodología, la forma hegemónica de ejercer la política revolucionaria durante un lapso que es posible medir en años. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2001 conquistó más de lo que nadie esperaba: frenar la aplicación del Estado de Sitio, echar al presidente que gobernaba según las directivas que llegaban del exterior, y poner fin a la aplicación de las medidas neoliberales y en ese sentido consiguió más aún que el Cordobazo, que se agotó en sí mismo como forma de lucha y que a partir de la continuidad de la Dictadura, derivó, en la mutación de las formas de lucha hegemónicas.
Por lo tanto, el 20 de diciembre fue otra cosa y su comparación con el Cordobazo, aproximativa, en tanto muestra de descontentos, desobediencia masiva y disposición a la lucha de buena parte de la sociedad movilizada, resulta, apenas una media verdad, lo que en política equivale a decir una mentira completa o en tono más conciliador, ofrecer una caracterización demasiado vaga, por incompleta.
¿Pero qué fue entonces el 20 de diciembre?
¿Se trató acaso de una insurrección ingenua por no plantearse la toma del poder o de la Casa de Gobierno? ¿Pero si así fuera, a quién atribuirle dicha ingenuidad? ¿Acaso existía alguna organización política o social, en condiciones de planteárselo? ¿Existía una articulación profunda entre la multiplicidad heterogénea de organizaciones? ¿Cómo podría suceder que un movimiento tan horizontal como las calles porteñas –sede central de la desconfianza política de todo el país- se transformara en tumultuosa conspiración de vanguardias y líderes?
¿Cuál era la acumulación política verificable en la Plaza de Mayo y sus alrededores encarnada en partidos o movimientos sociales? ¿Bajo qué asistencias teóricas se debería medir? ¿Con qué nuevos conceptos?
¿Puede eludirse acaso del balance colectivo de final de década el hecho de que ninguna organización del movimiento obrero, ni sus principales líderes, hayan participado activamente de la jornada, incluyendo en ello a las dos centrales alternativas, la CTA[3] y el MTA[4], que habían sido parte de una buena parte de los conflictos anteriores?:
“Nosotros participamos de toda la jornada de resistencia del campo popular a pesar de la orden de nuestro sindicato de acuartelarse, por decirlo de alguna manera. La orden era de no salir. (…) Había dirigentes que decían la vida de un delegado formado puede valer mucho más que la vida de cualquier otra persona y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. La vida de cualquier compañero que esté resistiendo tiene el mismo valor. Y ahí había un choque generacional enorme entre aquellos que nos querían cuidar y que trataban de poner en valor nuestro rol sindical con estas cuestiones y nosotros que no queríamos guardarnos nada. Queríamos estar. Que termine De la Rúa ya”.[5]
¿Qué decir entonces de la izquierda tradicional que en su inmensa mayoría tampoco fue parte de la cita de forma orgánica?
Podría decirse con fundamento, que estos actores, más allá de su costado real hicieron propia “la teoría del palacio”, la conspiración Duhaldista, la pelea de los de arriba, sin reparar o subestimando, la voluntad y capacidad de la “calle”, la coincidencia de los de abajo, el hartazgo, o la capacidad de resignificar lo que parecía inconmovible.
Hubo otras organizaciones, por cierto, que sí tomaron parte en forma decidida de las alternativas de estas jornadas, sobre todo del 20 de diciembre, su día más violento. Sin embargo, no cumplieron ningún rol dirigente en ellas, sino sólo de acompañamiento de un fenómeno que los trascendió en gran medida.
¿Se trató entonces de una insurrección espontánea, sin tutores ni encargados?
Sólo en parte, lo que otra vez, se vuelve media verdad que no tarda en volverse mentira completa.
Si bien suele ser ese el acento que muchas veces domina incluso en muchas organizaciones populares o teóricos, apegados a las teorías del acontecimiento sin historia, ni procesos, corresponde relativizar el componente espontáneo que, en su medida, efectivamente tuvo, pero que, de ningún modo, fue su atributo más explicativo.
El 20 de diciembre no ocurrió de la nada, sino como parte de un proceso histórico extenso, de largos años de avance del movimiento popular, al cual el Estado de Sitio declarado por De la Rúa, colaboró en darle su forma final, construida por sus protagonistas, cuerpo a cuerpo, sobre el asfalto.
Hecho impensable entonces, pero sólo en parte y “acontecimiento” inesperado, en cierto sentido, fundante de nuevas realidades, pero con una tradición y un largo proceso detrás y en sus cimientos. Aspectos que se conjugaron durante aquel día, como también lo hicieron las particulares características del enfrentamiento, combinando masividad, radicalidad y puesta en juego de los nuevos repertorios de intervención amasados durante la larga década de los noventa.
A partir de la suma de todos estos elementos podemos trazar un perfil mínimo para la comprensión básica del fenómeno, entendiendo la mixtura, la renovación, los nuevos activismos y la radicalidad, tanto como los propios límites en su acumulación política, como los aspectos destacados, explicativos de la práctica puesta en juego durante aquellas jornadas.
Con estos fundamentos, resta aún subrayar lo principal: la insurrección del 20 de diciembre, por todos los motivos y elementos reseñados, logró ser coherente con su tiempo y en ese sentido, supo abordar al máximo sus posibilidades.
Por este motivo, más que un programa, lo que exigió fue un nuevo principio. La necesidad de una impostergable reescritura. Literatura bajo presión que con cierta inspiración zapatista encontró su estribillo en la fórmula que durante el verano más largo de la historia gritó: Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo.
El 20 de diciembre en este sentido, no admite ni miradas simples ni a la teoría sin carne, ni barro, sino sólo a la que se escribe sobre el andar y la experiencia concreta.
En ese trayecto, el 20 de diciembre, fue tal vez, el final que todos y todas sabían y que sólo precisaba de un catalizador que lo convocara para conocer sus formas particulares que, como no podía ser de otra forma, tomaron la forma de las lecciones aprendidas durante toda una década de maduración.
Todo lo aprendido, visto, escuchado, respiró entre el fuego asfixiante y las balas asesinas: las movilizaciones por Bulacio, el Santiagueñazo, las protestas que tomaban cuerpo en murgas, recitales y tablones, las metodologías piqueteras, las masivas luchas estudiantiles contra la Ley Federal de Educación, el abrazo al Congreso, el recuerdo de Norma Plá, el desafío de los camiones y su líder audaz, la marcha grande de la CTA y la difícil construcción de su heterogeneidad.
También todas las imágenes que habían convocado a ese movimiento social: el hambre, el gatillo fácil, la desocupación, el maltrato, las relaciones carnales con los EEUU, la desindustrialización, la venta del país y también la confiscación de los ahorros.
¿Existía una teoría? Claro que sí, pero no circuló en libros, ni bajo la forma del discurso, sino como memoria corporal, y se trataba de la teoría pertinente, la que había crecido con pasos chicos, pensando sobre el movimiento siguiente, pero aprendiendo de la experiencia concreta, para presentar después, una nueva batalla, de la guerra interminable.
Las experiencias disponibles hablaban de esa metodología y no de otra. Metodología de los pequeños pasos que puede rastrearse por ejemplo, en la organización del primer escrache de HIJOS, cuando la justicia respecto a los milicos genocidas se hallaba en la prehistoria, entre las preguntas aún sin pronunciar. Después llegarían los debates sobre la metodología, sus protagonistas, la construcción de justicia en acto. Pero antes fue todo apenas decisión e impulso: un grupo de chicas y chicas corriendo para sacar un puñado de volantes para denunciar que en la Clínica Mitre trabajaba el partero de la ESMA, conseguir el bombo, el redoblante, un megáfono.
Con nada, apenas su verdad, una verdad que ganaba espacio al ritmo del conflicto social, conquistaron un territorio que se había mantenido inexpugnable durante años y atravesado por retrocesos intolerables.
O el caso de los piqueteros de Cutral Có que quemaban junto al fuego de las gomas sus carnets de afiliación al MPN y sin una identidad “superadora” a la cual abrazarse, para dar un salto necesario, urgente, al vacío del enfrentamiento duro sin concesiones, pero sin saber dónde iban a caer. También el de los jóvenes sin carnet partidario que compartían el mismo piquete sin esperar nada más, pero tampoco nada menos, que arrancarle algo al Estado ausentado.
O el de la Correpi, defendiendo a pibes pobres víctimas del gatillo fácil, a los que todavía ni el propio movimiento de derechos humanos tenía en sus cálculos, según recuerda su referente histórica, María del Carmen Verdú:
“De algunos lugares directamente nos echaron al grito de que no vengan con el tema de policías y ladrones. En APDH, por ejemplo, Graciela Fernandez Meijide en persona nos dijo que estábamos planteando un tema de naturaleza policial, de delincuentes. En otros lugares, el planteo intento ser un poco más intelectual, nos dijeron, por ejemplo, que nosotros estábamos cometiendo un error de concepto al caracterizar como víctimas de una violación de derechos humanos cometida por el Estado a los tres pibes de Budge que eran tres morochos tomando cerveza en una esquina, porque no eran militantes revolucionarios como sus hijos”. [6]
El 20 de diciembre de 2001 fue con todos estos registros presentes, la insurrección posible, la insurrección de una nueva generación que había comenzado a demostrar su creciente activismo desde la segunda mitad de los noventa y por eso, la forma de pasar al nivel siguiente: la política ejercida por sus propios dueños.
Es por esto que, lejos de verse al 20 de diciembre sólo como la manifestación contundente de la profunda crisis de representación que se había abierto entre representantes y representados, debe ser pensada en cambio, como la expresión de un movimiento más complejo, que combinó, por un lado, la convicción de buena parte de la sociedad sobre la necesidad del protagonismo en el espacio público y sin intermediarios, ante la constante traición o falta de capacidad de los representantes políticos, por el otro, el alumbramiento de un nuevo actor político, alumbrado en el encuentro y aprendizaje mutuo de la juventud sin futuro y su metodología de intervención radical, con los y las trabajadoras sin trabajo, su extensión y masividad.
Estos dos aspectos interrelacionados, el protagonismo popular sin intermediarios y la aparición de un nuevo actor político, -los jóvenes junto a los más humildes- constituyen el más vivo de los legados que ha dejado el 20 de diciembre hasta nuestros días como experiencia social y política.
[1] Mario Santucho entrevistado por el autor para este trabajo
[2] Mariano Pacheco, ex compañero de Darío Santillán en el MTD, hoy en la OLP, entrevistado por el autor para este trabajo.
[3] Central de los trabajadores argentinos
[4] Movimiento de los trabajadores argentinos
[5] Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital, entrevistado por el autor para este trabajo.
[6] María del Carmen Verdú entrevistada por el autor para el libro El Aguante. Ed Marea 2015.