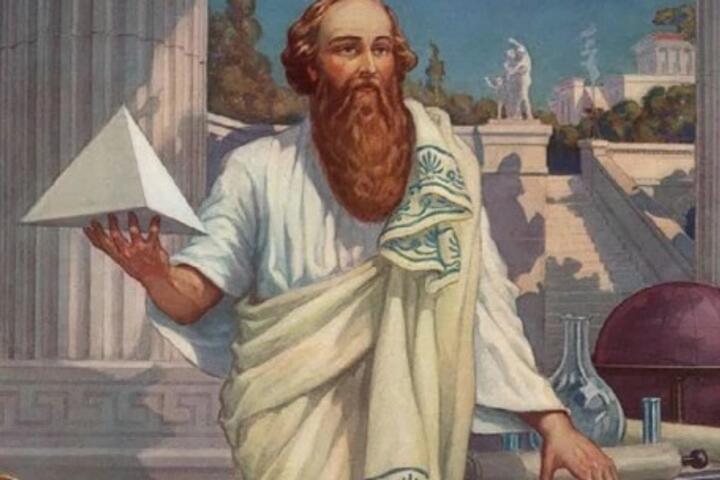"Las cabezas de los pájaros", un cuento de Rodolfo Cifarelli
In memoriam Alberto Cifarelli (1954-2026).
Negro querido, fiel y noble hasta el fin.
Las cabezas de los pájaros
Rodolfo Cifarelli
Es domingo al mediodía y estaciono bajo el árbol de la vereda. La cuadra se calcina bajo el sol. Cruzo la parte delantera del chalet que años atrás era un jardín más o menos decente y ahora es un pedazo de tierra con marañas de yuyos partida por el sendero de lajas. El chirrido de grillo del timbre se alarga demasiado y cuando muere, se acerca, nada veloz, el chapoteo de unas ojotas.
–Quién es –pregunta la voz aguda.
Le respondo y abre la puerta.
–Carajo –dice–. Me daba miedo que hubieras muerto.
–Quien te dice –digo.
–Quien me dice qué.
–Si estoy muerto.
–Pasá, que entra el calor.
Paso. Las mismas cosas en los mismos lugares. El jarrón vacío de porcelana supuestamente francesa y valiosa sobre la máquina de coser de mamá, el empapelado lila con burbujas y manchones de moho, los retratos de abuelos y abuelas detrás de vidrios amarillentos, la mesa redonda cubierta por la mortaja de hule color té con leche, las sillas de terciopelo verde.
–No hace mucho pensaba qué era de vos, pero no tenía a donde llamarte. Qué sorpresa.
–¿Buena o mala?
–Buena –intenta sonreír y no lo consigue, en esto somos iguales: no sonreímos ni reímos nunca–. No tengo nada fresco. Estaba por salir a comprar. Si querés te sirvo un vaso de agua de la canilla.
–No, gracias.
A pesar del ventilador del techo que gira a máxima velocidad, en la sala en penumbras flota una gelatina tibia que apesta a sahumerio.
Nos sentamos en los sillones del siglo pasado con la mesita ratona del siglo pasado en el medio del siglo pasado.
–¿Café?
–No.
No sé a qué vine a esta cueva copada por fantasmas ciegos, pero ahora que estoy ante su remera mordida por las polillas y sus pantalones cortos salpicados de lamparones oscuros, a su pelo gris arratonado que le roza los hombros y el bigote sucio de nicotina, ahora es probable que termine sabiéndolo.
–¿Tenés cigarrillos?
Saco el paquete y el encendedor y los pongo sobre el rectángulo de vidrio de la mesita marcado por culos de vasos y tazas.
–Los pitagóricos veneraban la tétrada –enciende el cigarrillo y exhala el humo con esa congoja femenina que nunca pudo evitar, pero que ya habrá dejado de preocuparle–. Lo escuché anoche en la tele. La matemática nació como una religión. Y viceversa.
–Interesante.
–Me gustaría haber vivido en esa época.
–En cuál.
–La de Pitágoras.
No se me ocurre qué decirle. O se volvió loco o todavía está con resaca.
–¿Y Nélida?
Exhala el humo otra vez como una mujercita.
–Casi un año que se fue –dice.
–¿Qué pasó?
Arquea las cejas y estira las comisuras de la boca.
–Ella sabrá.
No escuché sus pasos porque está descalza. Y desnuda. Aparece desde el pasillo del dormitorio como una mancha lechosa que cobra forma humana. Redes de venas verdosas le recorren las piernas flacas y las tetas que se le derrumban flácidas sobre los rollos de la barriga. Estará entre los cincuenta y sesenta años.
–Hola –me dice.
El pelo desmarañado es naranja descolorido, con algunas rayas canosas en las sienes. Con una mano se acaricia el cuello arrugado del que cuelga una cadenita con una cruz negra, con la otra una oreja. Tiene las uñas de las manos y de los pies pintadas de rojo, y huele a sudor y pachuli.
–Hola –digo mirándome las puntas de mis zapatos.
–¿Me llamaste? –le pregunta a él.
–No.
–Ah. Levantá las persianas.
–Después.
–Todo después, el hombre del después –ella ríe con malicia–. ¿Puede ser un cigarrillito? O mejor dos, así no molesto.
Él le alcanza el paquete. Ella bosteza sin taparse la boca, él agarra el paquete y se lo da, ella saca los cigarrillos, se lo devuelve y se va hacia el dormitorio. Mientras todo esto pasa no saco los ojos de las puntas de mis zapatos.
Cuando ella desaparece le pregunto:
–¿Dónde la encontraste?
–En algún placard perdido por ahí –dice él encogiendo los hombros–. Uno abre y toca lo que toca.
No tiene sentido decirle que le tocó un monstruo.
–Estoy con más tiempo libre. Me echaron de la empresa hace dos meses. Estoy tirando con la indemnización. Ya veré qué hago. Hay que ir para adelante.
–Siempre.
Suspira. Suspira. Suspira.
–Y vos, ¿dónde estás trabajando?
–En seguridad para bancos.
–Mirá. ¿Te pagan bien?
–Pagan.
–¿Vivís en la capital?
–En Congreso.
–Linda zona.
–Mucho ruido de tráfico.
Mira hacia la persiana.
–Tenés auto.
–Es de la empresa.
–Me alegro que estés bien.
–Gracias.
No se alegra. En su lugar yo diría lo mismo.
Clava los codos en los brazos del sillón enderezando la espalda.
–Anoche –dice–, anoche también vi en la tele un informe sobre Tucumán.
–Linda provincia.
–Hablaron de vos.
Agarro un cigarrillo y no lo enciendo.
–Qué lástima que me lo perdí.
–Dijeron que ahora podrían juzgarte –se rasca el cuello con cara de estar arrepentido de haberlo dicho–. No me mirés así.
Dos años después de volver de Tucumán a Campo de Mayo, sin explicación, me dieron el retiro. Había otra guerra y yo estaba en la cama escuchando las conversaciones de mi esposa y la madre en la cocina. El tiempo se había congelado conmigo en sus entrañas. Había ganado una guerra y no entendía por qué me habían impedido la posibilidad de ir a otra.
–No sé cómo te estoy mirando –enciendo el cigarrillo antes de romperlo entre los dedos–. No puedo ver mi mirada.
–Es que me mirás como si yo fuera culpable de algo.
Agarra un cigarrillo, lo enciende y exhala lentamente el humo por la nariz.
Mi esposa también me decía que no la mirara como según ella la miraba. Me cansé de decirle que teníamos que irnos a otra ciudad, cerca del mar o de la montaña, lejos de todo. Poner una huerta, criar animales. Ella no quería. Y mamá, se plantaba. Que venga con nosotros, me resignaba yo. Mamá decidió y no nos fuimos a ninguna parte. Las cosas empeoraron. A mi esposa le molestaba mi silencio. Una noche esperé a que se durmiera y me fui. Ella no se preocupó en buscarme y yo me preocupé menos que ella. Lo mismo me pasó con él. Ninguno vino a verme a la cárcel ni al loquero. Los hechos son los hechos. No tengo nada de qué acusarlos ni de qué perdonarlos. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Quién lo sabe? Yo tampoco me moría por verlos. Punto. Pero yo estoy vivo y escucho el canto del pájaro que taladra el aire al otro lado de la cocina respondiéndole a la música de la Pantera Rosa que surge desde el dormitorio y a la loca desnuda, que ríe, luego tose y luego escupe.
–Qué más dijeron.
Suspira. Suspira. Suspira. Me ahogo en sus suspiros.
–Hablaron de un centro de torturas.
Viví en una pensión. Durante horas leía un librito que alguien se había olvidado en la mesita de luz. Una tarde, mientras leía, no aguanté más la música y los gritos, bajé al patio, les mostré las granadas y les dije, con toda la tranquilidad del mundo, que iba a volarlos a todos. Volví a la pieza, trabé la puerta con una silla y me acosté a fumar y leer mi librito. Santo remedio: se acabaron los gritos y la música. Los canarios nunca se quejaron de mi mirada. Cuando supieron que algo pasaba pararon de cantar. Les aclaré que el problema no era con ellos. Pero no cantaron. Al rato llegó la ley. El negociador dijo que me cuidarían. Me llamaba capitán. Eso me gustó. Hablamos de hombre a hombre. Le dije que él y yo éramos maniquíes nacidos de los bolsillos de otros maniquíes que cargaron los huesos hasta una estación terminal donde no los esperaba nadie. Ese era el viaje de todos y no había manera de desviarse del camino. Él dijo que era verdad pero que igualmente podíamos hacer que el viaje no resultara doloroso. Conversamos bastante sobre este punto. Como era profesional y educado, abrí la puerta y le di las granadas. Te vamos a respetar, me dijo al oído, sos uno de los nuestros. Ordenó que no me esposaran.
–Qué más.
–De cuando te encerraste en la pieza de la pensión.
Calla.
–¿Nada más?
Suspira.
–Y de los pájaros.
–Eran canarios.
–A mamá le gustaban. Yo en el patio tengo un jilguerito. A la noche lo entro por los gatos. A papá le gustaban los gatos. A mí no.
Me mandaron a Devoto, después al loquero del Hospital Militar. Cuando me soltaron del loquero volví a otra pensión, hablé con algunos conocidos y entré a la empresa de seguridad. Esperé tres meses para pedir un préstamo, me lo dieron y alquilé un monoambiente que es una jaula para perros abandonados. Lamenté perder el librito. Era la biografía de una santa a la que le habían profanado la tumba para cortarle partes de su cuerpo incorruptible. Una mano, una mejilla, un pie y un ojo habían sido enviados a conventos de Italia y España. ¿Por qué en vez de regalar esas partes no se las comieron? ¿O en las misas de la capilla del monte no comíamos el cuerpo y bebíamos la sangre de Cristo?
–Los gatos son traicioneros –digo–. ¿Te acordás de lo que les hacíamos?
Se pasa la mano por la barbilla y luego por la frente. En cuestión de minutos las depresiones de las mejillas se le han profundizado y resaltan la forma angulosa de las quijadas.
–Éramos chicos, ¿no? –dice–. No son buenos recuerdos. Era un horror lo que les hacíamos.
–Vos lo dijiste: éramos chicos. ¿No te gustaba hacerlo?
–No, no creo.
–¿Y por qué lo hacías si eras el mayor de los dos?
–Ni idea. Estoy arrepentido de haber hecho esas cosas.
–El arrepentimiento no existe. Para nadie. Son todas mentiras.
La mujer sale desde el pasillo y entra a la cocina. Sigue desnuda. Abre la heladera y dice con tono cortante:
–No hay nada para tomar, che.
–Hay que ir al almacén –asiente él con los ojos húmedos y apagados.
–Y al kiosco, no hay cerveza, no hay leche, no hay cigarrillos, no hay una mierda en esta casa. ¿No levantaste la persiana?
–No.
Echa un bufido y golpea la puerta de un armario.
–Me voy a calentar un café. ¿Alguien quiere?
Le digo a él que no con la cabeza.
–Yo –dice él.
–Entonces venite y hacetelo vos –dice ella riendo socarrona.
El canto del jilguero vibra encerrado en una caja de cristal. Está lejos y está cerca. Me llama y no me llama.
–Qué dijeron de los canarios.
–No sé. Cambié de canal.
–No cambiaste de canal.
–Si te digo que cambié de canal es porque cambié de canal. No me vas a decir vos qué hice o no hice.
Le tiemblan la voz y un ojo.
–No cambiaste de canal.
–Dejate de joder, por favor.
–Sé perfectamente que no cambiaste de canal.
–¿Vos viniste a discutir?
–No.
Me quito la pistola del tobillo y le disparo a la cara. El torso se inclina sobre un brazo del sillón y ahí se queda, flojo como un muñeco de trapo. Ella viene corriendo con un cuchillo en la mano. Me levanto, le disparo al pecho y cae de boca al piso. Estoy quieto unos segundos observándolos. No es necesario ningún remate. Me guardo la pistola, paso por el costado del cuerpo de ella y entro a la cocina. El canto del jilguero rompe la caja de cristal y disuelve los ruidos del televisor y los zumbidos de las moscas que se arremolinan sobre la mesada llena de platos y vasos sucios. Destrabo la puerta con el mosquitero. En el patio hay macetas sólo con tierra seca, un horno de ladrillos ennegrecidos y una soga sin ropa. El jilguero revolotea en la jaula colgada en la pared de la medianera del fondo. Le silbo y se frena en el travesaño. Nos silbamos una, dos, tres veces. Mi cráneo es ahora la caja de cristal y el canto me recorre las venas como un cortocircuito. Voy hacia la jaula. Abro la puertita, le silbo, le digo por favor no suspires y lo aprisiono en el puño. Le beso la cabeza. Después todo es fácil, no dura más de treinta segundos. Cuando acabo devuelvo el cuerpo a la jaula y camino por el pasillo hacia el jardín arruinado. Entonces un cuchillo afiladísimo corta el telón de aire detrás de mí. Giro y el fogonazo estalla sobre la medianera como un petardo casi sin pólvora y el aguijón se me clava en un costado del estómago. No saco la pistola, no serviría de nada. Mantengo el equilibrio, incluso después de tropezarme con un enano o feto de yeso en el pasillo antes de cruzar el jardín arruinado y llegar a la vereda. Sombras ondulantes murmuran alrededor. Me cubro la herida no para detener la sangre, bombeada por un motor enloquecido, sino por vergüenza. Tardo una eternidad en subir al auto y otra en arrancarlo. Acelero a fondo. La calle es un desierto que se ensancha a medida que avanzo. El sol presiona sobre el parabrisas como un torrente de diamantes. Ahora es cuando te baja la presión y el oxígeno se despide de tus pulmones, y, extrañamente, sos feliz por primera vez en tu vida, aunque va a durar poco, o en realidad no, no va a durar nada.