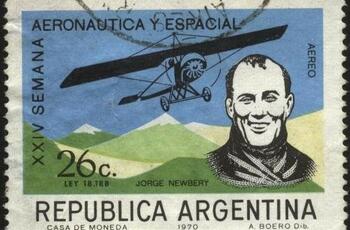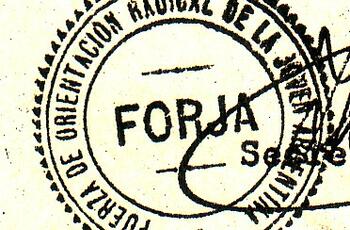200 años de neocolonialismo inglés resumido en 17 puntos
El 25 de junio se celebraron en el Teatro Colón los doscientos años de relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y la Argentina. La fiesta, conducida por el científico Diego Golombek, se desarrolló con la presencia del personal de la embajada británica, figuras de primera línea del gobierno libertario —tales como los ministros F. Sturzenegger y M. Cúneo Libarona y los secretarios de la nación, P. Quirno y L. Lucero—, diputados nacionales del PRO, una jueza provincial, el Jefe de la Armada almirante C. M. Allievi, el directivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y responsable de la comunicación institucional del Grupo Clarín, M. Etchevers, los presidentes de la Asociación Empresaria Argentina y de la Cámara de la Construcción, J. Campos y G. Weiss —además de otros representantes del alto empresariado, como J. M. Bulgheroni de Pan American Energy—. Como queda en evidencia por el peso de los nombres, el evento buscó mostrar la gravitación que mantiene el Reino Unido sobre sectores de la dirigencia política, empresaria, periodística, militar, judicial y científica.
La embajadora británica, Kirsty Hayes, publicó hace unos meses un artículo en La Nación en el que indicaba que “la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, aquel 2 de febrero de 1825, se convirtió en el hito fundacional del vínculo más intenso que mi país ha tenido con una nación latinoamericana”. Tenemos un punto de acuerdo en eso: no hay dudas que ha sido la vinculación más intensa de Gran Bretaña con América Latina. El tema es el carácter de esa intensidad, el rasgo que asumió esa relación y quién se benefició con ella. Como contracara de la celebración de las élites en Teatro Colón, es imperioso fortalecer la memoria popular desde un punto de vista nacional, popular y latinoamericano. A continuación, ofrecemos un breve repaso histórico de 17 puntos, en los que queda en evidencia que ese nexo fue de sometimiento, injerencismo, dependencia y aprovechamiento de parte de la potencia anglosajona. Al final, se ofrecen algunas fuentes para cada ítem, de modo de facilitar la búsqueda para quien quiera profundizar en alguno de ellos.
Una historia de neocolonialismo
- Empréstito con la Baring Brothers: la firma del tratado de 1825 estuvo antecedida por un escandaloso préstamo otorgado de la banca londinense. El crédito se estableció para proyectos como la construcción de un puerto, tareas de saneamiento y creación de pueblos; pero nunca fue utilizado para ello. En cambio, fue el inicio del ciclo de endeudamiento externo que estranguló nuestra economía… el comienzo formal del neocolonialismo financiero. Del millón de libras acordados con la banca, sólo 560 mil llegaron a Buenos Aires. Y se hizo a través de letras de cambio giradas contra casas comerciales inglesas, algunas de las cuales pertenecían a la propia Baring Brothers. Cuando en 1904 se canceló en su totalidad el empréstito, el país había pagado 23.700.000 de pesos fuertes de los cinco millones originales. Ninguna obra duradera resultó de aquel préstamo emblemático, que, en cambio, fue usado en distintos momentos para condicionar la política interna del país y estrangular nuestro desarrollo.
- Control del Banco Nacional: los ingleses provocaron en el decenio 1810-1820 una escasez de metálico en el Río de la Plata mediante el dominio del comercio exterior, que les permitió extraer el circulante que se usaba en los intercambios internos. La situación de escasez en el tercer decenio del siglo XIX era desesperante. La solución del gobierno de Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia y Manuel J. García —los mismos que contrajeron la deuda usuaria con la Baring Brothers— fue la creación del Banco de Buenos Aires o Banco de Descuentos (desde 1826, Banco Nacional). Pero, a pesar que la propiedad era mayoritariamente estatal, se les dio el control a los ingleses. Nacía un sistema financiero neocolonial, que lejos de responder a las necesidades productivas nacionales, fue instrumento de sujeción británica mediante el control de la moneda y el crédito. Se dio así la paradoja de una banca nacional que lejos de promover la industria y el comercio locales, los obstaculizaba en favor del comerciante y el industrial ingleses.
- Separación de la Banda Oriental: la acción diplomática coordinada por el Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, George Canning, desde Londres, y ejecutada por Lord John Ponsonby en el Río de la Plata, logró la secesión de un pedazo de la república. El objetivo inglés era impedir que un solo Estado controlara el estuario del Plata. Se trataba de un reaseguro geopolítico al dominio comercial y financiero que ya habían logrado en la zona. Mediante ingeniosas y documentadas maniobras diplomáticas, usando dirigentes locales que se prestaron a la estrategia (especialmente M. J. García y B. Rivadavia), lograron que la solución de un tercer Estado —Uruguay— sea aceptada por Brasil y Argentina.
- Ocupación ilegal de las Malvinas: a pesar de estar en relaciones de paz con la Confederación Argentina, en 1833 el Reino Unido invadió las islas, desalojando a la guarnición nacional y al comandante político y militar de las islas, Luis M. Vernet, quien ejercía el cargo desde 1829. Se trata de un hecho liso y llano de colonialismo y constituye el punto más conflictivo de la relación hasta hoy.
- Guerra del Paraná: entre 1845 y 1850, la armada británica impuso, en alianza con la francesa, un bloqueo naval al Río de la Plata, con el objetivo de presionar al gobierno de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. El conflicto se desató cuando Rosas, en defensa de la soberanía nacional, intentó controlar el comercio y la navegación de los ríos interiores. Se dio inició así a la guerra del Paraná, siendo el episodio más recordado el combate de la Vuelta de Obligado.
- Guerra de la Triple Infamia: la actuación del diplomático Edward Thornton y los acuerdos alcanzados en 1864 en Puntas del Rosario son una muestra elocuente de la injerencia británica en la región. El Paraguay de entonces —que cerraba sus ríos a la libre navegación británica, instalaba hornos de fundición, producía localmente, no dependía del capital inglés ni consumía los tejidos de Manchester— representaba un modelo autónomo, incompatible con los intereses del imperio. La conferencia de 1864 generó las condiciones para un conflicto bélico que se prolongó hasta 1870, con consecuencias nefastas para el Paraguay. Y que sirvió para que la Argentina gobernada por Mitre diera un salto en el endeudamiento con la banca inglesa.
- Apropiación de la red ferroviaria: hacia fines del siglo XIX, los capitales ingleses, mediante su poder de lobby y sutiles mecanismos financieros, se hicieron con el dominio del sistema ferroviario argentino (construido con capitales mayormente nacionales). Ese control les permitió reforzar el régimen agroexportador, mutilando las posibilidades de un desarrollo industrial autónomo, y consolidó así una estructura económica dependiente basada en un comercio desigual: Argentina se transformó en proveedor de materias primas y consumidor de manufacturas británicas. Además, el abuso tarifario inglés se tradujo en un estancamiento de las economías regionales, afectando seriamente el desarrollo de la Argentina profunda y favoreciendo la concentración macrocefálica en la ciudad-puerto de Buenos Aires.
- Patagonia Trágica: entre 1921 y 1922, el ejército argentino fusiló a alrededor de 1.500 obreros rurales de estancias inglesas. El capital británico no fue el ejecutor de la masacre, pero su influencia estructural, presión diplomática y poder económico fueron claves para que el Estado decidiera reprimir brutalmente las huelgas rurales. El episodio pone de manifiesto cómo la defensa de intereses ingleses puede imponerse sobre los derechos de los trabajadores, incluso sobre su integridad física. Sobre el apoyo británico a estos hechos, vale recordar que el comandante Varela, responsable directo de la represión, fue agasajado como un héroe por comerciantes ingleses en Buenos Aires.
- La Forestal: desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, esta empresa británica explotó intensivamente el quebracho que había en Santa Fe, Chaco y Formosa, operando en condiciones de extrema precariedad laboral y pagando un mínimo de impuestos al erario público. El saldo fue la devastación ecológica de una amplia zona del noreste argentino, luego de haber talado el 90% de los bosques, causando la desertificación de la región. La brutalidad en el trato a los obreros tuvo su máxima expresión en la masacre de 1921 en que fueron asesinados entre 400 y 600 trabajadores.
- La lucha por el petróleo y el golpe a Yrigoyen: en la década de 1920, bajo el liderazgo de Enrique Mosconi, Argentina emprendió un camino de soberanía en materia petrolera. En ese proceso, enfrentó la oposición de poderosos intereses extranjeros, como la Standard Oil, de capitales estadounidenses, y la Royal Dutch Shell, de capitales anglo-holandeses. El conflicto se agudizó a partir de 1929, cuando YPF procuró controlar el precio interno de combustibles y diversificar el origen de las importaciones petroleras. El golpe de Estado contra Yrigoyen en 1930 dejó entrever su vínculo con estos intereses, ya que aquel hecho político tuvo un claro “olor a petróleo”. De hecho, el gabinete del General Uriburu contó con una fuerte presencia de sectores ligados a los intereses petroleros anglosajones.
- Pacto Roca-Runciman: en 1933, la Argentina firmó el controvertido pacto entre el vicepresidente de la Argentina, Julio A. Roca (hijo) y el encargado de negocios británico, Walter Runciman. El Reino Unido se comprometió a importar una cantidad mínima de carne argentina, mientras que nuestro país, a cambio, accedió a eximir de impuestos a los productos británicos, establecer un tipo de cambio preferencial para las importaciones provenientes de ese país y modificar su sistema de control de cambios. Además, se tomó nueva deuda con la banca inglesa. Paralelamente, el gobierno argentino asumió el compromiso de no autorizar la instalación de frigoríficos con capital nacional, favoreciendo así a las empresas británicas, que ya dominaban el sector. En ese contexto fue que Roca (hijo) indicó que Argentina es “desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico”. El pacto fue tan escandaloso que Jauretche lo denominó el “estatuto legal del coloniaje” y su denuncia en el Congreso de parte de Lisandro de la Torre produjo el asesinato del senador Bordabehere.
- Lucha contra el transporte automotor: como complemento al Pacto Roca-Runciman, y en el marco de la firma de Pacto Malbrán-Eden, entre 1935 y 1936 se le otorgan concesiones monopólicas al capital ferroviario y tranviario inglés, que estaba experimentado la competencia del creciente parque automotor. Las empresas británicas aprovecharon su influencia sobre los gobiernos conservadores para consolidar su dominio sobre la red de transporte, asegurando condiciones favorables para sus operaciones y garantizando la prioridad del transporte de productos destinados a la exportación hacia puertos controlados por capitales ingleses. La presión británica influyó para que la ley de Coordinación de Transporte no afecte los intereses del capital inglés ni limite su rentabilidad, incluso cuando esto perjudicaba la integración y desarrollo del transporte interno argentino. Y en la ciudad de Buenos Aires, la Corporación de Transporte se creó para otorgar el monopolio del transporte urbano a los británicos.
- Creación del Banco Central: en 1935 se creó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como un instrumento que profundizó la dependencia financiera del país, fortaleciendo la subordinación del sistema financiero argentino a los intereses del capital extranjero, especialmente británico y estadounidense. El BCRA quedó sometido a la influencia de los grandes bancos y capitales foráneos que dominaban el sistema financiero local. Así, el banco central no promovió un desarrollo económico autónomo, sino que mantuvo un modelo dependiente que vulneró la soberanía monetaria nacional. Además, facilitó y avaló una creciente política de endeudamiento externo mediante la emisión de deuda pública en moneda extranjera. Por estas razones, el gobierno de Juan Domingo Perón decidió nacionalizarlo en 1946.
- La armada británica durante el golpe del ‘55: tras el bombardeo sobre la Capital Federal en junio de 1955, el presidente Perón retiró suministros a la Armada con la finalidad de limitar su poder de fuego. Durante los aciagos días de septiembre, en que realizaron el golpe al gobierno democráticamente electo, los marinos argentinos amenazaron con bombardear instalaciones costeras. Lo que, sumado a la presencia confirmada de buques ingleses en el Río de la Plata, dio lugar a la hipótesis de que la armada británica abasteció a los barcos argentinos con espoletas para proyectiles. Scalabrini Ortiz señala esta información en la revista Que con fuente en dos periodistas estadounidenses. Sin embargo, no ha podido ser comprobado fehacientemente. No obstante, no deja de ser sospechosa la presencia de buques ingleses en el estuario del Plata, teniendo en cuenta los antecedentes y el obstáculo que representaba el justicialismo para los intereses británicos.
- Reclamo antártico: el Reino Unido reclama la soberanía sobre un sector del continente antártico que se superpone completamente con el de Argentina y parcialmente con el de Chile. Aunque no puede hacerse valer legalmente por el Tratado Antártico de 1959, es otra muestra de su ambición imperial sobre una región que dista 14.000 km de Gran Bretaña. Hay que recordar que a partir de 1904 Argentina se convirtió en el primer país del mundo en mantener presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida. A raíz de ello, es que el rey Eduardo VII mediante una Real Cédula se auto-adjudicó en 1908 los territorios situados al Sur del paralelo 50°S entre los grados 20 y 80 de longitud Oeste. Y recién entre 1943 y 1945, con la Operación Tabarín, es que Gran Bretaña comenzó a mantener una presencia permanente en la Antártida. Esta “cuarta invasión” (sumada a la de 1806-1807 y la de 1833) provocó en las décadas de 1940 y 1950 varios incidentes armados entre la armada argentina y la británica en relación con la Antártida. Lo que da cuenta de un escenario conflictivo que puede repetirse en las próximas décadas, a medida que se acerque el año 2048, cuando los términos del Tratado Antártico se abren a revisiones.
- Guerra de Malvinas y hundimiento del Belgrano: la caída de soldados en una guerra es dolorosa, pero inevitable. Parte esencial de un conflicto bélico es provocar bajas al enemigo. Pero aun en la guerra hay reglas. En el caso del conflicto de 1982, el propio gobierno británico estableció una zona de exclusión de 200 millas náuticas alrededor de las islas, dentro de la cual toda nave era considerada un blanco de guerra. El ataque al ARA General Belgrano se produjo fuera de tal zona, dando muerte a 323 argentinos. Los que se suman a otros 326 compatriotas caídos en una guerra innecesaria, si el Reino Unido atendiera a la resolución 2065 adoptada en 1965 por las Naciones Unidas. Esta establece que el caso Malvinas debe ser incorporado en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización e insta a la búsqueda de una solución pacífica, que debe ser resuelta teniendo en consideración lo expresado en la resolución 1514 donde se estableció el objetivo de eliminar toda forma de colonialismo.
- Hostilidad británica de posguerra: las consecuencias de la guerra han sido muchas y expresan distintas formas de hostigamiento de Gran Bretaña hacia la Argentina. Mientras la potencia británica continúa rechazando el llamado al diálogo, avanzó con la militarización del Atlántico Sur, unilateralmente dispuso de la explotación de recursos naturales en la zona, estableció una política sistemática para impedir que Argentina acceda a material bélico o tecnologías militares que contengan componentes británicos y presiona a terceros países para que no le vendan armas a Argentina, y opera con distintas formas de poder blando sobre nuestro país (en especial contra el desarrollo industrial, naval y pesquero de la Patagonia). Cabe destacar que al día de hoy una parte importante del territorio argentino, compuesto por las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacio marítimo correspondiente, continúa ocupado militarmente por Gran Bretaña. La Argentina constitucionalmente reconoce esta amplia región como parte integral e indivisible de su territorio y su reclamo de soberanía es apoyado por la mayoría de los países del mundo.
Nada que festejar
¿Alguien imagina a los ingleses cediendo el control de su banca o de su red de transporte interior? ¿Acaso celebrando las relaciones con un país que les bloqueó el Támesis o que mantiene ocupada militarmente una parte de su territorio insular y marítimo a solo 400 km de la isla de Gran Bretaña? ¿Pueden concebir a los británicos festivos junto a los representantes de un país que les impida hoy en día adquirir equipamiento militar y modernizar sus fuerzas armadas o que opere mediante poder blando al interior de sus debates nacionales? Ni en fantasía es posible imaginar a los orgullosos ingleses festejando las relaciones con quien les somete al neocolonialismo a lo largo de doscientos años. Tanto afán que muestran las élites por emular todo lo que provenga del hemisferio norte, bien harían en imitar algo de ese sentido de dignidad nacional.
Estos 17 hitos que hemos presentado seguramente pueden ampliarse. Son solo una selección de los más significativos. La relación ha sido efectivamente “intensa”, al decir de la embajadora británica… intensa y estructuralmente asimétrica. Gran Bretaña ha influido o interferido sistemáticamente en los asuntos internos, económicos y territoriales de la Argentina. Nunca fue a la inversa. Disfrazado de relaciones diplomáticas, científicas, culturales o artísticas, hoy persisten lógicas coloniales. Por supuesto, no toda es responsabilidad inglesa: para que el neocolonialismo exista se precisa de intermediarios y apoyos locales. Es decir, quienes desde adentro favorecen los intereses extranjeros sobre los nacionales. Y siempre existieron los Rivadavia, Mitre, Pinedo, Macri, Milei, Caputo o Sturzenegger de turno.
Vale aclarar que no rechazamos el vínculo con Gran Bretaña. De hecho, abogamos por una solución pacífica al conflicto de Malvinas, y si el comercio o la cooperación entre los países contribuye a esa meta, ¡bienvenidos sean! Siempre y cuando efectivamente constituyan relaciones de colaboración e intercambio con beneficios mutuos y no vayan acompañados de injerencias de ningún tipo. Pero no podemos pecar de ingenuidad: nuestra relación está atravesada por doscientos años de amargas lecciones. Y la negativa a conversar sobre Malvinas, así como la creciente militarización del Atlántico Sur, no abonan a un diálogo basado en el respeto mutuo. Respeto que, por cierto, nos ganaremos cuando comencemos a respetarnos a nosotros mismos como nación, en base a la reivindicación de nuestra historia, identidad, integridad, cultura e intereses soberanos. El amor propio y el patriotismo extendidos en la sociedad argentina son el primer reaseguro frente al neocolonialismo.
Fuentes
Sin pretensión de ser exhaustivos, ofrecemos algunas fuentes para ahondar en cada uno de los puntos señalados. Respecto al empréstito con la Baring Brothers, el control del Banco Nacional y la separación de la Banda Oriental, ver el libro de Raúl Scalabrini Ortiz titulado Política británica en el Río de la Plata. Sobre esos mismos temas, escribió abundantemente José María Rosa, quien también publicó en relación con el bloqueo naval anglofrancés y la Guerra de la Triple Infamia. En cuanto a la cuestión ferroviaria, sigue siendo insuperable La historia de los ferrocarriles argentinos de Scalabrini Ortiz. Sobre los fusilamientos de obreros rurales en estancias inglesas, leer La patagonia rebelde de Osvaldo Bayer, y para el caso de La Forestal, recomendamos “La tragedia del quebracho colorado” de Gastón Gori. La lucha por el petróleo fue descrita por el mismo Enrique Mosconi en El petróleo argentno 1922-1930, cuyo subtítulo es por demás clarificante: “la ruptura de los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1 de agosto de 1929”. El Pacto Roca-Runciman, fue analizado por Arturo Jauretche en FORJA y la década infame. La discusión en torno al transporte automotor fue analizada por Scalabrini Ortiz en Política Británica en el Río de La Plata, y la creación del Banco Central en Yrigoyen y Perón y Cuatro verdades sobre nuestras crisis. En cuanto a la presencia de la armada británica durante el golpe a Perón y el aporte de suministros a buques argentinos, está narrado en Bases para la reconstrucción nacional: aquí se aprende a defender a la patria, también de Scalabrini Ortiz. Sobre los conflictos en la Antártida en las décadas del cuarenta y cincuenta, ver el trabajo de Pablo Fontana titulado La Pugna Antártica: el conflicto por el sexto continente 1939-1959. En cuanto a la ocupación ilegal de Malvinas, su historia y presente, ver el libro de Carlos Biangardi Delgado, Cuestión Malvinas. A 30 años de la Guerra del Atlántico Sur. Finalmente, en relación con la hostilidad británica de posguerra, en particular en relación con el poder blando, puede leerse el texto de Juan Rattenchach “Poder blando británico vs soberanía cognitiva argentina”, publicado en Agenda Malvinas.
🔍 Si te interesan estos temas: https://linktr.ee/santiago.liaudat