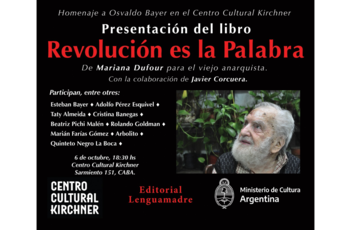Penales: el mundo en doce pasos
Por Diego Kenis
En Argentina los llamamos penales, que es mejor que el “penalti” español porque encierra más de su sentido intrínseco de cosa juzgada y momento irrevocable. Son eso y mucho más. Fundamentalmente, un vuelo cruzado entre dos intuiciones y un único azar, definitivo. Con algún componente del talento y la razón, que a veces ayuda a destrabar destinos.
A Gustavo Bou le tocó patear el penal del miércoles, en la reanudación del partido de Racing frente a Tigre. Nelson Ibáñez ya se había comido tres. Bou la picó, y pareció cargada. Pero no: “Ibáñez me conoce”, explicó el goleador. Fueron compañeros tres años, uno le pateó al otro mil tiros. Bou necesitaba engañar la intuición de Ibáñez, uno de los expertos actuales.
Algo similar ocurrió en los Cuartos de Final del Mundial 2010 con Sebastián Abreu, cuando picó aquel penal que le dio a los celestes la clasificación a su primer semi en cuarenta años. Nadie podía descartar que Abreu pudiera picarla, dada su proverbial locura. Pero nadie se imaginó que en verdad lo haría, en un trance definitivo y de este lado de la frontera del mundo cuerdo, siempre tan eficiente y dramático.
La sorpresa cuenta. Bien lo sabía el holandés Johan Neeskens, que en cada cita sorprendía a los arqueros tirándola al centro exacto del arco, confiado en que la lógica humana da por hecho a lo sumo dos opciones. Nunca ningún guardameta se quedó parado. Quizá porque la acumulación había construido otra incógnita: ¿y si justo hoy elige un costado?
Ese minuto eterno en que dos inteligencias palpitan adivinarse y engañarse recuerda a “El penal más largo del mundo”, el cuento que Osvaldo Soriano escribió en el cruce de la felicidad y la tristeza. Donde nace la melancolía: Soriano puro.
El Gato Díaz necesitaba taparle a Constante Gauna un penal de último minuto postergado una semana. Aquel gol podía torcer una historia de frustraciones que parecía anudada desde el primer día de los tiempos.
(Por esas cosas del destino, si se me permiten los paréntesis de digresión, la vida quiso que el San Lorenzo de Soriano atravesara por una situación muy parecida al definir su postergadísima primera copa internacional, la Mercosur 2001, con aquel último penal de Diego Capria ya entrado el 2002. Es que entre tanto había hecho implosión el país. Volvamos, si vuelve a permitírmelo, a la ficción).
Ahí estaba el Gato Díaz en el cuento, tratando de adivinar a Gauna:
“- Constante los tira a la derecha.
- Siempre- dijo el presidente del club.
- Pero él sabe que yo sé.
- Entonces estamos jodidos.
- Sí, pero yo sé que él sabe- dijo el Gato.
- Entonces tirate a la izquierda y listo- dijo uno de los que estaban en la mesa.
- No. Él sabe que yo sé que él sabe- dijo el Gato Díaz y se levantó para ir a dormir.
- El Gato está cada vez más raro- dijo el presidente del club cuando lo vio salir pensativo, caminando despacio”.
La semana que duró aquel penal más largo del mundo sólo es una metáfora, una exageración ilustrativa, de lo que ocurre en ese minuto eterno entre la sanción y la ejecución. En el estadio inicia con el pitazo y en la canchita cuando el equipo contrario admite que sí, fue, y se resigna a su suerte. Allí comienza a latir un segundero aparte para los dos espíritus enfrentados.
Hace casi veinte años, el 14 de septiembre de 1997, se produjo un hecho arquetípico en tal sentido. Boca enfrentaba a Newell’s por la tercera fecha del Apertura. Una pelota cruzada buscó a Diego Maradona sobre la derecha, y Daniel Faggiani quiso evitar la cita amortiguando a la dama con la mano, en el área.
Penal.
Maradona había jugado tiempo antes en la Lepra. Y venía de su seguidilla fatídica desde los doce pasos. Pero allí no acaban los componentes que condimentaron esta historia: en el arco rojinegro estaba el Vasco Goycochea, un semidiós tocado por la varita del destino, que lo dotó de una intuición cardíaca, lo hizo amigo íntimo del azar y lo convirtió en uno de los estandartes de la mística mundialista argentina de la época maradoniana. Domador de juicios implacables, ultísimo salvador de batallas que parecían largamente perdidas.
El resto lo contó el comentarista de campo de aquella trasmisión de tevé, Eduardo Ramenzoni. Goyco recordaba que el Diez tendía a tirar los penales a la derecha del arquero. Consciente de su fama, que podía inquietar a cualquier ejecutante, Goycochea decidió –incluso antes del partido, ante la hipótesis- volar al palo izquierdo. Porque, calculaba, Maradona sabía que él le conocía las preferencias.
Él sabe que yo sé que él sabe…
Lo dijo, con palabras espontáneas que se parecieron, el relator televisivo de esa tarde, Quique Wolff: “Me parece a mí que Maradona sabe que el punto más flojo de los penales de Goyco es la derecha. Goyco va mejor a la izquierda. Es una historia, porque Goyco sabe que Maradona lo tira mejor a la derecha de él. ¡Qué historia, qué duelo!”.
Quizá el Vasco dejó que la razón le ganase por demasiados cuerpos a aquellas corazonadas volcánicas del ’90. O algo en su interior lo llevó secretamente a despreciar aquel rincón esquivo en que logró filtrársela Andreas Brehme.
El Diego corrió a la pelota y, según su costumbre, se frenó un segundo antes. La soltó como una lágrima, según la definición histórica de Víctor Hugo que ayer actualizó la Pulga Rodríguez ante Agustín Orión. Agasajada por la zurda, la redonda transitó mansa el camino rumbo al palo derecho, solitario, abandonado, mientras Goyco descansaba su metro 85 en el costado opuesto.
Por si faltara un cierre a esta historia, aquella fue su última conquista oficial en el fútbol. Como no podía ser de otro modo, un gol especialísimo. Aunque fuera de penal.