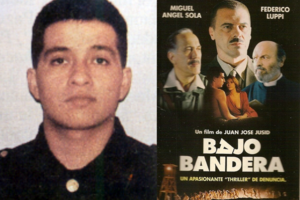Helicóptero: una ficción desde adentro de la Casa Rosada en diciembre del 2001
Por Ramiro Gallardo
–Lo mejor es que nos vayamos. Espérenme afuera de mi despacho: voy a redactar la renuncia.
Plaza de Mayo era una hoguera, una batalla, una bomba que había explotado y estaba a punto de volver a explotar. Siendo las seis de la tarde ya se contaban varios muertos.
El Presidente pidió papel membretado y una lapicera. Los pocos que lo acompañaban -sus hombres de confianza y uno de sus hijos- salieron. Una vez solo, observó el cuadro del General San Martín: la postura erguida, el sable corvo, la expresión enérgica del rostro. Este hombre murió en el exilio pensó. Intentaba auto convencerse de que su accionar tenía algo de incomprendido, o de heroico. Se sentó en el Sillón de Rivadavia y cerró los ojos. Tenía el estómago vacío: así y todo, sintió ganas de vomitar. Ese mediodía apenas había almorzado un yogurt con gelatina. Lloró. Con la renuncia redactada a mano y ya firmada abrió la puerta de su despacho y fue al baño. Al regresar, el fotógrafo oficial lo retrató ordenando una vez más sus papeles.
–Gracias por todo Víctor –dijo su voz conmovida. Abrazó al fotógrafo, firmó su último decreto y se dirigió al ascensor junto al canciller y al edecán.
Lo habitual era caminar hasta el helipuerto de la avenida Huergo, al otro lado de Alem, pero el jefe de la Casa Militar se había opuesto enérgicamente: no podía garantizar la seguridad siquiera para cruzar la avenida. Por eso, en lugar de hacer el trayecto como cada día, el Presidente se dirigió hacia la terraza de la Casa Rosada. Isabel Perón había hecho lo mismo, veinticinco años atrás.
El mayor Zarza y el vicecomodoro Zarlongo, los dos pilotos, esperaban impacientes. Ya desde la mañana se venía anunciando que la rutina no sería la habitual. Desde la terraza observaban como espectadores de lujo todo lo que sucedía en la Plaza. Columnas de humo negro, manifestantes con piedras, policías a caballo, gritos, disparos. Cuando por fin apareció el Presidente y su comitiva, el mayor les advirtió que debían bajar la cabeza porque las aspas estaban en movimiento. No habían apagado el motor en ningún momento: tenían prohibido posarse del todo sobre la superficie de la terraza: las tres toneladas y media del Sikorsky S76B podían hacer colapsar la losa endeble de la Casa Rosada, reparada tantas veces, repleta de fisuras y de goteras. El aire olía a caucho quemado, a nafta, a transpiración. El ruido del motor incrementaba la confusión reinante.
–¿Qué dijo? –preguntó el Presidente, aturdido por el ruido de las aspas. El edecán lo tomó de la nuca y lo empujó hacia abajo. Ya adentro, a punto de despegar, el helicóptero comenzó a emitir un sonido poco común. Zarza y Zarlongo se miraron, confundidos.
–¿Qué pasa? –protestó el vicecomodoro.
–No sé, no sé… –respondió el mayor a los gritos–. Debe ser lo de siempre, la transmisión.
–La puta que lo parió. Iba a fallar, lo sabía, ¡pero justo ahora! –Zarlongo estaba que reventaba de bronca. Llevaba tiempo solicitando que revisaran el rotor de cola, pero los repuestos eran importados y del área de Logística argumentaban que no contaban con el presupuesto necesario. La crisis llegaba a todos lados. Se dio la vuelta y miró a los tres pasajeros.
–Señores, van a tener que descender –dijo sin titubear, y agregó–: sin ánimo de ofender, les pido que no se demoren. –Empezaba a salir humo, tenían el tiempo justo para volar hasta el helipuerto de Huergo.
–¿Qué dijo? –preguntó el Presidente a su edecán, aturdido por el ruido de las aspas.
Minutos más tarde estaban otra vez como al principio, en el despacho presidencial. Ahora, los tres solos: en la Rosada no quedaba más personal que el de limpieza, gente de seguridad y un ordenanza: el resto había partido apenas ellos habían subido al ascensor.
–A esperar otro helicóptero –sugirió el Presidente, profundamente desganado.
–Imposible –respondió el canciller. A pesar de todo, era el único que conservaba algo de juicio–. No podemos permanecer acá un minuto más. La multitud está que arde, podrían tomar la Casa Rosada.
Un estremecimiento gélido recorrió vibrando los cuerpos del Edecán y del Presidente.
–¿Pero qué hacemos? –preguntó el edecán–. No podemos salir en auto, mucho menos caminando.
Entonces intervino el ordenanza, que hasta el momento se había limitado a observar la escena.
–Con todo respeto, si los señores me permiten, creo que valdría la pena que escuchen esto... –Hablaba mirando de frente, con una seguridad que ninguno de los otros tenía–. En la despensa de la cocina hay disfraces.
–¿Disfraces? Ja ja ja –rió con desgano el edecán–. Siga con sus cosas, por favor. Estamos resolviendo un asunto de extrema importancia.
Pero el canciller se interpuso.
–Momento –objetó–. No es mala idea. A ver –dijo ahora dirigiéndose al ordenanza– Traiga esos disfraces. ¿Hay caretas?
–Sobre todo caretas –respondió con entusiasmo el empleado devenido en protagonista del histórico momento. Una vez solos, el Presidente hizo notar su desconcierto.
–Afuera está lleno de manifestantes –explicó el canciller– con pañuelos que les cubren la cara, máscaras, pancartas. Vestidos estrafalarios y de traje, ahorristas y militantes, hombres, mujeres, jóvenes, viejos: nada conserva el aspecto habitual–. Se detuvo, reflexionó. Intentaba ordenar las ideas–. Si logramos mimetizarnos, mezclarnos con la gente que protesta, podríamos salir caminando.
–Es posible… Habría que pedir que nos espere un auto, del otro lado de Alem– agregó el edecán.
–No –objetó el Presidente–. Cruzaremos la Plaza –la voz enérgica, ausente durante todo este tiempo, sorprendió a sus acompañantes.
–La plaza, ¿qué plaza, señor Presidente?
–La única Plaza– respondió sin que le temblase la voz–. Si la idea es pasar desapercibidos, debemos ir hacia donde haya más gente. No tiene ningún sentido salir por Alem: tres fantoches disfrazados llevando carteles de protesta. –Puso los ojos sobre el canciller, interponiéndose con la mirada a las objeciones que estaban por salir de su boca. El ordenanza apareció cargando algunas bolsas de consorcio.
Despejaron el escritorio -que quedó cubierto con ropa, antifaces, pelucas y caretas- y empezaron a cambiarse. Había indumentaria de trabajo, ropa deportiva, uniformes de granadero, policía y militares, blusas, guardapolvos y una campera de jean. El presidente apartó la campera. La colocó con ceremonia junto a un pantalón de jogging negro y zapatillas para hacer footing. El canciller y el edecán conservaron sus pantalones, pero cambiaron las camisas por remeras. La del edecán tenía un diseño batik multicolor: no necesitaba disfrazarse, llevaba apenas dos días en el cargo, pero si iba a acompañarlos no podía hacerlo de uniforme.
Faltaba lo más importante: las caretas. Había unas cuantas, la mayoría de personajes de Disney, monstruos, Yoda.
–Me quedo con esta– dijo el canciller agarrando la de Chewbacca. Una sonrisa infantil invadió por un momento su rostro. Continuaron: había caretas del Che Guevara, Gandhi, Perón, Menem, Felipe González. Envuelta con un repasador, una muy lograda máscara de caucho de De la Rúa. El Presidente la tomó sin decir palabra. El ordenanza dio un indisimulable paso atrás.
–Alguno la habrá comprado para tener de recuerdo –murmuró.
El Presidente y su máscara de caucho, el canciller Chewbacca, el edecán batik multicolor y el ordenanza -único integrante de esa comitiva estrafalaria que mantenía su aspecto original- caminaban en dirección a la Pirámide. Llevaban carteles con consignas políticas propias para la ocasión y jugo de limón para los gases lacrimógenos.
El sector de la Plaza más próximo a la Rosada se encontraba vacío de manifestantes. Aún así, la marcha resultaba difícil: el suelo estaba repleto de cascotes, botellas, vidrios rotos, trozos de madera y de hierro, vallados de protección y objetos de todo tipo. Montículos formados por restos de neumáticos y ruedas de bicicleta ardían más acá o más allá. Al aproximarse a la Pirámide -que apenas se distinguía a causa del humo- un jinete, cachiporra en mano, los amenazó tirándoles el caballo encima. Corrieron. Tenían que cruzar la Plaza, doblar por Bolívar y llegar hasta Avenida Belgrano. Allí los esperaba un coche.
Divisaron el Cabildo. Esta parte de la Plaza era, literalmente, una batalla campal. Los manifestantes arrojaban piedras y todo lo que tenían a mano; la policía montada, sumida en un cóctel de violencia y miedo, no lograba contener a los caballos. Menos aún, a sus propios nervios. Motoqueros con la cara cubierta iban y venían haciendo rugir sus motores. Uno pasó rozando al canciller, llevaba una molotov que estalló cerca de un policía. La montada arremetió con todo.
El Presidente observaba atónito detrás de su máscara de goma.
–Ohhh, qué se vayan todos… –clamaba un grupo de manifestantes desde el Cabildo, al albergue de los muros anchos de la galería.
–Vamos hacia allá –señaló el edecán. El Presidente se dejaba llevar, aturdido. Uno de los manifestantes lo abrazó antes de que alcanzaran la galería.
–Aguante compañero. ¡Hay que tener huevos para llevar esa careta!
El ordenanza apareció por detrás y se sumó al abrazo. Temía que el Presidente se deschavara: –¡Hijos de puta, hijos de puta! –gritaba y saltaba como si estuvieran en la cancha. El Presidente apenas se movía.
Un grupo de la Brigada Anti-disturbio comenzó a acercárseles. Unían sus escudos formando una especie de muro portátil. Llevaban cascos, máscaras anti-gas, chaleco antibalas y polainas de plástico. Amenazaban agitando los bastones. Parecían recién salidos de una película de terror.
Lejos de amedrentarse, los manifestantes no sólo se mantuvieron en su sitio, sino que se les sumaron otros, aguerridos, a hacerles el aguante. El Presidente era el más firme de todos. Mantenía su posición duro como un poste.
–Así se hace, ¡a ponerles la jeta a estos hijos de la concha de su recalcada madre! –mascullaba su flamante compañero, apretándole el hombro. Los policías arremetieron con los escudos primero, con las cachiporras después. El Presidente recibió un golpe en la frente de caucho y cayó hacia atrás. Antes de que tocara el suelo, el canciller alcanzó a retenerlo por los hombros.
Sangró, a pesar de que el espesor de la máscara amortiguó el impacto.
–Vamos, vamos –atinó a decirle el canciller–. Estamos a unos pasos de Bolívar.
Las puertas del Cabildo estaban abiertas, alguien había forzado la cerradura. Adentro, varios manifestantes -unos cuantos heridos de gravedad- se protegían de la represión. Otros juntaban fuerzas para salir a la calle. Atravesaron el hall sin detenerse. El canciller Chewbacca a la cabeza, el Presidente y el edecán detrás. Alcanzaron el patio trasero y salieron por Hipólito Yrigoyen. Cuando cruzaban Diagonal Sur, hacia Bolívar, se detuvieron: faltaba el ordenanza.
–¿Dónde está? –preguntó el canciller.
El edecán señaló hacia la Plaza. Tres policías lo llevaban a rastras mientras otro lo golpeaba y dos manifestantes pujaban por soltarlo. Lo lograron. Una lluvia de cachiporras cayó sobre los tres. El ordenanza sostenía en alto el cartel, único elemento de su disfraz: Que no quede ni uno solo.
Golpeados como estaban corrieron en dirección al Presidente, que observaba todo haciendo caso omiso a los gritos del canciller: –¡Vamos, vaaamos!– le gritaba desesperado. Uno de los heridos llegó jadeando hasta el desconcertado mandatario y se le colgó del cuello, colocándolo de barrera entre él y dos de los policías que venían detrás.
–Ayudame viejo–. La sangre que le chorreaba de la nariz manchaba la campera de jean del Presidente, que empezaba a mimetizarse verdaderamente con el entorno. Uno de los policías levantó bien alto su escudo, como para tirárseles encima.
–¡Epa, culiau!– observó el hombre detrás de la máscara de De la Rúa. A continuación, con un movimiento torpe pero enérgico, se hizo un lado y le atestó a su agresor un tremendo puntapié en la ingle. El policía se dobló sobre sí mismo y, gritando de dolor, cayó al suelo.
–Buen golpe– festejó su protegido. El ordenanza los alcanzó junto con un nuevo grupo de apoyo, esta vez formado por chicas y chicos con pinta de universitarios que con ímpetu renovado se dirigían hacia el centro de la Plaza. Llevaban gomeras y mochilas repletas de cascotes.
–¡Vamos todos juntos compañeros!– gritaba una piba de no más de veinte años.
–Aúpa carajo, ¡no podrán con nosotros!– gritó encolerizado el Presidente. Sus puños apretados sujetaban con fuerza el mango de la pancarta que llevaba en alto. Una chica giró la cabeza, sorprendida al escuchar el canto cordobés detrás de la máscara de caucho.
–¡Lo imitás muy bien!
–Aguante “Chupete” –agregó un pibe mientras lo tomaba de los hombros y lo empujaba hacia adelante. Se abrazaron los tres y, a los gritos, arrojando piedras, se perdieron en el humo de la protesta.