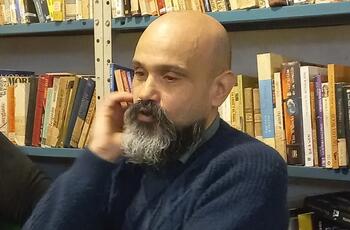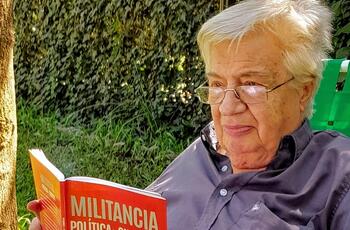"Laguna Melincué" o el relato espectral de la crónica en la narrativa de Mariana Miranda
Se presentó en el Complejo Cultural Atlas el libro Laguna Melincué (Q Ediciones), de Mariana Miranda, obra que oscila entre el relato histórico y la narración literaria a la hora de dar cuenta de hechos y leyendas, anécdotas y dichos que retoman lo más icónico y significativo para toda la comunidad de los “lomos salados”, como les dicen por la zona a los melincuenses, y para alguien en particular, su autora.
En los 38 apartados que conforman Laguna Melincué, Mariana Miranda se permite, ficción mediante, que su escritura construya todo un relato espectral: se habla de lo que no está, pero ha quedado fantasmalmente por allí, de lo que ha tenido lugar en varios pasados y retorna para mantener alerta a un pueblo protagonista y autor de su propia historia.
Y, aunque podríamos pensar que este libro, según su título, nos lleva directamente al hallazgo de un referente concreto, que sería la Laguna como anclaje de una realidad cercana y conocida, también nos traslada a un reverso de Melincué, de la laguna y el pueblo: nos invita a ver esa otra cara que un simple viajante no vería, una que se despliega como un espectro ante sus habitantes.
Una Melincué aferrada a lo lejano, a lo pasado, a lo agresivo, marcada por cierta furia persistente en su seno mismo, reconocida solamente por quien allí resida.
Cuando decimos “espectral”, hacemos mención a aquello que se teme ver pero sabemos de su presencia: aquello que tiene tanta contundencia como lo concreto y material (los pobladores, la fauna, la geografía) y que, junto a estos, halla identificación plena en el reconocimiento de todos y cada uno.
Por eso, con Laguna Melincué retorna, incansablemente a la voz narrativa, lo que en ese espacio compartido está y se deja conocer como en un corte transversal entre el tiempo y el espacio: el pasado y el presente, lo presente y lo ausente, la Historia y la leyenda, las historias y los susurros, la bendición del agua y su maldición, el trabajo y los juegos, la vida cotidiana y la guerra, la vida y la muerte, la voz de una narradora y todas las otras voces que sólo se dejan escuchar a través de ella.
Es así entonces como hallamos a los habitantes típicos de una zona, pero también a los únicos NN del pueblo, víctimas de la última dictadura, lo que permanece (casas, personas) con lo que se ha perdido con las inundaciones (sueños, vidas, bienes), la voz y los cuerpos, la voz del viento y la voz de todos los muertos reclamando, lo suspendido y domesticado junto a lo salvaje e indómito que guarda como marcas de una comunidad.
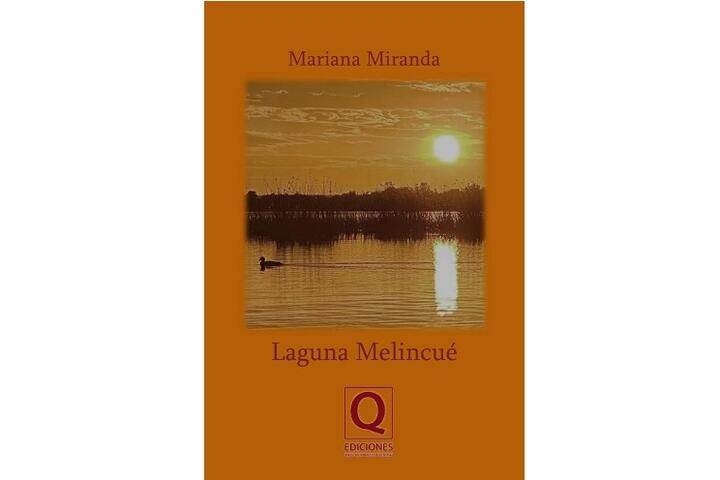
Mariana Miranda nació en Rosario (1966) y vivió en Melincué durante su infancia, adolescencia y juventud. Es escritora, psicóloga, profesora y traductora de francés. Dicta talleres de escritura en poesía y narrativa. También da clases de francés y hace traducciones. Fue Premio Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Ana María Matute. Y finalista en el Premio Nacional de Poesía de 2011 con el libro Bagualas para mi tierra.
Tiene publicado: Canciones para armar y otros versos (Editorial Keynes Universitaria, 1995), Muertita y otros cuentos (Ediciones Del Dock, 2008), Gil, Santo Argentino (Ediciones Del Dock, 2009), Bagualas para mi tierra (UNR Editora, 2010), Aparecidas (Ediciones Del Dock, 2014), Haciendo luz (Editorial Exequiel Alvar González Basacco, 2017), Bestiario (Editorial Laborde, 2019)
En Laguna Melincué lo espectral parece tensionar una tranquilidad a la que todos queremos aferrarnos y una inexplicable desmesura que busca cómo estallar; parece tensionar el olvido que corroe perversamente y la tenacidad de la memoria que busca, de alguna manera, instruir.
Todo esto en varios tonos, como antes mencioné, lo histórico y lo literario, y en el medio la construcción de una crónica que parece decirnos “así fue en aquel tiempo”, “así sucedió en este lugar”.
Hay algo así como la vida: lo que se ve, se conoce y se quiere dar a conocer, y también lo que se presiente, se conjetura y, finalmente, se pretende vislumbrar.