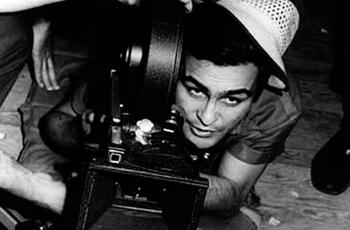Sobre aquel poema telúrico del Juglar de América: Leonardo Favio y la abuelita Zenaida
Hablar de Favio en mi caso personal no me remite al director de películas populares, sino que me evoca recuerdos de mi infancia, ligadas a la radio o al cassette. Viene a mi mente, como una instantánea, una participación de él en aquel programa televisivo “Siglo XX Cambalache”. Allí estaba él, nuestro cantor de y del Pueblo, con su guitarra criolla y un pañuelo sobre la cabeza. Recuerdo a mi viejo mencionar una canción que la escuchó unas pocas veces que lo llenaban de lágrimas. Me contaba que trataba de la historia recitada de una viejita que le mataban al nieto. Años más tarde, cuando emprendí la tarea de conseguir su discografía descubrí de qué canción se trataba, y que curiosamente era una canción grabada en sus tiempos de residencia en Pereira, Colombia (su segunda patria) y que nunca había sido editada en nuestro país: me refiero a “Vida, pasión y vuelo de la viejita Zenaida” editado en 1987.
Dicha canción, basada en la cumbia colombiana titulada “La Zenaida” de Rosendo Romero, y popularizada por Armando Hernández es un poema que resume todo el decir faviano que es, ni más ni menos, la expresión de un verdadero juglar. El juglar de América.
Favio y Hernández. Martín Fierro y Zenaida
“Pido silencio / Y en el silencio atención / que aquí los convoco yo / A transitar la ternura / De la historia simple y pura / Que voy a contarles yo / Al ritmo de cumbia suave / Que me marca la guitarra / Caminando por el alma / Hasta mi boca llegó / Esta narración de amor / De desesperanza y sueños…”.
Sí, no es casual que Favio comenzara el recitado de Zenaida recurriendo a nuestro poema nacional: el Martín Fierro de José Hernández. El “pido silencio, y silencio a la atención” era un recurso retórico del payador para articular su fraseo improvisado donde se reúne en definitiva el saber profundo y popular. La verdad es que poco importa si el gaucho Fierro existió o no, lo que sí sabemos es que su autor José Hernández se inspiró en aquella gauchada y quiso retratar sus penurias, la injusticia social que padecían ante un sistema que los marginaba. Alguna vez Jauretche contó que Hernández formó parte de una generación argentina que fue ocultada o deformada deliberadamente. El Martín Fierro no es un texto para detenerse en la trivialidad de lo estético, de lo estrictamente literario.
No se trata de cuestión de formas sino de fondo. El problema fue que Hernández entró en el plano de la cultura nacional por los caminos de la multitud. Con Favio, salvando los tiempos y las distancias, pasó lo mismo: para la intelligentzia se constituyó en un director de cine exquisito que cometió el pecado de volcarse a un cine popular y que se dedicó a escribir y cantas canciones “simples y sencillas” a los efectos de financiar sus películas. En el marco de esa serie de preconceptos, el decir faviano quedó sepultado en el olvido por su posición comprometida desde lo nacional y popular. En los tiempos de la última dictadura, su identificación con el peronismo, le provocó amenazas y persecuciones que motivó su partida al exilio. Luego de residir un tiempo en México se ubica en Pereira, Colombia. Allí Favio era valorado, mientras en nuestro país se celebraba una nueva democracia de formas que condenaba el pasado reciente (no sólo a la dictadura sino al nacionalismo y al peronismo endilgándoles el mote de “autoritarios”).
Favio, como hizo Hernández, decide denunciar lo que está presenciando en Colombia, los males que aquejan a los sectores populares recurriendo a la cumbia colombiana y apoyándose en un clásico de Rosendo Romero: aquella canción que evocaba las tareas de Zenaida, una vendedora ambulante Favio la reformula. Ahora, Zenaida era anciana y tenía un nieto.
Un nieto la visitaba/ Era su nieto mayor, su orgullo/ Sus ojos, su alma/ Se parecía al abuelo y como él se llamaba Manuel/ Como aquel Manuel que hizo mujer a Zenaida/Y que le sembró 10 hijos/Y al que un día por bobadas/Se lo trajeron aún tibio, muerto de una puñalada/El nieto que era su orgullo cuando al ranchito llegaba/ La levantaba en sus brazos y le besaba las canas/Y le decía: mi reina tú eres mi novia más cara/A veces venía picado de aguardiente y la obligaba a bailar con él, la cumbia/Y la Zenaida bailaba.
Hernández hablaba en el Martín Fierro de los márgenes y de los marginados del sistema. Los hijos de nuestra tierra iban expulsados al “desierto”. Mientras que Favio lograba retratar de forma magistral una América Latina que ya había iniciado un proceso profundo de trasformación social en algunos países de la región al impulsar reformas económicas significativas a principios y mediados de los años ochenta, la cual se podría entender como una expresión particular del capitalismo, denominado comúnmente como neoliberalismo.
(…) Abrió la carta/ Abuelita, abuelita no se apene/ Cuando usted lea esta carta yo habré partido a Miami en un barquito de carga/A buscar otro destino/Quiero ver como sacarla de este tugurio del rancho/Porque a mí me parte el alma verla ya tan viejecita salir todas las mañanas/A vender frutos maduros por las calles bogotanas/Yo parto con un amigo, rece por él y por mi alma…
“(…) Cuando descubrió la foto que una página ocupaba/Del periódico que trajo del mercadito Zenaida/ Allí estaba su Manuel junto a una hermosa muchacha/Él tendido cara al cielo, ella abrazaba una itáca/ Y en las manos de Manuel otra arma se dibujaba/La Zenaida se sentó, se acomodó bien las gafas y leyó
New York, New York Manuel Hernández Peralta y Ana María Peralta/ Dos jóvenes colombianos murieron esta mañana tras un duro enfrentamiento/Se los buscaba hace tiempo por traficar marihuana/Se resistieron y fueron acribillados a balas/La Zenaida pestañeó y volvió a leer más calma
Ana María Peralta, musito para sí, "oh muchachito, muchacho/ Muchacho mal educado, se casa y no dice nada"/ Se sonrió, miro la foto, "pero es linda la caleña/Es bonita la muchacha, muchacho mal educado casarse y no decir nada"/Luego recortó la foto, la alisó sobre la almohada/Puso al fuego la panel, guardó el pan, guardó las papas/Y se fue junto a la puerta es esperar mientras fumaba/A que pasara la lluvia, para ir a vender papaya.
Esta magnífica ópera-canción con ritmo de cumbia colombiana empieza con el recitado de Favio, contando las vicisitudes de un sector de la población colombiana excluida. Con la música del maestro Luis María Serra y percusión de Jorge Padín, Favio nos describe la trayectoria de vida de su heroína: Zenaida es la jefa de familia en un hogar monoparental, ya que enviudó muy joven cuando su esposo fue asesinado en un conflicto en el barrio. Es la madre de 10 hijos/as, de los cuales uno murió y dos han sido privados de libertad, vive en un tugurio -ranchitos, favela, villas miseria- en Bogotá, es vendedora ambulante de frutas a una edad avanzada. Uno de sus nietos vive con ella, el cual posteriormente migra hacia los Estados Unidos, y luego, es asesinado por la policía antinarcóticos de este país.
Como se puede observar -o mejor escuchar- la vida de La abuelita Zenaida no es sólo la historia de la familia de Zenaida sino que retrata a una región signada de desigualdades sociales: el cuidado a cargo de las mujeres, la precariedad laboral e informalidad, la privación de libertad como respuesta social al delito, el asentamiento precario, la figura de la abuela como eje central de la red de cuidado de las familias, la migración y el delito como posibles salidas ante la exclusión social -estrategias familiares fuera del marco jurídico legal- y la muerte de hombres jóvenes debido al narcomenudeo.
La denuncia que enuncia Favio desde la canción es un llamado a la disputa cultural: Fierro cuando regresaba de la frontera había perdido todo: su mujer, su rancho y sus hijos. Descubrió de la falsa política que está amparada por la falsa cultura. Le llamamos falsa cultura porque no representa a la comunidad sino a los intereses de unos pocos. Como decía Fermín Chávez: “La cultura mirada como una gran estructura creada por numerosos individuos, o como la creación de la psiquis humana individual, tiene sólo apariencias de verdad. Es el individuo quien resulta explicado por su organización cultural, y no a la inversa. En definitiva, es la tradición cultural de un pueblo la que explica la fe y la creencia de sus componentes individuales”. En sintonía a esto, Leonardo Favio describe los males de nuestros pueblos que entraban a era del neoliberalismo. Zenaida, como Fierro, no claudica: simplemente suspira, resignada. No se indigna por el desenlace de su nieto, sólo musita un enojo maternal que se casase y que no haya sido avisada.
(…)Y esto que sigue señores, créanlo que es mi palabra/Resulta que unas mañanas vieron como la Zenaida/Se volaba, se volaba con la brisa se volaba/Se dice que el Dios obrero al que siempre le rezaba
Un día tuvo deseos de comer una papaya/Que ese fruto tan dulce que suele vender Zenaida/Y dicen que la llamó, pero no murió Zenaida/Sino que se fue en el vuelo a llevarle la papaya/Y vi con mis propios ojos como las nubes cruzaban/Bien a lo lejos su hombre y su nieto la esperaban/Y junto a ellos la caleña Ana María Peralta
Eso lo vio este cantor que no miente cuando canta/Adiós, mi Zenaida, adiós/Adiós, mi vieja Zenaida, yo también me iré muy pronto/Al cielo a comer papaya…
Zenaida se mezclaba con el aire y las nubes, se conformaba la mejor síntesis de la expresión de sentir popular donde allí también partiría el cantor de Pueblo, el Juglar de América. Porque Favio fue siempre eso, un sentir nacional. Un pensamiento peronista.
Yo no soy un hombre que vive para las artes. Fundamentalmente, soy una persona que vive preocupada por el hecho social, que yo trabaje como cantante, como compositor o como cineasta no me aparta en absoluto de mi sensibilidad social. Yo estoy pagando el precio de tener una conducta honrada, de saber quién es Cristo y quién es el Diablo, entonces para mí este silencio es mi orgullo… en la vida hay dos senderos por los cuales vos podés transitar, no hay opción para un tercero o estás con los que sufren o estás con los que hacen sufrir Yo elegí la vereda de los que sufre.