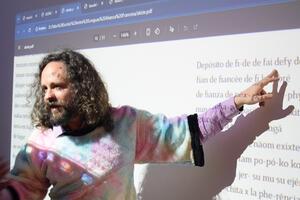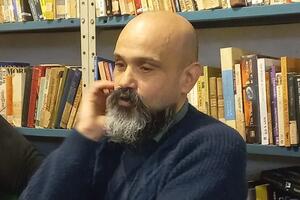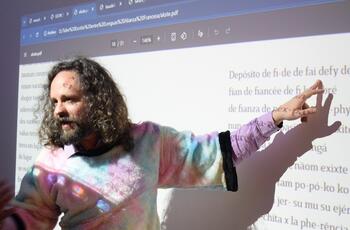El ciudadano y el escribidor: marginalia en torno a Mario Vargas Llosa
Una forma recurrente de olvidar que un escritor es un escritor consiste en escarbar, con asombrada indignación, en su filiación política. Así, tanto da si Tolstoi fue aristócrata y eslavófilo, si Marechal fue elitista antes de ser peronista, si Borges celebró la revolución rusa en sus Himnos rojos o si Walsh comenzó a publicar Operación masacre en el semanario nacionalista "Azul y Blanco". Siguiendo en este derrotero, ha caído en la bolsa Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido.
A la par de un sucinto repaso por sus novelas y ensayos, el foco de la indignación civil pasará, inevitablemente, por el costado político del escritor. Sin negar que cierta faceta exista, el modo de abordar ambos mundos –el del escritor y el del ciudadano- suelen pecar de reduccionismo y de prejuicios. Trataré de abordar ambas facetas.
Digamos, antes de nada, que el Perú no es un país sino tres; el país de la costa, el de la sierra y el de la selva. Ha sido un país largo tiempo incomunicado. La élite hispano criolla, inmóvil en su clasismo de raigambre colonial, los cholos e indígenas de los Andes centrales y, finalmente, la población selvícola amazónica. El proyecto novelístico de Mario Vargas Llosa consistió, precisamente, en intentar anudar y comunicar dichos mundos.
Ya desde La ciudad y los perros (1962) en su retrato colectivo del alumnado del colegio militar limeño Leoncio Prado, el joven novelista nos muestra las diversas capas sociales del Perú, algo similar a lo que hiciera con su ideal de la Italia unida Edmundo de Amicis en Cuore. Dicho afán se prolongaría en otras novelas: La casa verde, Historia de Mayta, Lituma en los Andes. La tristemente nutrida lista de novelas de dictador se enriquecería con La fiesta del chivo, el magistral escenario de la dictadura de Trujillo en Santo Domingo. Con la espléndida recreación de Los Sertones de Euclides da Cunha en La guerra del fin del mundo, Vargas Llosa sube su apuesta narrativa y pasa del cosmos peruano al microcosmos del nordeste brasileño.
No menos fascinante es el “adentramiento” en la etnia machiguenga realizado en El hablador. El narrador, a partir de una foto que lo paraliza desde la vidriera de una librería italiana, nos da a entender que la función mítico-política del narrador de historias en las cercanías de Iquitos, por la Amazonía peruana, no se encuentra muy lejos de la función del novelista cosmopolita en la sociedad moderna.
Casado en secreto a los 19 años con su tía Julia Urquidi, Vargas Llosa cursa y concluye la carrera de Letras en la Universidad San Marcos de Lima. Obtiene una beca para proseguir sus estudios en Madrid y, luego, la pareja se instala en París. Durante cinco años se dedica febrilmente a escribir La ciudad y los perros. Esta novela, que gracias al lobby de Carlos Barral obtiene el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, sobrevive a la censura franquista y abre las puertas de la fama al joven novelista de 26 años.
El astuto Carlos Barral convierte la trastienda de la censura en un atractivo anzuelo para la promoción del libro fuera de España y en pocos años aparece traducido a las principales lenguas europeas. Mientras, en el Perú, su libro genera controversia y airadas réplicas por parte del colegio militar, lo que no hace más que generar el consabido boomerang marketinero.
Vargas Llosa asiste, en París, a las clases del hispanista Marcel Bataillon, quien por esa época estaba interesado en la conquista de México y en la perspectiva utópica de los franciscanos reformistas. Dicha interpretación dará al joven novelista la imprescindible noción de que, como telón de fondo del mundo fáctico, las ideas informan y sustentan el devenir de los hechos.
A la par del descubrimiento de la literatura latinoamericana que realiza durante su estadía en Francia, Vargas Llosa adhiere religiosamente al existencialismo sartreano que informa sus primeras novelas. La decepción llega cuando Sartre afirma, en un reportaje, que el Tercer mundo debe llegar primero a una fase socialista para recién después dar lugar a los escritores. Al escritor peruano, por el contrario, el escribir novelas constituye uno de los tantos caminos para llegar a una sociedad, si no más justa, al menos más consciente.
El proyecto novelístico de Mario Vargas Llosa consistió en intentar anudar y comunicar dichos mundos.
Hacia 1964, Patricia Llosa, prima de Mario Vargas y sobrina de Julia Urquidi, se instala en Francia para estudiar en La Sorbona. El novelista se enamora (no tan perdidamente, ya que todo queda en familia) y, tras la separación de la tía Julia, se casa con Patricia.
En 1967 Vargas Llosa obtiene el premio Rómulo Gallegos. Haydée Santamaría, la entonces directora de Casa de las Américas, le pide al premiado que done el monto en dólares del premio a la revolución cubana. Vargas Llosa se niega: La casa verde es obra suya y no le debe nada al derrocamiento de Batista.
Durante su estadía en España, Vargas Llosa se interesa, a instancias de Martín de Riquer, en las novelas de caballerías. En coautoría con Riquer publica Carta de desafío por Tirant lo Blanch, libro publicado por Seix Barral y, hasta la fecha, nunca reeditado. Idéntico destino tuvo Historia de un deicidio, la tesis doctoral de Vargas Llosa dedicada a Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
La censura por parte del gobierno castrista al poeta Heberto Padilla por su poemario Fuera de juego, a comienzos de los '70, aleja a Vargas Llosa de su temprana adhesión al comunismo y lo irá haciendo virar al liberalismo. No será el único disidente del boom: a los pocos años, Jorge Edwards, cónsul de Salvador Allende en La Habana, publica Persona non grata, en el que retrata la censura cultural y política en Cuba.
Al viraje político, le seguirá un cambio de aire en la narrativa. Cansado de la monolítica seriedad sartreana, Vargas Llosa comprende que el humor es parte de la realidad y que, lejos de ser evasión, puede convertirse en una formidabla arma crítica. Tanto Pantaleón y las visitadoras como La tía Julia y el escribidor son las mejores muestras de ese cambio.
¿Puede un libro llegar a cambiar el mundo? No se trata solamente del libro, sino también del lector que se proponga realizar, en este mundo, el mundo potencial del libro. Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso no fueron más que una magnífica y estática visión del imperio incaico hasta que cayó en manos de un lector que leyó en él un programa político. Ese lector fue Túpac Amaru.
Puestos en el ejercicio de narrativa contrafáctica, podríamos imaginar a un ucrónico Vargas Llosa escribiendo ese capítulo de la historia peruana. Su mejor discípulo, Santiago Roncagliolo, podría encararlo. Se podría decir, ciñéndonos al estilo, que Guaman Poma es a José María Arguedas lo que el Inca Garcilaso es a Vargas Llosa: lo que en uno es sucio y desprolijo, en el otro va calibrado y secuenciado hasta el más mínimo detalle, y que también comienza su andadura literaria en España. Coinciden, eso sí, en el mutuo interés por el destino del Perú.
Me queda pendiente el último Vargas Llosa que no he tenido tiempo de leer; además, son novelas que no han sido censuradas por ningún gobierno ni por ningún programa cultural. Me queda pendiente, también, un segundo viaje al Perú a conocer Chiclayo, Iquitos y a visitar al poeta y amigo Pedro Favaron en Ucayali. (Bueno, sí; a comer chaufa y tomar pisco, también).
Para los panelistas de corazón, para los intratables de espíritu, para los offended friendly que no han dedicado ni un programa a los estratos sociales ni a la geografía o historia del Perú van a quedar las anécdotas: el puñetazo a García Márquez, el entredicho con Borges u Octavio Paz, el ninguneo de Horacio González, el reguero de opiniones políticas y las revistas del corazón. Anécdotas que se podrían barajar de cualquier celebrity.
Para los lectores, en cambio, nos quedará una indagación profunda, tan ambiciosa como la del indigenismo de Arguedas, de la totalidad del Perú, de todas las sangres. Esto exige de nosotros, claro está, menos trivialidad y un mayor trabajo de discernimiento. Es una tarea que vale la pena: las anécdotas superfluas quedarán para el módico Ku Klux Klan de la violencia virtual.
La lectura de los libros de Vargas Llosa, por el contrario, nos invitará a dilucidar las contradicciones sempiternas del Perú así como viajar al encuentro con otros lectores. Gracias a la verdad que guardan las ficciones, las novelas pueden ayudar a comprender y a cambiar el mundo que nos rodea.