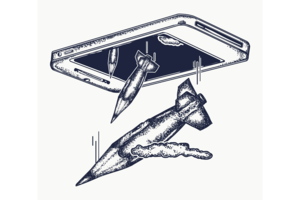Hablemos de abortos: el aborto como posibilidad de enunciación, por Carolina Bartalini
Hace algún tiempo, acompañé a dos amigas muy cercanas durante los procesos de sus abortos. En ambos casos, como es de esperar, eran embarazos no deseados, y en ambos casos eran mujeres adultas, de entre treinta y cuarenta años. Las dos tenían hijxs pequeñxs, es decir, sus abortos no fueron el producto de lo que comúnmente se dice “embarazos precoces” ni tampoco obedecieron a causas de violencia o violaciones, como suele justificarse el derecho al aborto discriminadamente por quienes están en contra de su legalización. Pero, lo sabemos, las mujeres de todas las edades, clases sociales, situaciones familiares e, incluso, creencias en torno al tema abortamos, injustamente, en la clandestinidad.
Los abortos de mis amigas fueron realizados por el mismo médico, un hombre, que atiende en un consultorio privado del barrio de Palermo, muy cerca del centro comercial. Esto se debió a que el contacto lo hice yo, preguntando a otras amigas que antes habían pasado por abortos clandestinos. Las mujeres armamos redes y nos ayudamos en lo que, sabemos, es una experiencia compartida. A pesar de que estas dos mujeres tuvieron los contactos suficientes y la posibilidad material para abortar en un “consultorio médico”, la situación fue de absoluto desamparo. Las mujeres abortamos y lo hacemos solas aunque estemos acompañadas por otras mujeres –o incluso por un médico con un título que nunca nadie vio pero presume tranquilizadoramente real–.
Lo hacemos solas porque abortamos en condiciones, en principio, ilegales. Y la legalidad no es solo estar dentro de la ley, es decir, realizarse una intervención médica en el marco de una seguridad sanitaria (ser atendidas en condiciones dignas y seguras) que evita, a su vez, temores complementarios a la propia práctica, incluso el fantasma del castigo penal si algo sale mal y hay que recurrir a un centro de salud. Las mujeres somos privadas de nuestra autonomía por ejercer de facto un derecho vital: nuestra propia voluntad sobre nuestros propios cuerpos. La exclusión es doblemente perversa. Además de poner en juego la vida, ponemos en riesgo nuestra libertad, precisamente, por decidir ejercerla.
Por otro lado, es importante señalar que la legalidad es, además, simbólica. Quita la carga negativa (culturalmente construida) sobre una práctica que es producto de una decisión soberana; elude el “conflicto moral” con el que los discursos negacionistas intentan intervenir no solamente sobre nuestras posibilidades de abortar sino también, mucho más grave, sobre nuestras condiciones de pensarlo como una opción factible, en el marco de lo real. Cuando alguien nos cuenta que está embarazada, o que su mujer o hija lo están, surge la inevitable pregunta: ¿lo vas a tener? Un embarazo no es una imposición, tiene –como mínimo- dos resoluciones: continuarlo o no. Sin embargo, esta frase muchas veces es silenciada antes de pronunciarse por el temor a lo innombrable; como si abortar, una práctica que en Argentina realizan cerca de 500 mil mujeres por año, estuviera por fuera de lo enunciable. Se hace pero no se dice, así nos ensañaron a manejar el tema. Una vez que pasó, no se habla más. Punto final. Lo he comprobado. En muchos casos, lamentablemente, ni siquiera se puede hablar antes del aborto, y si no se puede enunciar no es posible buscar ayuda. Las mujeres abortamos solas porque ni siquiera tenemos la posibilidad de enunciar que lo hacemos.
Hace poco, un estudiante, un hombre de alrededor de 40 años, me contó fuera de la clase que su hija, de 14, había quedado embarazada. Me tragué la pregunta –que me parecía, desde mis patrones culturales, de lo más lógico hacer– cuando enseguida él dijo que la ayudaría, que “saldrían adelante”. Nada explicó acerca de si su hija quería o no continuar con su embarazo, nada dijo sobre haber evaluado la posibilidad de un aborto. Podemos hablar de tristeza, de resignación, pero no de imposiciones. Por supuesto, también hay padres que obligan a sus hijas adolescentes a abortar. Por eso, la clandestinidad refuerza la segmentación de clases, y con esto la desigualdad ante la ley, ante los propios deseos y ante la posibilidad de ejercer derechos que deberían ser para todas iguales y equitativos. La ilegalidad y la clandestinidad forman un círculo vicioso y nefasto que apunta principalmente a la cosificación del cuerpo de la mujer. Si alguien no está apto para decidir sobre su propio cuerpo, por definición, está al margen de la ley social. No tiene derechos.
Cuando una mujer enfrenta un aborto, la ilegalidad y la clandestinidad se manifiestan explícitamente en su cuerpo pero también en su identidad, es decir, la posibilidad de ejercer públicamente decisiones que nos constituyen. Somos, así, expulsadas de los marcos regulatorios de la salud social. Se nos carga con una “culpa moral” que no es nuestra, sino de la sociedad que nos excluye, de la sociedad que elige no ver que los abortos existen, existieron desde siempre, y seguirán existiendo sean legales o no. La principal diferencia entre la ilegalidad y la legalidad –que es también la muerte o la vida de miles de mujeres que abortamos en este país– no es si abortar está bien o mal –puesto que no se puede evaluar con patrones metafísicos la existencia material de algo que ocurre, al menos no para legislar sobre lo que efectivamente seguirá sucediendo– sino el otorgamiento por parte del Estado de un derecho vital y humano del cual ya nos apropiamos haciéndolo en condiciones precarias que nos victimizan y nos recuerdan, cada vez, que ejercer nuestros deseos y nuestras decisiones es algo no legitimado, ilegal.
Cuando Franz Kafka construye la alegoría narrativa sobre la justicia, sus guardianes y las posibilidades de franquear las puertas del castillo legal en “Ante la ley”, observa que el hombre que se detiene antes de entrar siente miedo, y decide esperar a que lo dejen pasar. Este campesino que no conoce la ley, está literalmente al margen, sin embargo la reconoce como patrón de decisión, como límite. Y espera afuera hasta su muerte. La frontera que no es solo jurídica, sino también verbal, y por tanto cultural: si no es posible enunciar, las condiciones para pensar lo que podría decirse pero no se dice se restringe aún más. Cuando nosotras evaluamos la posibilidad de abortar ante un embarazo no deseado, no sólo reflexionamos de manera personal sobre la continuación o no y sus consecuencias, también consideramos las posibilidades reales de hacerlo (continuar o terminarlo). La legalidad y la ilegalidad determinan decisiones, lo sabemos. La ilegalidad del aborto no impide que se realice, si las condiciones materiales existen, pero sí repercute en las formas en que los abortos suceden, y establece, en muchos casos, la vida y la muerte de esa mujer que el Estado ha dejado desamparada ante la ley. Ya sea porque, o bien intenta hacerse un aborto en condiciones precarias (situaciones más allá, en muchos casos, de lo imaginable) que desembocan en su muerte, o bien porque no lo realiza (porque no tiene los medios para hacerlo, ya sea el dinero como el acceso a la información) esa mujer –cada una de esas mujeres– es víctima de la Ley, una ley que regula no solo la vida y la muerte sino también las vidas que se suceden bajo esos imperativos que son, lo sabemos, culturales. El debate sobre la despenalización del aborto no tiene nada que ver con “lo natural” como muchos pretenden hacernos creer, sino con los patrones que regulan nuestros deseos, nuestras vidas.
Quienes están en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (que ahora, finalmente, se trata en el Congreso Nacional) manifiestan diversos argumentos, algunos metafísicos, como la discusión hipócrita sobre el origen de la vida (y digo hipócrita porque nada dicen sobre la congelación de embriones y su mantenimiento en heladeras, por ejemplo), y otros más concretos como el sentido de la palabra deseo. Pareciera que “desear” es un signo en disputa. Como si el deseo fuera el producto de la irracionalidad, los instintos, lo que debe ser regulado por las instituciones que organizan la vida social. Nada más lejos de eso. Desear es la primera y más noble actividad humana. El deseo implica el ejercicio de la voluntad y no significa obligadamente lo intempestivo o lo que se hace bajo el orden de los impulsos. Se puede desear, y no desear, luego de largas y organizadas meditaciones que den por resultado el deseo o el no deseo de continuar un embarazo. No nos confundamos. Que la antigua, aunque presente, dicotomía fundada por los “padres” de esta nación, entre civilización y barbarie, no se nos meta en el cuerpo contra nuestras voluntades. La barbarie asociada a las mujeres se basa en la significación de la otredad. Los “bárbaros”, en el origen de la etimología de la palabra, eran quienes hablaban otras lenguas, mejor dicho, desde la perspectiva de los conquistadores romanos, los bárbaros eran todos aquellos que “balbuceaban”, una mezcla entre no entender y configurar al otro como un infante, aquel que no se puede expresar (desde la perspectiva falocéntrica de que “yo” tengo la lengua y, por tanto, regulo lo “normal” y lo que está fuera de la “ley”).
En Argentina, la palabra barbarie estuvo asociada desde el siglo XIX con la idea de lo salvaje, y esta con los pueblos de otras cosmovisiones y culturas, aborígenes, quienes representaban para los inmigrantes europeos acriollados el índice de la diferencia. Esos “otros” fueron cargados con todos los sentidos negativos, lo que yo no soy. Puesto que si me veo “civilizado”, es decir, “letrado”, “formado en la cultura europea”, “influido por la lógica racional”, “impelido por la voluntad de conformar una nación sobre las vidas y territorios extranjeros”, veré a los otros como enemigos y como todo lo que constituye el reverso de esa identidad auto-percibida. Uno de los rasgos centrales que siguen permeando el uso de la palabra “bárbaro” en la actualidad es el ejercicio del deseo, lo que el General Mansilla describió como el uso de los placeres en su Excursión a los indios Ranqueles, y de la cual, tiempo después se sintió avergonzado, aunque íntimamente gozoso de la experiencia de la otredad.
La noción de barbarie se asocia con los sentidos socialmente construidos sobre la femineidad, especialmente cuando se activan las significaciones del “deseo” visto como algo negativo. Desde esta lógica binaria, desear es causa de todos los males, entre ellos –deben hacerse cargo de este ideologema quienes defienden la clandestinidad del aborto– el embarazo. Si el embarazo es el producto del deseo femenino “descarrilado” –como si fuera solo nuestro– y, en esta extraña lógica, el deseo es una actitud peligrosa para la sociedad, su consecuencia debe ser afrontada por quien ejecutó ese “deseo”. Como si embarazarse fuera una acción individual, y femenina únicamente. Las consecuencias deben afrontarse, dicen los defensores de la criminalización del aborto. Las mujeres, entonces, deben sufrir la culpa de su estado, aceptar la imposición. En esta línea argumental, quienes dicen defender la “vida”, defienden el nacimiento de niñxs por obra de la culpa. O bien justifican, y también defienden, las condiciones precarias y alienantes de los abortos clandestinos. Pero –es peor-, justifican las muertes de aquellas mujeres que desafían la ley social e intentan, o intentaron, transgredirla. Murieron por “putas”, pueden llegar a decir, o pensar, estas personas que pretenden meternos sus mandatos religiosos o morales en nuestros cuerpos. Ellos procuran ejercer sus voluntades sobre nosotras. Nosotras estamos lejos de eso, queremos ejercer nuestros deseos, pensados, evaluados, meditados y conversados –en muchos casos, aunque no necesariamente– sobre nuestros cuerpos. Si no deseamos ser madres, no tenemos por qué ser madres. La maternidad es un mandato cultural, nada más lejos de lo natural. La discusión sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo no debe hacerse cargo de estas estrategias de corrimiento del eje del debate: lo natural, la vida, la moral, están totalmente fuera de disputa. Cada uno puede pensar y hacer lo que quiera. Nosotras, las mujeres, también exigimos nuestro derecho vital a ejercer nuestra precisa voluntad sobre nuestro cuerpo en condiciones dignas. De lo contrario, lo seguiremos haciendo, y muriendo, ¿no es el Estado moderno el que se carga con la responsabilidad de la administración de lo vital?
Michel Foucault llamó a este ejercicio de la soberanía de los Estados modernos, el biopoder, es decir, la organización, no ya de la muerte, sino de la vida a través de una serie de dispositivos administrados para garantizar la vitalidad: hospitales, salud pública, medicina preventiva, dispositivos de mantención de la vida aún en condiciones humanamente indignas, desarrollo de la ciencia y de las tecnologías medicamentosas, etc. El Estado moderno ejerce su poder sobre nosotros pretendiendo garantizarnos la vida. Sin embargo, con las mujeres sucede lo contrario. El Estado en los países que aún no legalizaron la interrupción voluntaria del embarazo, legisla por negatividad la muerte. Las estadísticas indican que más de 100 mujeres mueren por año en la Argentina por abortos clandestinos. ¿Por qué no se puede hablar de ello?, ¿por qué lo hacemos en silencio?, ¿por qué no lo contamos o, si lo hacemos, lo mantenemos dentro de círculo de la intimidad? Si la salud es pública, nuestros abortos también. Debemos hablar de abortos.
Yo no aborté, pero compartí la experiencia con dos amigas muy queridas. En uno de los casos, pagué su aborto con el sueldo de dos meses de trabajo. En ese momento pude hacerlo, porque contaba con otros medios para subsistir, ella no. Había ya intentado abortar con Misoprostol, comprado en Internet (todavía no conocíamos las redes de mujeres, las Socorristas en red), pero no había funcionado. Luego de eso, el desamparo es total. No es posible continuar un embarazo después del Misoprostol, averiguamos. Tampoco era posible concurrir al hospital porque iría presa. Entonces, ¿qué? La decisión de mi amiga había sido pensada, meditada y conversada con su marido. Tenían dos hijxs y enfrentaban una situación económica adversa. Habían decidido abortar y consideraron la opción del aborto medicamentoso. Mi amiga sangró efusivamente durante días, pero el aborto no se produjo. En ese momento, ella, cargada de dolores –y de culpas por la agonía de la situación– tal vez se haya arrepentido. Pero no lo hizo porque haya re-evaluado su decisión original, sino porque se dio cuenta que podía morirse en el camino y dejar a sus hijxs sin madre. ¿Es justa esta situación?
Conseguimos el médico y fuimos las dos juntas una mañana al consultorio. Un señor nos atendió y mi amiga entró con él a otra sala. Nada nos aseguraba que fuera médico más que las recomendaciones previas de otras amigas; nada nos aseguraba que haría las cosas bien, ni que tuviera experticia en el asunto. Anunció que iba a sedarla para hacerle un raspaje. No había anestesista. No había nada más que cuatro paredes y dos sillas en la sala de espera. Ahí estuve los veinte minutos que duró su intervención mirando la nada, concentrada en invocar a todas las energías del universo para que mi amiga saliera viva de ese lugar. Eso era lo único que importaba.
Mi amiga salió de la intervención híper mareada, casi no se podía mantener en pie. La indicación del “médico” fue que caminara. Estuvimos 15 minutos caminando en círculos tocando las paredes blancas de esa sala diminuta. Ella me decía “estoy mareada”, yo pensaba “no cierres los ojos”, “vamos a sobrevivir”. Escribo esto y vuelvo a sentir la terrible fragilidad del desamparo. Si yo que lo viví desde afuera me siento tan desamparada, me pregunto todavía ¿cómo se habrá sentido ella desde su perspectiva? Después no hablamos casi nunca del aborto porque es un tema del que no se puede hablar. Si lo hacemos, esas charlas suceden en la cocina, ese espacio en el que los hombres saben que las mujeres hablamos de cosas nuestras y se van.
Luego, otra amiga en condiciones también muy complicadas, se vio en la situación de abortar. Esa vez no la acompañé, aunque seguí todo el proceso. Fue con quien se habían embarazado, él la acompañó y pagó en parte su aborto, con el mismo “doctor”. Ambos estuvieron de acuerdo, lo conversaron y lo ejecutaron. Pero el que esperó en la salita de espera blanca fue él; y la que abrió las piernas bajo la anestesia fue ella. ¿El aborto es solo un tema de mujeres? Está claro que no. Es fundamental, y vital, que el tema se socialice como una instancia política de decisión autónoma sobre los cuerpos de las mujeres pero que nos afecta a todos, mujeres y hombres. Mi amiga, la segunda, tuvo suerte. Es también común no encontrar acuerdo sobre una decisión que en primera, y última, instancia nos afecta corporal y vitalmente a nosotras. Es posible que los deseos se contradigan. Sin embargo, cuando mujeres y hombres estamos de acuerdo logramos siempre mejoras para ambos, mutuamente. ¿por qué no acompañarnos con respeto, empatía, calidez y sentido de compañerismo en estas situaciones como en otras? Si extendemos la idea a lo social, la pregunta sería: ¿por qué no podemos las mujeres llevar a cabo nuestras voluntades con el respeto y la ayuda del marco institucional que legitime y garantice abortos en condiciones dignas, gratuitas, y equitativas para todas las mujeres más allá de su clase social? ¿Por qué no podemos hablar de los abortos clandestinos, y sus consecuencias? Mejor dicho: ¿por qué no podemos hablar de abortos?
Hablemos de abortos porque abortar es ejercer un derecho, el derecho a la voluntad sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos, el derecho a ser ciudadanas completas en el marco estatal. Abortar en un consultorio privado de Palermo no es lo mismo, ni mucho menos, que hacerlo sola o ayudada por alguien no competente. La diferencia es la vida. Las mujeres entramos a donde sea que nos haremos un aborto sabiendo que es posible no salir. Esto es la legalidad, lo que regula la vida y la muerte. El discurso, la potencia del lenguaje, también nos constituye. Hablarlo, contarlo, ponerlo sobre la mesa es ejercer nuestra libertad de acción. Y nos constituye como sujetos de derechos simbólicos y materiales. Es preciso que reclamemos al Estado pero también es necesario que como sociedad nos demos espacios para compartir experiencias, deseos, decisiones y voluntades. Luego, cada una decidirá. Enunciemos nuestra voluntad de abortar y/o respetar a quien decida hacerlo por los motivos que sean. Este es el paso material y simbólico que nuestra sociedad reclama para entrar en el edificio de la Ley, y no seguir esperando afuera hasta la muerte.
* Escritora, docente e investigadora
RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa. Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).