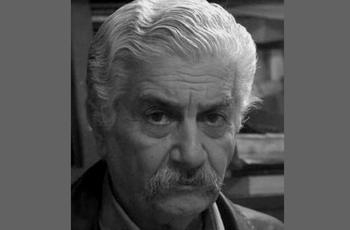Leónidas Lamborghini: una vanguardia plebeya
Por Daniel Freidemberg
Recuerdo personal: lectura de poemas y conversación pública, en la Biblioteca Nacional, a principios de este siglo. Creo que fue “liras” la palabra que usó Lamborghini, creo que contó que estaba escribiendo liras (¿las “Liras del Hondón”, de Encontrados en la basura?). Tal vez haya sido “estancias” o “silvas” o alguna otra forma estrófica del Siglo de Oro, pero seguro una forma de las que uno supo cuando estudió Historia de la Literatura Española en el secundario y que ahí quedó, como objeto de museo. “¿Cómo, Leónidas?”, le dije, “¿Justo usted?” El tipo que había salido a cascotear “lo poético”, el de El solicitante descolocado (“asome/ tu duro estallido/ de palabras/ golpeando/ rompe el mito/ de que has nacido antes que nada/ para expresar ‘lo bello’/ para decirlo ante todo/ ‘bellamente’// ¡Comienza a abandonar esos prejuicios!”), ¿se retrotraía ahora, en su vejez, a un esquema preestablecido de distribución de metros y rimas? Fue parca y precisa la respuesta: “se trata de ser libre en una jaula”.
“Ser libre” en el sentido de hacer lo que se tiene que hacer, si se es poeta, tal como Lamborghini entendía esa denominación: “El poeta es una especie de Prometeo que le roba la palabra al silencio. Y eso tiene un precio, esa palabra le quema, o puede llegar a quemarlo. Le cuesta a veces toda una vida arrebatarle al silencio esa palabra por la que el poeta apuesta.” O bien, “es un tipo que no se conforma, que pide nada menos que la luna. Y está bien que así sea porque el rumbo es la experimentación constante, no el hecho de acomodarse al mercado y trabajar con las reglas establecidas.” Si hace falta, para eso, deshilachar en tiras balbuceantes una parte de su propia obra, como Lamborghini hizo en Carroña última forma, se lo hace, y si hay que recurrir al terceto en endecasílabos, como en Comedieta, también. Hay una tarea que llevar a cabo: aunque una apurada identificación con la poética de su hermano Osvaldo lleve a ver en Leónidas un rebelde sin causa o un adolescente perpetuo, lo suyo es más el tozudo cumplimiento de una misión a la que el poeta se siente convocado, bastante más cerca de lo que podría suponerse del Rimbaud que, a través de una “ardiente paciencia” y de “un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos” quiere llegar a “lo desconocido”, es decir a lo que permanece ocultado o escamoteado por el consenso social y la comunicación.
Mucho más que provocar o escandalizar, aunque no se descartan esos efectos colaterales, desconstruir. A Lamborghini le molestaba que, al hablar de su propuesta, se trajera a colación ese rótulo, “deconstrucción”, pero algo tiene que ver con ella, o permite al menos presentarla mejor. No, claro, “deconstruirse” tal como en estos días lo usa el periodismo (un eufemismo cool para “autocriticarse”) sino, más cerca de Jacques Derrida, una estrategia para detectar cierto “otro” en los discursos y socavar su apariencia de homogeneidad, destejer lo que parecen tener de coherentes y unívocos, una revisión de los mecanismos que intervienen en la instauración de “lo que hay”, con sus consiguientes efectos de engaño y dominación. Y también, en su fondo, en el caso concreto de Leónidas, una astucia picaresca de notoria raigambre popular, una forma de resistencia que uno no puede no vincular al hecho de que siempre se presentó como peronista y de que al peronismo lo viera como una potencia subyacente, vital e inclasificable, e ineliminable también: “descolocada”, para echar mano a ese adjetivo que tanto le gustaba.
Pero deconstruir no teóricamente ni en el mero plano del pensamiento, sino construyendo otra cosa, más viva y cierta, porque de lo que se trata, siempre, es de hacer poesía: “como siempre, hay que ir a la raíz etimológica: poiesis significa creación. El poeta tiene que llegar al big bang.” No era actuar como renovador o innovador lo que se propuso, o “rupturista”, para así contribuir al progreso de la literatura (nadie menos “progresista” que Lamborghini), sino salir de la robotización o la jibarización que implica aceptar la impostura de lo naturalizado, lo que, de tan asimilable, ya no dice nada: “que tu verso/ dé la vida/ antes que su comentario// asoma/ asoma/ de entre tantas/ sofisticadas/ acumulaciones”, reclama o exige “el solicitante descolocado”, en el poema de ese título. De que aquello que llega al papel sea verdad: de eso se trata. No verdad “objetiva”: que sea verdad en sí mismo, que esté ahí porque esa frase o esa palabra tiene que estar ahí, no puede no estar, ni estar para quedar bien o cumplir con lo que se espera. “Escribir de las palabras/ que escriben su propio juego/ y que jugando se juegan/ su existir en cada apuesta”: así arranca el primer cuarteto de “La ovejiada”, incluido en Tragedias y parodias I, de 1994.
Otro recuerdo personal: estuvo leyendo a Ungaretti, cuenta Lamborghini por teléfono, y, como confesando un desliz, complementa: “es un lírico”. “¡Pero, qué lírico!”, agrega ahí nomás, entusiasmado. No mucho después, me encuentro con su “Comiqueo de Ungaretti”, en Comedieta (1995, luego incorporado a La risa canalla): “−Mientras lavaba mis camisas sucias/ y fregaba mis cagados calzoncillos/ me iluminaba, inmensa, la grandeza.// No pude definirla: sensación/ que me subía a la cabeza, llenaba/ todo mi ser, el corazón, el cuerpo.// Fregaba y fregaba en agua turbia/ de mugre y caca maloliente, estallaban/ las burbujas de jabón; y mis sesos,// a punto de estallar, me golpeaban el cráneo./ ¿Era la hipertensión? Yo era hipertenso/ pero la hipertensión nubla la vista.// Mas yo estaba desde allá viéndolo todo/ desde una cumbre y ahí, abajo,/ luchando con mi más íntima roña,// me decía ¿qué es, Giuseppe, la grandeza?” La grandeza existe, es posible y hasta inevitable, aun cuando haya que lavar calzoncillos cagados. Y tanto existe que hasta fregando mugre y caca maloliente se manifiesta, aunque más no sea como interrogante, y gravita, como al fin y al cabo gravita lo lírico cuando lo sostiene una verdad. Otro costado que se cae de la leyenda urbana de un Lamborghini a la medida de lo que la institucionalización de la insignificancia y el chiquitaje necesitaba.
Instalada, durante algunos años, como un lugar confortable, un pasaporte al “dale que va” y un sello autorizador, la monolítica proclamación de que “la lírica está muerta” recogió como visible antecedente, y lo recicló, el desprecio a “la lagrimita” que Lamborghini no se cansó de manifestar, a su vez vinculado a la razón misma de existir de su tentativa poética: “No quería entrar en los efluvios líricos de un Yo quejoso”, contó, a propósito del momento en que salió a la cancha de la poesía argentina, con tapones de punta y plena conciencia de ser, en esa cancha, un descolocado. “Más bien adherí a la línea de los gauchescos, que pusieron en el centro la palabra del iletrado, del oprimido. También a la línea de un Nicolás Olivari, de un Discépolo. En fin, al feísmo, como reacción contra esas almas bellas del ’40, con su tono elegíaco y su lirismo trasnochado que no se hacía cargo de la historia. ¡En un país que era un incendio! Los del 40, y aun los del 50, no se acercan nunca a esas zonas donde está el gran dolor humano. El suyo es un dolor del alma nomás. Como decía Eva: hay que ir a ver, no se puede hablar sin asomarse al sufrimiento de la gente. Nuestra poesía debe tener un interés político. Claro que no se trata de hacer un arte partidista o realismo socialista. Ni realismo peronista, que también se hizo. La poesía se tiene que sostener como poesía, como un edificio que está todo trabado y artesanalmente bien resuelto.” Corría 1955 y el debut se dio con una plaqueta, El saboteador arrepentido, que al año siguiente sería incorporada a un libro, Al público, a su vez incluido, con otros textos, en Las patas en las fuentes, de 1965, que, con otros dos libros, integraría en 1971 El solicitante descolocado, título definitivo para ese conjunto que su autor iba a considerar, de ahí en adelante, un solo poema en varias partes. No en el 71, pero sí en el 55 y el 56, y en buena medida en 1965, en lo que en Argentina se consideraba “poesía” esa escritura no entraba, y a lo que en ese entonces se consideraba “poesía” se refería Lamborghini con expresiones como “efluvios líricos” o “la lagrimita”, exagerando, seguramente, como corresponde a quien tiene que abrirse paso entre reglas de juego con las que no puede moverse.
Descolocado, entonces, por una elemental necesidad de hacer la única poesía que él consideraba que podía y debía hacer, la única que podía reconocer como suya y que hasta entonces no existía, a esa poesía Lamborghini la concibió desde la misma posición desde la que veía y pensaba todo: la del ciudadano harto de cháchara y de bonitos discursos, que quiere ir a los hechos, relacionarse con el mundo concreto. En palabras de Sergio Raimondi: “se evita la presencia de aquel yo lírico y orgánico, y la concepción misma de la expresión como flujo subjetivo es desplazada por la presencia inequívoca de un procedimiento, se advertirá al mismo tiempo la crisis del paradigma valorativo de la ‘originalidad’: nada de ‘creación’ (con reminiscencias inverosímiles y divinas), sino el dominio y la aplicación de una técnica para apropiarse y re-elaborar lo ya producido. El poeta no crea: suma, reorganiza, resta, monta, recorta y yuxtapone materiales existentes., y no tanto.”
Sin lugar para algo así en la poesía argentina, Lamborghini sale no a solicitar ese lugar sino a hacerlo, es decir a replantear todo. Incapaz de congeniar con lo que estaban postulando las neovanguardias, saca de la nada otra vanguardia, sin parentesco con las anteriores: “tú no tienes voz propia” le dice, casi al principio, su “vena poética” al Solicitante, y lo que descubrió Lamborghini es la posibilidad de escribir “sin voz”, sin lo que por ahí llaman “estilo”. Lo que de mil maneras fue haciendo desde entonces es escritura en operaciones. El rechazo al efecto emotivo no tiene que ver con el desplante cínico ni con el menefreguismo de fin de siglo, ni la búsqueda de que la palabra tenga el valor de un acto tiene que ver con la provocación o el fulbito para la tribuna de “el ambiente”: esto es política de la escritura. La clave la da, creo, un término que no viene de la literatura y que con Lamborghini se vuelve un factor de lo literario: “peronismo”. No es que no hubiera antes poetas peronistas, desde Marechal, Olivari y César Tiempo a María Granata, Alfonso Sola González y León Benarós, pero lo que hace Lamborghini es literariamente revolucionario, inédito, hasta entonces inconcebible, porque, a la manera del pueblo peronista, está escrito y concebido con los pies bien puestos en tierra, sin idealización alguna, no desde un espíritu superior ni una ideología salvadora, con la actitud materialista y plebeya de quien encara lo suyo como un trabajo. No hay problema, desde ese lugar, con ser lector de T.S. Eliot, los clásicos españoles, la Divina Comedia, Joyce y los románticos ingleses: material de trabajo, no adquisición para laurearse. Por eso también el humor, la ironía, e incluso el desencanto: ver las cosas como son, en el mundo contradictorio y promiscuo del que las cosas y el poeta forman parte.
Pero algo muy propio de los peronistas le falta a Lamborghini, le resulta imposible: sentimentalidad. Otro peronista o adherente al peronismo, como él genial, Homero Manzi, elige en determinado momento entre “ser un hombre de letras o hacer letras para los hombres”, apuesta a tocar la fibra sensible de “la gente común” a través de una escritura refinada y sugerente, mientras Lamborghini toma el camino opuesto: peronizar, en lo que la mentalidad popular tiene de astuta, práctica, laboriosa y subversiva, la “cultura alta”, sacarla de la autocomplacencia. Abandone cualquier esperanza el lector que aspire, ante “Eva Perón en la hoguera” o cualquier otro poema de Partitas, ante Mirad hacia Domsaar o ante Odiseo confinado, o incluso, y sobre todo, ante el propio Solicitante descolocado, a ser eximido de eso en lo que Lamborghini coincide, impensadamente, con Alberto Girri: leer poesía es un trabajo. Y un trabajo exigente, no sólo ni principalmente por las referencias culturales y las citas explícitas o implícitas que irrumpen a cada paso, sino porque la mesa suele no estar servida, a la lectura hay que ir haciéndola, haciéndose cargo del propio desconcierto y las propias contradicciones: el lector de Lamborghini tiene que ser, no puede no serlo, un partícipe activo, un constructor del poema que lee, una inteligencia despierta y desconfiada, un responsable de lo que vaya a resultar de su lectura, alguien que, lejos de esperar llegar a alguna parte u obtener un beneficio, encuentra en la búsqueda y el movimiento su premio o su oportunidad, alguien que disfruta cuando es puesto a prueba, alguien que quiere hacerse cargo.
Poesía del pensar, al fin y al cabo: no es sentir, como se siente un poema de Rubén Darío o de González Tuñón, lo que se le ofrece al lector: es poner a trabajar el pensamiento. Si los ensayos o las antologías sobre “poesía del pensamiento” producidos en Argentina no incluyen a Lamborghini es porque, en vez de ir desplegando el pensamiento en los versos, a la manera de Borges, lo pone a actuar conflictivamente en el montaje de palabras, le propone ir haciéndose inciertamente, sin ninguna seguridad y con mucho arrojo. Más que pensar, el poema hace pensar. “Poner a prueba el modelo”, sostenía, en su peculiar teorización de lo que llamaba “parodia”. No necesariamente para destituirlo o desmerecerlo, también para ver si puede sostenerse, e incluso afianzarlo si aguanta la puesta a prueba, aunque, atravesada esa instancia, el modelo ya no va a ser exactamente lo que era, va a ser otra cosa. O para hacer con los restos del modelo otra cosa, si es que esos restos están vivos, si algo de vida se puede producir con ellos. Así en todo.