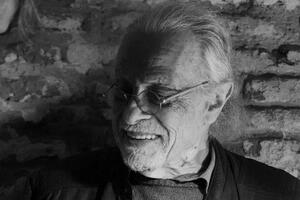"Ensayos escolares": lengua, literatura y nación
Mariano Dubin, docente poeta y ensayista nacido en la ciudad de La Plata, acaba de publicar Ensayos escolares (Pixel Editora), donde aborda la cuestión de la didáctica de la lengua y la literatura en nuestro país, partiendo de una abigarrada experiencia docente recogida en las aulas, en territorios de la periferia de las ciudades de la región (La Plata, Berisso, Ensenada) en donde la persistencia de una crisis educativa es el correlato de una larga crisis social.
La experiencia recogida tanto por el autor como por otros colegas en agudas observaciones, es el material que le ha permitido una profunda reflexión sobre el problema. Especulación que articula el camino desde las prácticas áulicas a las políticas educacionales, cuestionando supuestos y preconceptos que la misma práctica desautoriza o al menos pone en cuestión; contenidos, cánones y modos de abordaje que es necesario replantearse visibilizando las grietas por donde lo popular se vuelve visible a través de voces, historias y cruces y reclama ser tenido en cuenta en el propio devenir educativo. Dado el interés que suscita una propuesta de este tipo dentro del panorama de la larga “crisis permanente” del sistema educativo y los peligros que se ciernen sobre los sectores populares por las políticas actuales de debilitamiento y destrucción de la trama social y la imposición unidireccional de un modelo meritocrático de raíz colonial, abordamos esta charla con el autor.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo, cuándo y porqué surgen estos “Ensayos escolares"?
Mariano Dubin: Pude escribir este libro porque siempre estuve en el aula. De hecho, algunos capítulos los garabateé en recreos, en salas de Profesores, en colectivos yendo a la escuela. Pero en su origen hubo un tropezón fundacional. En el 2005, cuando empiezo a dar clases, finalizando mis estudios en el Profesorado en Letras en la UNLP, me presenté varias veces en las becas de investigación de CONICET. Habré sido muy malo escribiendo proyectos, porque siempre me puntuaron pésimo y recién obtuve una beca en el año 2014. Gracias a este contratiempo, digamos, me dediqué a dar clases. Como lo hacemos todos los docentes: recorriendo la ciudad en micro, a las corridas, comiendo de parado donde se pueda.
Uno de los grandes límites de los discursos educativos es la ignorancia del cotidiano escolar, de los estudiantes y, sobre todo, de los docentes. Se han producido teorías, pero también una serie de políticas curriculares, con mucho desconocimiento del día a día del aula. Sólo para dar el ejemplo más reciente: entre los discursos encomiásticos de la última reforma de la Provincia de Buenos Aires, que incluye los cambios respecto a la repitencia, y lo que viven como malestar aquellos docentes que deben instrumentalizarla, hay un hiato que la política educativa atiende poco o nada.
Ensayos escolares procura, entonces, ganar ese tono menor: pensar el sistema educativo, pensar las disciplinas lengua y literatura, pensar la alfabetización, pensar la función moderna de la Escuela, sí, pero anclada en el sentimiento del docente que enseña todos los días en las aulas argentinas. Reponer, en fin, la mirada intelectual del trabajador.
APU: Las clases populares tienen su propio bagaje de historias, mitos, relatos, ¿Cómo se articula ese imaginario popular con el problema de los contenidos curriculares, lo que “se debe enseñar” según el sistema educativo?
M.D.: La letra curricular es un ensamble contradictorio, un conjunto no resuelto de discursos que reponen miradas distintas y, a veces, opuestas. En un mismo párrafo de un Diseño uno puede encontrar perspectivas cognitivistas y culturalistas en continuidad caótica. Por eso, revisar documentos oficiales es una tarea de rastreador en la maraña bibliográfica. Pero si ahora me permiten simplificar, diría que desde las reformas menemistas, la visión dominante de lo nacional, de lo popular, es sumamente negativa. La Ley de Educación Nacional, del 2006, se presentó como una superación -y no me quedan dudas que intentó serlo-, pero tanto esta reforma como las consecuente reformas jurisdiccionales, no lograron modificar la atomización del sistema, la caída del proyecto humanista nacional y la creciente relevancia de los organismos internacionales en la ejecución de los lineamientos educativos locales.
Entonces a tu pregunta, una respuesta rápida sería que no hay recuperación del mundo popular. Respecto a los seres sobrenaturales, tema al que le dedico un capítulo del libro, todo ese mundo mitológico criollo indígena, sumamente extendido en la oralidad rioplantense -me refiero al Pomberito, al Lobisón, a la Luz Mala, etc.- es tematizado como “atraso cultural”. Una visión eurocéntrica y teleológica de la razón humana determina a los Diseños. No es de extrañar, hubo una visión miserabilista en el progresismo, nada muy distinto al conservadurismo histórico. La clase media -progresista o conservadora, poco importa en este punto- al ver el mundo popular sólo encuentra atraso, pobreza, ignorancia. La constante idea, en educación, de los “ambientes pobres” o de homologación pobreza material con pobreza cultural. Lo que ya se sabe: el desplazamiento de las explicaciones raciales sobre la inferioridad de las clases populares hacia las explicaciones culturales. La pobreza se explica ahora porque los pobres “no poseen el ambiente cultural adecuado”.
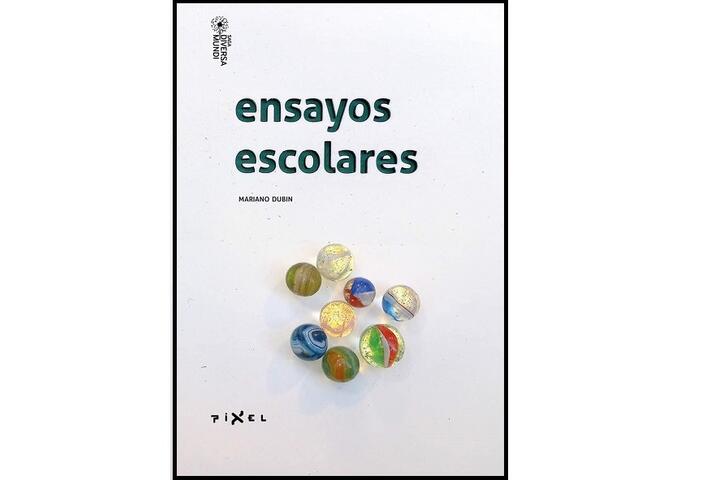
APU: ¿Por qué y cómo se establece un canon, es decir, algo por momentos parecido a una receta obligatoria: lo que hay que leer, ¿a qué responde su ordenamiento y persistencia?
M.D.: Esto es una gran pregunta porque muestra cómo una tradición se construye en distintos procesos históricos, un sedimento contradictorio de imposiciones estatales pero, al mismo tiempo, de creaciones populares. Es un error ideológico pensar “lo tradicional” como algo a erradicar. En términos educativos esto ha desestabilizado al trabajo docente. El dispositivo de la novedad pedagógica -como otros procesos de “modernización teórica”- han respondido, muchas veces, a procesos de expolio popular. De hecho, no hubo discurso refundacional más radical respecto a lo nacional, y consecuentemente de lo tradicional, que la reforma neoliberal del Menemato, el intento de destruir un siglo de acumulado cultural escolar.
Ahora vuelvo a tu pregunta: lo que llamamos “canon escolar”, en verdad, no está escrito en ningún documento sino que, en gran parte, responde a una memoria docente, una síntesis de distintas reformas y renovaciones pedagógicas: las tragedias griegas, Horacio Quiroga, Shakespeare, Bradbury, Borges, el Martín Fierro, etc. Pero, además, hay algo aún más creativo que es la lectura mestiza de los estudiantes, sobre todo aquellos de los sectores populares. En el libro hay muchas de esas lecturas de niños y jóvenes en el aula: qué sucede cuando un alumno descubre a Shakespeare, el desenfreno de leerlo sin todos los entramados bibliográficos y los cánones críticos con que lo codificamos los universitarios.
Sin embargo, la defensa de la creatividad popular que hago en el libro no debería confundirse con la deriva posmoderna de la lectura privada, gozosa. En este aspecto, estoy más cerca de una restauración nacionalista. Pero, acaso, como lo fue en el mismo derrotero de Ricardo Rojas, que luego escribió su breve pero fundacional Eurindia. Digo fundacional en términos de cierto nacionalismo popular, uno que abreve en la tradición criolla e indígena -sin olvidar, por cierto, que Rojas fue un intelectual formado en los ideales civilizatorios, excluyentes y hasta crueles del Roquismo-.
Encuentro clave una reflexión nacionalista, sabiendo todo las implicancias paradójicas que posee ese sentido en nuestra historia: está el Martín Fierro anarquista de Alberto Ghiraldo y el de la Liga Patriótica, el de Lugones y el del teatro criollista judío en lengua idish, el Martín Fierro de la vanguardia porteña y el que citaba extensamente Juan Domingo Perón. No hago ninguna simplificación del término, pero en este proceso de desintegración nacional -que es lo que representa Milei, o en su reverso: la recolonización de la Argentina por parte de fuerzas empresariales sin ningún compromiso con el territorio y la nación argentina-, considero la defensa y centralidad de la memoria histórica como parte de una reforma escolar integral.
Dejame darte un ejemplo del cotidiano escolar, para hablar de la potencialidad del canon. No es lo mismo que se enseñe el Martín Fierro a que no se enseñe. Cuando ganó Macri, por caso, y se ejecutó la desaparición de Santiago Maldonado, los dispositivos estatales -y también mediáticos, en verdad todo el poder real- desenvolvieron esto de no hacer política en la escuela. Y yo dije, no hay problema, qué más, sólo voy a enseñar el Martín Fierro. ¡Qué mejor libro, en particular La ida, para explicar el nacimiento de una clase ociosa, cruel y parasitaria como la clase terrateniente argentina. ¿Qué tematiza La ida sino cómo los Blanco Villegas -es decir, la rama materna de los Macri-, los Bullrich, los Braun hicieron su fortuna cortando pelotas de indios? ¿Qué tematiza el poema sino la crueldad e inutilidad de la clase alta argentina?
APU: ¿A quiénes está dirigido este libro?, ¿Quiénes serían tus lectores ideales?
M.D.: Maestros y profesores, sin duda. Inclusive en los capítulos que reviso la política educativa y curricular -digo, aquellos capítulos donde no abordo directamente la enseñanza de la lengua y la literatura en el aula-, por ejemplo cuando revisito la supresión de la historiografía literaria como paradigma de enseñanza dominante, durante la década de los noventa -que fue, por cierto, un descalabro conceptual para la Escuela tan profundo como lo fue la federalización en términos legales y organizativos-, digo, nunca pierdo el aspecto propositivo, de pensar cómo enseñar lengua y literatura.
No me propuse improvisar especulativamente “por qué es importante la historiografía literaria” sino que fui, justamente, a ver qué hicieron los docentes mientras el Menemato y sus ideólogos propugnaban las “sociedades globales”, “el fin de la Historia”, el “leer por placer”, etc. Y lo que descubro es que en medio de aquella segunda década infame, mientras que la política curricular y los especialistas promovían el fin de la Historia, y sobre todo el fin de la Historia en el sistema escolar, los docentes hacen otra cosa.
Vos me dirás que no todos los docentes, desde ya, pero los suficientes para ir creando, en resistencia, un nuevo relato nacional con la relectura en las aulas de autores como Rodolfo Walsh, Haroldo Conti o de Héctor Germán Oesterheld. Y lo hacen, en cierto sentido, contra todos: contra la política curricular, contra la aún dominante teoría de los dos demonios, contra Sarlo como la crítica literaria consagrada que había cerrado el «caso Walsh» en «el delirio colectivo de la primera mitad de la década del 70» y en el «deseo militante de estetizar la muerte», etc.
Entonces, en el libro, me detengo en la potencialidad que descubrieron los profesores en el ingreso de estos autores al aula y, sobre todo, de El Eternauta. Un saber que pronto excedió la escuela para convertirse también, o al mismo tiempo, en un saber social y popular de creciente fuerza política. Una interpretación original de la historieta que hacía de la invasión extraterrestre una invasión económica en dos tiempos: la del ciclo liberal inaugurado por Martínez de Hoz y la de los gobiernos neoliberales de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. En síntesis, hubo un mito nacional recreado originalmente desde abajo, por la fuerza intelectual de los trabajadores. Una reforma educativa, creo, debería tener ese horizonte mítico de lo nacional.