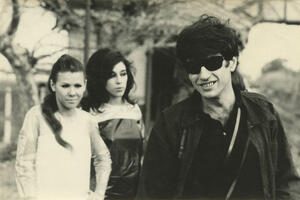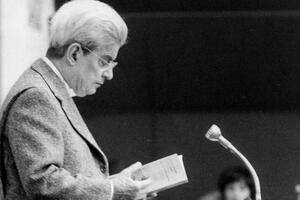¿Qué propone la comunidad organizada de Juan Perón?
Derrotado el proyecto político (realmente) fascista de Hitler y Mussolini, revelados algunos aspectos de vigilancia y castigo que ahogaban al individuo en la trama del totalitarismo estatal de la Unión Soviética, y perdido el “sueño americano” en las dificultades de lo que comenzaría a ser la antesala de la Guerra Fría, Juan Domingo Perón y su gobierno (fuertemente influenciado por sus diálogos con el filósofo Carlos Astrada), lanzan el Congreso Nacional de Filosofía que terminó teniendo lugar en Mendoza en el año 1949.
Perón se encontraba movilizado por preguntas centrales que debían ser respondidas, según pensaba, para poder organizar espiritual y materialmente a una sociedad detrás de un proyecto de país de crecimiento y desarrollo común, en marcos sociales justos. Se trata de un diálogo sin precedentes con todas las corrientes ideológicas y de política económica existentes a la actualidad para encontrar una vía argentina, de solución posible, a los problemas de la administración y el correcto funcionamiento de la vida en comunidad.
Preguntas claves como cuál debería ser el rol de la violencia para resolver conflictos entre sectores sociales, cuál es la forma correcta de la producción y distribución de la riqueza, en qué medida la libertad individual podía disolver la propuesta de un horizonte común y en qué medida la omnipresencia de lo común podía devenir en un borramiento de las particularidades y potencias individuales, o que rol debía tener la Argentina en el concierto de naciones, sobre todo en la división internacional del trabajo, por mencionar algunas.
Interesado y muy movilizado por los grandes textos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX (desde el Manifiesto Comunista, hasta El Malestar en la Cultura de Freud, así como del Ser y Tiempo de Martin Heidegger y la lectura heterodoxa que de él haría la temprana obra de Jean Paul Sartre), tanto como por la filosofía griega y los filósofos clásicos de Europa, y también, algunas líneas del pensamiento oriental; Perón estaba buscando una utopía política que integre el desarrollo personal a la justicia social (sin que ninguna de las dos premisas ahogue a su contraria).
Detectaba como principal problema contemporáneo aquello a lo que llamó la Insectificación (tal vez haciendo una lectura política de la metamorfosis kafkiana e interpretando cómo la rutina industrial había transformado al ser humano en un insecto), y también a la Náusea (una palabra que, ineludiblemente, remitía a la novela de Sartre) como síntomas contemporáneos de un malestar social y una imposibilidad que encontraba la humanidad para realizarse personal y colectivamente.
Desde allí, comprendía que los proyectos para pensar la realización individual y colectiva de la humanidad se habían chocado con el problema irresuelto de la violencia. Es por eso que el rechazo a la guerra civil, integrado a un proyecto colectivo nacionalista popular, democrático y revolucionario, terminó siendo el objetivo profundamente humanista de su planteo. Es decir, una transformación de estructuras integral, sin ahogar a los sujetos, por la vía democrático pacífica (con ausencia de la violencia como método para obtener cambios sociales). Lo que Perón denomina “la vía incruenta”, en oposición a la “vía cruenta” (la de las revoluciones rusa, china, francesa, entre otras).
De esta manera, Perón anticipa y mejora al antagonismo plural de la posmodernidad. Aceptando la conflictividad social, pero evadiendo la respuesta sangrienta para la resolución de los antagonismos latentes en ella. La utopía de Perón es una utopía situada, planteada desde el nacionalismo popular, pero que, a la vez, acepta que, en la humanidad, el conflicto y la violencia ocupan un lugar central. Lo que impide desarrollar las condiciones de posibilidad de una vida en común.
Perón, al plantear a la autodeterminación del pueblo como condición necesaria para la permanencia de al comunidad organizada, intenta un giro a medio camino entre el anarquismo y el justicialismo. Este giro, poco revisado, inaugura una etapa alternativa del pensamiento político contemporáneo: se trataría de la internalización de la doctrina en la comunidad para que ésta última no necesite de la auditoria de la gestión estatal para que se pueda llevar adelante. Un proyecto de máxima descentralización política y de una capilaridad social sin precedentes.
Aunque el problema de la violencia siga siendo complejo de abordar, y de superar en términos socio-históricos, el precedente sentado por el nacionalismo popular revolucionario por la vía pacífico-democrática, inaugurado por el general Juan Perón, continúa siendo un modelo posible de desarrollo nacional autónomo, de inclusión y realización comunitaria y personal.
Allí la Argentina tiene un modelo para pensarse a sí misma y construir una alternativa en los marcos del nuevo auge internacional del proteccionismo industrial presente en tres países clave (siempre con variables y especificidades locales): Estados Unidos, Rusia y China. Tomando como base el trabajo y la producción industrial para el desarrollo tecnólogo y científico, en los marcos espirituales y comunitarios de una concepción materialista y espiritual de la vida común, la participación de la sociedad civil en la descentralización de las responsabilidades y una económica híbrida de gestión estatal, gestión obrera y gestión privada, tendremos al menos, una punta, para reconstruir un modelo argentino que le dé cauce a un proyecto nacional.
"Perón, al plantear a la autodeterminación del pueblo como condición necesaria para la permanencia de al comunidad organizada, intenta un giro a medio camino entre el anarquismo y el justicialismo"