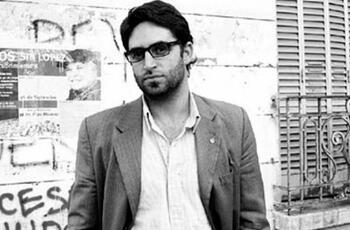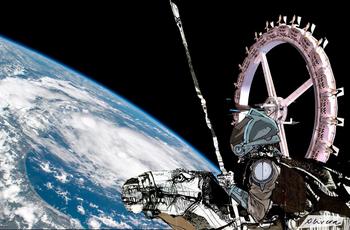Lo que el derecho no puede decir, lo dice la poesía: sobre “Genocidio”, de Raphael Lemkin
Raphael Lemkin fue un destacado abogado polaco de ascendencia judía nacido en Bielorrusia el 24 de junio de 1900. Como para muchos, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto fueron un parte aguas, un aluvión que se llevó puesto todo lo que lo rodeaba, empezando por su familia. Eso lo impulsó a buscar apoyo internacional contra los crímenes de guerra y a encontrar un marco legal de protección para los grupos humanos más vulnerables.
Si bien el concepto de Holocausto existía, a Lemkin le parecía que era una palabra poco abarcadora, aunque entraba en la dimensión de catástrofe. Sentía que había que construir uno nuevo que reflejara esa dimensión más compleja a la que el nazismo había llevado a la humanidad a fuerza de barbarie. Además, como buen cabalista que cree que las palabras encierran a Dios, sentía que había que encontrar una nominación del mal que fuera lo suficientemente profunda como para completar todos los elementos que implicaban ese crimen.
En la Universidad de Columbia, donde se encuentran los archivos de este jurista, se puede apreciar en sus borradores que trabajaba cual poeta bosquejando, tachando, reescribiendo y probando hasta dar con la palabra exacta, con el neologismo que hoy usamos para determinar estos hechos: Genocidio.
Pero no nos adelantemos. Lemkin se convirtió en un activista incansable. Junto a Hersch Lauterpacht se transformaron en “los ingenieros” del juicio a los jerarcas nazis y, consciente que para redefinir ese horror y evitar se repita necesitaba de una gran aceptación, sentó las bases para la adopción de la Convención sobre el Genocidio, que se estableció en 1948.
A pesar de que el abogado polaco es reconocido por esta incansable labor, con el paso de los años se fue volviendo un completo desconocido para aquellos que lo vieron transitar el suelo norteamericano que lo acogió a partir de 1939 y los últimos días de su vida los pasó en la extrema pobreza, casi viviendo como un homeless.
Esto llamó la atención de Philippe Sands, escritor, abogado también y profesor de Derecho Internacional, quien decidió entrelazar en el thriller Calle Este-Oeste (Anagrama, 2017) su historia familiar con la de las dos grandes mentes que estuvieron detrás del Juicio de Nüremberg. En esas páginas quedó retratado crudamente cómo Lemkin pasó esos últimos momentos intentando que el trabajo de su vida no caiga en saco roto, “defendiendo en Naciones Unidas una causa sagrada mientras visto ropas con agujeros”.
Como gran obsesivo, Lemkin armó su autobiografía con instrucciones precisas para sus editores de cómo debían trabajar con cada capítulo. La autobiografía será publicada bajo el título de Totalmente extraoficial… 54 años después de su muerte. Pero la cadena que enlaza las secuencias de esta historia ya no se podía romper.
El argentino Julián Axat, el tercer abogado que aparece en ella, reconocido poeta e incansable luchador por los Derechos Humanos, leyendo Calle Este-Oeste se percata que Sands cita dos poemas escritos por Lemkin y que en la autobiografía aparece mencionada una serie (30, para ser exactos) que llevarían el título de Thoughts in Rhyme (Pensamientos rimados), algo que el polaco venía escribiendo al mismo tiempo que el resto de su legado. El dilema residía en que esos poemas no estaban incluidos dentro de los archivos Lemkin, en Columbia, ni figuraban en la Biblioteca de Nueva York. ¿Qué había pasado con ellos?

Axat inició una pesquisa y se encontró con que los investigadores Loeffer y Bilsky hallaron publicado en el diario Al hamishmar una larga letanía titulada “Genocidio” que llevaba la firma de Lemkin:
Vinieron a matarte,
y no por mera sed de sangre –
Dios les mandó
a gobernar sobre todas las demás naciones.
Tu único pecado, tu mismo nombre.
Ellos exterminarán tu semilla
por causas de raza y religión.
Apretado en el vagón de ganado,
en tu frente la marca de la bota del policía.
Tus ojos llenos de angustia;
nunca más vas a ver a tu familia,
vendidos como esclavos, torturados y saqueados.
Todo el trabajo que hiciste,
esforzándote para mantener esposa e hijo,
para llenar sus almas de orgullo,
para fortalecerse en la lucha –
ahora se reducirá
a los jadeos finales y el toque de muerte.
El humo de sus cadáveres quemados
se elevará más y más alto
al cielo.
Sus lápidas saqueadas –
mientras el perro y el cerdo
roen los huesos de tus antepasados.
En la casa vacía,
el gato huérfano,
el favorito de tu hija,
solitario desde la cuna vacía, emergerá.
El piano silencioso permanece,
esperando en vano que la voz acompañe –
y tu violín,
yace mudo como un trozo de madera seca.
El libro que escribiste,
será consumido en llamas.
En la escuela, donde antes enseñaste,
el estudiante brillante será castigado,
por elogiar tu nombre.
Y esto por señal y por memoria:
tus huérfanos nunca volverán a reír.
En tierras lejanas,
el cartero, con las manos vacías,
visitará a tus parientes,
con una lágrima en la mejilla.
Una ciudad de Dios era esta,
y ahora… yace desierta, compadeciéndose a sí misma.
La pregunta que nació es cómo alguien que estaba llevando semejante trabajo jurídico, que no era poeta, necesitó traspolar eso a verso. La respuesta de Axat es contundente: “Lo que el derecho no puede decir, lo dice la poesía”.
Para el poeta platense, Lemkin utilizó la poesía porque encontró en ella la forma de llegar a ese concepto, a ese término jurídico que acuñó, tan complejo y tan difícil que no tenía una definición en el lenguaje. Como buen detective salvaje y convencido de que el poema es del abogado, decidió darlo a conocer en una nota titulada “Un profeta tolstoiano”. El artículo obtuvo amplia difusión dentro del ambiente especializado, a tal punto que el mismísimo Sands tomó contacto con el escrito y eso inició un intercambio de mails.
Así, gracias al contacto aportado por Sands, Axat dio por fin con el libro de poemas completo de Lemkin, el cual había quedado en manos de su secretaria personal ya que no le había dado ningún destino específico.
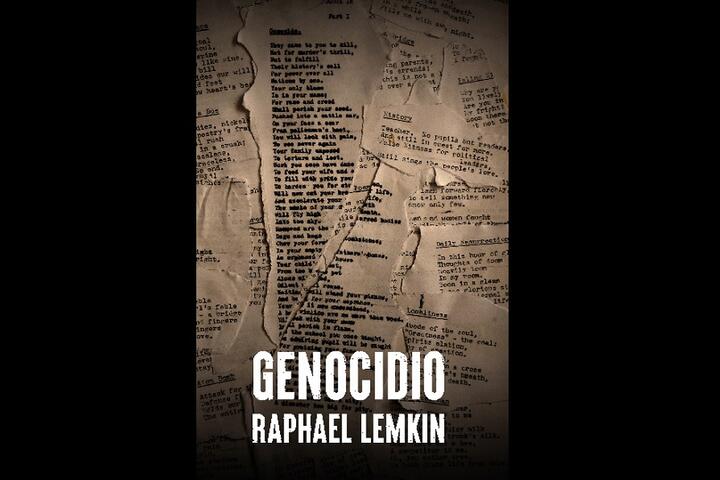
Es notable que aquellos editores que trabajaron con el legado de Lemkin hayan dudado de la autoría de esos poemas, siendo que él mismo cita algunos de sus versos en la autobiografía o el propio Sands, quien tuvo acceso al original mecanografiado, nunca los puso en duda e incluyó un par en su libro. El poeta platense sintió que era necesario dar a conocer ese “documento literario” (así lo llama) para permitirnos enriquecer la mirada de su obra jurídica. Gran acierto.
La traducción (que decidió encarar él mismo) no debe haber sido tarea sencilla, ya que Lemkin, en la mayoría de los textos, se sirvió de una rima en inglés (su idioma de adopción) ubicando a las figuras de tal forma que la musicalidad es inseparable de la idea. Más allá de que si lo consigue fuertemente o no (no soy un experto en la materia), es un gran acercamiento a la mirada literaria que tenía el polaco sobre ese concepto que, sin la misma, estaría incompleto. Para aquellos más avezados, es una edición bilingüe la realizada por editorial Askasis.
Si bien predomina lo urbano (viejos en la plaza, los buses, los hijos de padres divorciados aparecen en los textos) los poemas que llegan a rozar cierta crudeza son los que logran mayor belleza poética, algo que no es contradictorio: La mitad del cuerpo paralizado/ la otra mitad con hambre/ todas las tentaciones,/ no admiten un fracaso. (Half of the body paralyzed/ The other half wants to eat/ All desires tantalized,/ He does not admit defeat)
Que Axat defina como “documentos literarios” a estas rimas parece ser un concepto refrendado por poemas como éste sin título que, además, deja entrever que los trabajos jurídicos y literarios realmente eran simultáneos: Mi padre devino en fertilizante/ mi madre en jabón;/ mis hermanos lentamente agonizaron/ al final de la cuerda del verdugo/ mi sangre y mis lágrimas pasaron a ser tinta en deber/ para ellos escribo la Convención contra el Genocidio.
La historia de cómo este libro de poemas, estas anotaciones literarias ayudaron a concretar el concepto de genocidio y de cuál fue su recorrido para llegar a nosotros tantos años después, traen nuevas preguntas. ¿Qué es lo que hace que una obra se pierda? ¿Qué lo que hace que ocurra totalmente lo contrario? ¿Dónde termina lo literario y arranca “lo otro” dentro de un concepto? No tengo las respuestas definitivas, ni siento que ese sea mi principal objetivo. Sin embargo, no dudo de buscarlas en historias como ésta, que valen la pena ser contadas. Sobre libros que merecen ser publicados. Y de un asombro que, espero, nunca me termine de abandonar completamente.