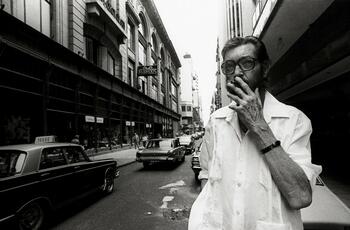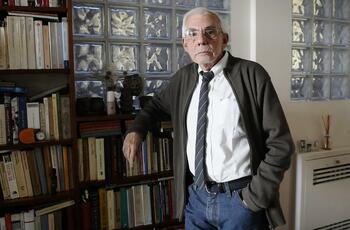La técnica como un actor fundamental en el pensamiento filosófico del futuro
A veces me pregunto cómo puede ser que en un país dependiente económica, pero más todavía, conceptualmente como el nuestro se pueda pensar a la altura de los mayores pensadores contemporáneos. No sé cómo, pero sé que lo logramos a partir de libros u obras como la de Diego Parente: Cómo hacer cosas sin palabras. Una filosofía materialista de la técnica. Una filosofía plural que esté a la altura de este presente hipertecnologizado, ultramediado, tiene futuro.
Lo que Parente pretende, en mi interpretación, es asentar los fundamentos de una “filosofía materialista de la cultura material”, tal como llama a la multidisciplina que tiene por tarea pensar las condiciones de existencia en un mundo donde el ser humano dejó de ser el último eslabón de la cadena evolutiva o la especie privilegiada, el Señor de la Tierra, como lo denominó Descartes.
Al ser humano hay que pensarlo en coevolución no solo con los otros millones de tipos de seres naturales sino también con las máquinas o los entes artificiales: “prestar atención a ciertas formas de coevolucion entre experiencias técnicas, sensibilidades y relaciones sociales”.
La filosofía intuye que ya habitamos una era postantropocéntrica. Parente habla de la hibridación —a veces usa el termino “acoplamiento”, un concepto que me gusta mucho para pensar la relación íntima, de extensión y potenciación que se produce entre los seres humanos y los entornos, entre lo biológico y lo artificial, entre la técnica y lo humano.
Este pensamiento material que desea pensar las condiciones de existencia en un mundo hipertecnologizado o supermediado debe ser antiesencialista y no sustancialista: el ser de las cosas, su identidad, no antecede a la relación en la que se implican, y por ello habría que definirlo teniendo en cuenta la mayor cantidad de cosas que participan activamente en la relación: las cosas con las que nos relacionamos, pero también el material con el que están hechas, qué funciones cumplen o transforman, etc.
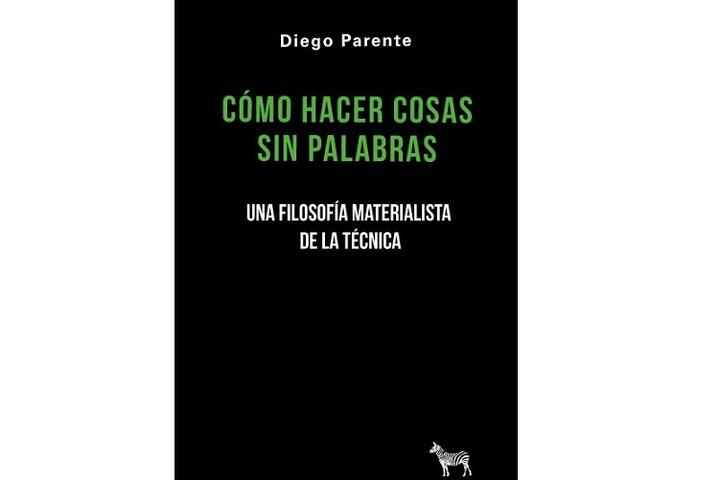
Este desplazamiento supone una revolución copernicana en el campo de la filosofía, que reflexiona sobre estados más que sobre movimientos. Para comprender al ser humano hay que ubicarlo en una relación de codependencia con la técnica y los medios de comunicación.
Si bien Parente conoce y analiza el “giro ontológico” que se vivió sobre el final del siglo pasado y cita un par de veces a la “ontología orientada a objetos”, la Triple O, no trabaja con esta bibliografía ni esta cosmovisión. Parente se emparenta con el “giro ontológico” desde otras tradiciones, preocupadas por discutir el textualismo y el funcionalismo, pero también el antropocentrismo y la concepción de la técnica como un derivado o un producto humano. Habría que hablar de una co-constitución entre humanos y ambientes artificiales, entre técnica o medios y seres humanos.
Si bien, para mí, técnica y medios son dos términos analíticamente intercambiables, no es así para Parente. Entiendo por qué. Porque para el campo de la filosofía, incluso para ese territorio recién fundado de la filosofía de la técnica, los medios de comunicación no son entes dignos de ser pensados. Yo creo todo lo contario. Creo que debemos comprender el ecosistema mediático (en el sentido más amplio posible, incluyendo allí como nodos informativos tanto los smartphones como el mismísimo ser humano) para poder desactivar esta tendencia hedónica y destructiva en la que estamos comprometidos. La bibliografía de Diego es exhaustiva y muy actual, en mi modesta opinión el único ausente que debería estar es el controvertido mediólogo Marshall McLuhan.
El de Parente no es solo un libro para leer, es un libro para estudiar.