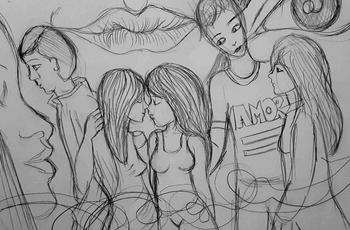"Los relatos de la catástrofe": crítica de la representación de la Dictadura en la literatura argentina
Daniel Mundo, escritor de más de una decena de libros, doctor en Ciencias Sociales y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, tomó hace un tiempo la decisión de dar formato de libro a su tesis doctoral volcada en este interesante texto de más de trescientas páginas, publicado por Editorial Prometeo: Los relatos de la catástrofe: crítica de la representación de la Dictadura en la literatura argentina.
En un abordaje amplio, haciendo un recorrido temporal en el que la memoria vuelve a cuestionarse y donde hay actores sociales desinteresados, no puede negarse la cantidad de escritos desde todos los enfoques y estilos que se produjeron en los últimos cincuenta años en relación a la dictadura.
El autor se pregunta ¿cómo hace la literatura para representar una realidad que fue vivida y estará, de ahora en más, siempre ausente? Asumiendo que la literatura como memoria está influida por la política. Sin embargo, son los registros narrativos a través de los cuales podemos adquirir certezas sobre lo ocurrido en la década de los setenta en Argentina.
Mundo hace un recorrido por los textos publicados hasta los treinta años posteriores al Golpe. No se trata de una crítica literaria, sino que se centra en el imaginario que la dictadura produjo y produce. Su objeto de estudio son los libros escritos sobre ese periodo y llegar a lo que él llama “memoria literaria”.
Algunos de los protagonistas con diferente grado de compromiso político, social y económico cultural recuerdan lo vivido, enfrentando el desafío de llegar a una elaboración crítica .Más allá de lo propio, recuerdan el sufrimiento de sus compañeros desaparecidos.
Quizás sea ese el campo de la memoria responsable de que estos relatos no queden “detenidos” en una única imagen. Se propone “un pasado presente” que volverá una y otra vez sobre los cimientos de esta, tal vez, nueva rama de la literatura argentina, que tenga la capacidad de distanciarse de lo vivido y dar de ello una versión o interpretación, que a la vez posea una dimensión imaginaria o de ficción para elaborarse.
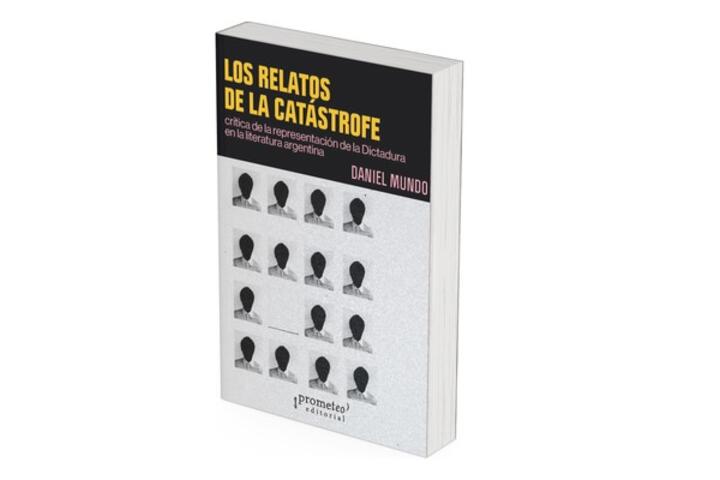
Para llevar adelante este análisis, el libro se estructura en tres partes principales: 1) Algunas imágenes de la década de los setenta en Argentina. 2) Memorias 3) Literatura.
En la primera parte se aborda el problema de la representación y las resistencias que se oponen a la misma por distintas razones y que son: los culpables, los sobrevivientes y la sociedad en general. En base a esa idea que sigue la doctrina de Tzvetan Todorov surgen algunos interrogantes: ¿podría concebirse a la literatura como el recurso que se resiste a enunciar la verdad aunque no deje de sugerirla y en más de una situación le permite aparecer? ¿Cómo representar el terror-muy distinto del miedo- o la desaparición?. Al problematizar la representación, ¿el discurso filosófico contemporáneo no cae con cierta facilidad en la categoría de lo irrepresentable?. Es así que la literatura tendrá que ir a buscar aquello que está oculto o es más difícil de captar, incluyendo quizás, imágenes de esa “normalidad” que se vivía en ese pasado.
También se analiza la posibilidad y la función del "olvido”, tan necesario como la memoria, sana, cura y da la posibilidad de un cambio, transformando al pasado en una carga más liviana para llevar. Y si el consenso literario fuera por ese camino, ¿cómo representar el olvido?
Enfocado el objeto de estudio desde el campo de la memoria se sumerge en las interpretaciones que entran entre sí en luchas por hegemonizar su significación y apropiarse del pasado representado. La memoria colectiva, la figura del testigo, el lector, la temporalidad, la identidad van a ir creando marcos para construir sentido. Aparece una nueva voz que alguien debe tomar y es la del “desaparecido” ser sin nombre, sin rostro, “ni vivo ni muerto”, que “algo habrá hecho”. Una entidad que está fuera de la cronología, que no tiene futuro ni pasado, un verdadero desafío del campo literario de una figura ilocalizable que se balancea entre la ausencia y la pérdida.
En la tercera parte hace un recorrido analítico por distintas obras referidas al tema, novela, textos históricos, periodismo de investigación que van moldeando personajes, el desparecido como héroe, el sobreviviente, muchas veces por traidor, es su contrapunto. Temas como los estigmas sociales, los juicios morales, la mirada infantil, la censura y crítica hacia la mujer militante, la idea de venganza, son solo algunas de las aristas que recorre el escritor, no sin dejar de seguir generando nuevos interrogantes que podrán responderse, tal vez cuando pase más tiempo y las nuevas representaciones literarias asuman una postura más ¿objetiva? por estar cronológicamente un poco más distanciados de los hechos.
Como dijimos al comienzo, este trabajo se estructura como una tesis doctoral y por lo tanto accede a conclusiones después del análisis profundo del corpus que constituyó el objeto de estudio. Sin embargo creo que propone al lector nuevas puertas por donde acceder a regiones inexploradas que van siendo generadas por otras formas de narrar el pasado, ante el cuestionamiento de miradas anteriores, frente a la autocrítica de antiguos militantes, en base a las verdades que se consagran en los juicios de lesa humanidad que van concluyendo.
Casi cincuenta años nos separan del comienzo de la última dictadura, nada en tiempos históricos, pero mucho en términos sociológicos (una guerra, una pandemia, el avance infernal de la tecnología, replanteo de todo tipo de valores e instituciones) que seguirá moldeando a través de la literatura cómo abordar aquellos años, no logrando jamás, una representación fija o permanente.