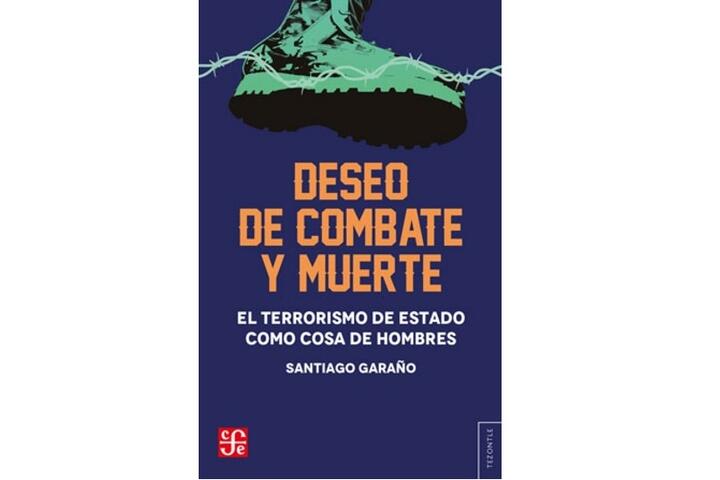Santiago Garaño: “En Tucumán se desarrolló por primera vez la desaparición forzada de personas"
El doctor en Antropología e investigador Santiago Garaño ha dedicado gran parte de su trabajo al estudio del Operativo Independencia en Tucumán. En esta entrevista comparte sus reflexiones en torno a este período de la historia. Ha publicado el libro Deseo de combate y muerte. El terrorismo de Estado como cosa de hombres, editado por Fondo de Cultura Económica. Un libro que examina los ritos de masculinidad en el Ejército en los años setenta.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo fue el comienzo de la investigación?
Santiago Garaño: En el año 2008 comencé una investigación doctoral cuyo interés inicial era trabajar sobre el servicio militar obligatorio en dictadura. Los caminos me llevaron al monte tucumano. Conocí el caso de unos ex soldados que se estaban organizando para pedir una pensión de guerra, un poco fomentados y alentados por grupos que reivindicaban la dictadura y que buscaban equiparar lo sucedido en el Operativo Independencia en Tucumán con la guerra de Malvinas, como si hubiera sido una guerra. Pronto me di cuenta de la importancia que los militares le dieron al monte tucumano y al Operativo Independencia.
A partir de este caso, empecé a poner el foco en la experiencia de los soldados conscriptos que participaron en el Operativo Independencia. Esta campaña militar, desarrollada entre 1975 y 1977, se llevó a cabo por varias razones y motivos. Por un lado, en Tucumán se desarrolló por primera vez la desaparición forzada de personas y se inauguraron los centros clandestinos de detención. Pero al mismo tiempo, los militares construyeron una especie de gran teatro de operaciones en el cual montaron un escenario de guerra.
Al testimonio de los soldados conscriptos en estos últimos años, le fui sumando un montón de documentación burocrática del ejército argentino, memorias oficiales y de suboficiales que fueron llevados a Tucumán, que participaron de la represión y también de quienes comandaron la represión, como Adolfo Vilas o Antonio Domingo Bussi. Entonces, con todo ese material documental, más diarios de época, hice un registro del diario La Gaceta, vi todas las revistas militares, como El Soldado Argentino y la revista Educación del Ejército. Las miradas de esa época, cómo se veía esa situación, y cómo se construía la lucha que se estaba librando en el monte tucumano como una batalla central en la llamada lucha contra la subversión.
APU: ¿Qué fue el Operativo Independencia?
S.G.: El Operativo Independencia fue una campaña militar desarrollada entre 1975 y 1977 aproximadamente, en cumplimiento de un decreto presidencial de María Estela Martínez de Perón que ordenó neutralizar o aniquilar el accionar subversivo en la provincia de Tucumán. A partir de ese momento, se delimitó una zona de operaciones, que ellos se referían a esa zona militar como el Teatro de Operaciones Tucumano, al sur de Tucumán. Movilizaron miles y miles de oficiales, suboficiales y soldados, en principio de la 5ª Brigada del Ejército, es decir, del Norte argentino, y luego ampliaron a militares de todo el país, en misiones rotativas de entre 45 y 30 días, enviados a Tucumán. Lo que pude descubrir son dos cosas. Por un lado, la centralidad que le dieron los militares tiene que ver con que ellos hablaban del Teatro de Operaciones Tucumano. Y eso me llevó a pensar, metafóricamente, en el monte como un teatro, pensar qué puestas en escena habían hecho los militares en ese Teatro de Operaciones. A mí me parece que lo que hicieron fue una gran puesta en escena de una guerra que les servía para ocultar la represión ilegal.
APU: Fue una operación militar antes del Golpe de Estado…
S.G.: En Tucumán, a partir de 1975, se inauguraron los primeros centros clandestinos de detención y se instauró la modalidad de la desaparición forzada de personas. Creo que pudieron hacer ese juego de mostrar un escenario bélico, y detrás de ese teatro, detrás de esa escenografía, ocultar la represión ilegal. Y por otro lado, lo que pude descubrir, relevando las órdenes y directivas secretas del ejército, fue que los militares usaron ese lugar, alejado de la opinión pública, en el sur de Tucumán, como un espacio de entrenamiento y aprendizaje en las nuevas técnicas contra insurgentes.
Un año antes del golpe de Estado, crearon un dispositivo que les permitía rotar, en estas misiones de las cuales hablaba, a gran parte del personal militar en actividad. O sea, que fue un lugar donde ensayaron la desaparición forzada un año antes del golpe, modalidad que luego se iba a extender a todo el país.
APU: El libro empieza con el caso de Viola, en el cual el ejército creó un clima para que se involucrara el personal del ejército, tanto a nivel personal como grupal, sobre la base de acciones y sentimiento. ¿Esto llevó al odio, al deseo de la venganza contra un enemigo interno? ¿Surgió en ese contexto o fue algo más planificado para el ejército propio internamente?
S.G.: A mí me llamaba mucho la atención una expresión que leí en muchas memorias de militares que fueron enviados al monte tucumano, que era la expresión "yo quería ir al Tucumano". "Yo quería ir al Tucumano a vengar a mis compañeros caídos en manos de la guerrilla". Y efectivamente, lo que fui descubriendo, analizando las directivas militares y las órdenes secretas, es que el ejército desplegó una serie de campañas de propaganda y de acciones psicológicas en relación a la propia tropa y a la familia militar para ir construyendo un consenso de que había que involucrarse con la represión ilegal.
“Lo que hicieron en Tucumán fue una gran puesta en escena de una guerra que les servía para ocultar la represión ilegal”.
APU: ¿El deseo de combate es el deseo de venganza?
S.G.: En el plan de acción psicológica del Operativo Independencia, que es un poco anterior al decreto, la cúpula militar empieza a decir que había llegado el momento de actuar justamente para vengar y aniquilar a ese oponente. La idea del deseo de combate, del deseo de muerte, muy unido a fuertes sentimientos y emociones como el odio, la deuda con los compañeros caídos y también la idea de cierto orgullo masculino, que había sido puesto un poco en duda por estos ataques de la guerrilla. Estos testimonios lo que aparece es toda la cuestión de que había que estar dispuesto a comprometerse con la república, a comprometerse con la represión ilegal, justamente como parte de una especie de deuda u obligación con esos compañeros muertos en manos del oponente, y que había que estar dispuesto a dar la vida.
Ahí se observa cuando empieza el operativo un corrimiento entre dar la vida, no ya por la patria, sino estar dispuesto a comprometerse con la represión ilegal para dar la vida, y con lo que ellos llamaban la lucha antisubversiva, para dar la vida por los compañeros caídos. Y ahí se hace todo un trabajo muy fino de propaganda y acción psicológica apelando a esta figura de los caídos en manos de la guerrilla, y eso como que ha sido un refuerzo, como un motor para alentar ese compromiso. Muchos de los testimonios que cito en el libro hablan: "Yo llegué a Tucumán un poco tocado, muy afectado, porque habían atacado mi cuartel, porque había muerto un compañero".
Hay muchos casos así de testimonios de soldados que estuvieron ahí, se veía como identificado, se identificaba con las acciones de la guerrilla cuando combatía con los militares.
APU: ¿En qué sentido?
S.G.: El ejército buscó permanentemente involucrar a los soldados que cumplían el servicio militar para que se consustanciaran con la lucha antisubversiva. Lo hizo a través de arengas, a través de las revistas militares y a través de comprometerlos con, por ejemplo, utilizarlos como tropa en un operativo de secuestro, llevarlos sistemáticamente al sur tucumano y siempre aparecía esta idea de que debían ser valientes, no debían ser cobardes, debían ser verdaderos hombres dispuestos a dar su vida en la lucha antisubversiva.
APU: ¿Eso tiene que ver con lo que planteás de la construcción del código moral?
S.G.: Ellos van construyendo una idea de la moral del sacrificio, alentando el sacrificio de la vida y el compromiso. Como dice alguna de las frases que cito, "un buen soldado es aquel que lucha contra la subversión". Y también el que está dispuesto a comprometerse frente a un ataque, defender al cuartel, por ejemplo, a un ataque guerrillero, como un buen hombre. Y ahí aparece un mandato de masculinidad atado a los mandatos contra la insurgente. Se hizo todo un trabajo de acción psicológica, y, por otro lado, lo que hicieron fue enviar oficiales, suboficiales y soldados de distintos rangos al monte tucumano, a los oficiales de carrera, oficiales y suboficiales de distintos rangos.
La Operación Independencia supuso una gran ocupación territorial. Una gran puesta en escena del control militar de ese territorio. Un territorio que había sido disputado por la guerrilla, pero también había sido un territorio de fuerte conflictividad social.
APU: ¿Tiene que ver con lo que mencionás de la cultura del terror?
S.G.: Hablo de la cultura del terror porque lo que estoy mostrando es que parte de las condiciones de posibilidad para crear ese clima de terror fue poner a circular algunos rumores sobre la guerrilla. Por un lado, magnificar la cantidad que eran. Si bien los documentos militares muestran que no eran más de 100, 200. La cifra concreta está en el libro, pero eran muy pocos. El ejército argentino hizo toda una tarea para construir a ese enemigo y dar cuenta de su poderío bélico. Por ejemplo, lanzaron el rumor de que tenían un helicóptero desarmable que se guardaba en bolsas de plástico.
“El ejército buscó permanentemente involucrar a los soldados que cumplían el servicio militar para que se consustanciaran con la lucha antisubversiva”.
APU: Se dan homenajes a las víctimas del terrorismo por parte de la guerrilla. ¿Qué opinión tenés al respecto?
S.G.: Este discurso, que reivindica la dictadura y niega el terrorismo de Estado, nació antes incluso de la dictadura. Los militares en Tucumán siempre hablaban de una guerra en lugar de reconocer las violaciones a los derechos humanos. Lo que intentaban era mostrar una guerra que ocultara la represión ilegal y los presentara como caballeros luchando una guerra santa, cuando en realidad cometían terribles violaciones a los derechos humanos. La represión en Tucumán fue masiva y brutal, y ese discurso ayudó a comprometer a los militares con la represión ilegal.
APU: Algunos que condenan a las víctimas de la guerrilla, no niegan la dictadura, como la vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿Qué opinás?
S.G.: Algunos están de acuerdo con la dictadura. En el caso de Villarruel, por ejemplo, dicen que trajo paz y orden. Es muy confuso porque, a veces, los discursos funcionan más como medios para que formes una opinión determinada que como un intento de abstraerse de la situación.
Lo que es notable acá es, por ejemplo, todo el trabajo de acción psicológica que se realizó en relación con los supuestos caídos en manos de la guerrilla. En Tucumán, no solo se los reivindicaba en los diarios; en el caso de Viola, incluso se llevó adelante una causa judicial. Relato esa causa en la que se investigan los crímenes y se condena a los responsables con actas de interrogatorio obtenidas bajo tortura. Eso lo cuento un poco en el primer capítulo.
Pero además de todo ese trabajo de reivindicación de las víctimas de la guerrilla, en Tucumán, cuando Bussi ya estaba finalizando su mandato como gobernador y comandante de la Quinta Brigada, se construyeron en la zona sur de la provincia cuatro pueblos que llevan el nombre de supuestos caídos en manos de la guerrilla. Era una manera de escenificar la victoria contra la subversión.
Pero me parece que allí se hace una puesta en escena: por un lado, de la derrota de la Compañía de Monte; y por otro, de la intención de dejar una huella material de esa victoria por parte del ejército argentino. Es un mensaje que dice: “Ganamos la llamada lucha contra la subversión y dejamos una huella material”. Y esos pueblos siguen existiendo hoy en día con esos nombres.
Pero, aun así, más allá de eso, el ejército, las fuerzas armadas y la última dictadura realizaron un trabajo intenso para construir esa figura de los militares caídos, para homenajearlos y también para consustanciar al resto de los militares con la represión ilegal.