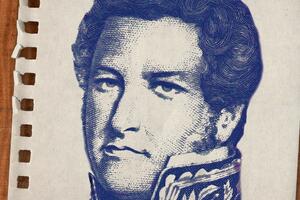Universidad pública argentina: entre la promesa de democratización y el prestigio del aplazo
¿Democratización o simulacro?
En una entrevista reciente, el exministro Ricardo López Murphy volvió a cargar contra la universidad pública. Propuso transferir su control a las legislaturas locales, instalar auditorías, y criticó que “las carreras duran 30 años”, que “el 60% de los estudiantes da una materia por año”, y que “tenemos habitantes en las universidades”. No es la primera vez que lo hace: en su fugaz paso por el Ministerio de Economía en 2001, intentó recortar el presupuesto universitario en un 13%. Esta vez, sin embargo, lo hace en un contexto donde el discurso de ajuste educativo vuelve a ganar terreno.
Pero ¿qué hay detrás de esa crítica? ¿Es la universidad pública argentina un espacio de simulación, de permanencia sin propósito, de gasto sin retorno? ¿O es, como lo sostuvieron Perón, Frondizi y Frigerio, una herramienta estratégica de desarrollo?
La universidad pública argentina constituye, en muchos sentidos, una rareza mundial. Gratuita, masiva, sin examen de ingreso, y con carreras de grado que superan las 2.600 horas reloj —en algunos casos, hasta las 3.800—, se consolidó desde la gratuidad establecida por Juan Domingo Perón en 1949 como una herramienta de movilidad social. “La universidad debe ser para el pueblo”, afirmaba el líder justicialista, convencido de que el conocimiento debía ponerse al servicio del desarrollo nacional y no de una élite ilustrada.
Sin embargo, esa promesa —tan noble como necesaria— se diluye en la práctica. Solo el 29,6% de los estudiantes logra graduarse en el tiempo teórico previsto, y la tasa de egreso acumulada apenas ronda el 24–26%. Las carreras que deberían completarse en cinco años demandan, en promedio, entre ocho y nueve.
El problema no reside en el acceso, sino en el tránsito. El sistema se enorgullece de su apertura, pero deja librado el recorrido a la suerte individual. Mientras países como Brasil, Chile, Colombia o México combinan un ingreso más controlado con políticas activas de permanencia —tutorías, nivelaciones, flexibilización curricular—, la Argentina abre de par en par la puerta sin reparar en que no todos los que entran poseen las mismas condiciones para avanzar. El mérito, así, deja de ser estímulo para convertirse en obstáculo; la inclusión, en simulacro.
La materia filtro te quita las ganas de seguir estudiando a veces
La frase, dicha por una estudiante de Medicina de la UNLP, resume con precisión el drama silencioso que viven miles de jóvenes cada año. Las llamadas materias filtro no son difíciles por naturaleza, sino por diseño. Anatomía en Medicina, Cálculo en Ingeniería, Contabilidad en Económicas, Química en Exactas: todas comparten un patrón estructural —sobrecarga de contenidos, correlatividades rígidas, métodos de evaluación memorísticos, aulas saturadas, docentes extenuados y, en algunos casos, abiertamente hostiles.
Las consecuencias son previsibles: estrés crónico, ansiedad, ataques de pánico, depresión, abandono. Y no se trata solo de abandono académico, sino de proyectos de vida. Cuando una materia se convierte en un muro infranqueable, no se abandona únicamente la cursada: se renuncia a la idea de ser médico, ingeniero, contador o psicólogo.
Testimonios recogidos en redes, foros y entrevistas exhiben un patrón reiterado: ilusión, desencanto, resistencia, y finalmente deserción o migración de carrera. Muchos relatan ataques de pánico previos a los exámenes, sensación de fracaso personal y un abandono silencioso ante la falta de contención institucional. Esa frustración se traduce en resentimiento —hacia los docentes, la institución, lo público—, porque cuando el Estado no acompaña, la meritocracia se vuelve una ironía. Y cuando el esfuerzo no se traduce en reconocimiento, la vocación se transforma en herida.
El impacto excede el aula: afecta la salud mental, la economía doméstica y el vínculo con el Estado. Estudiantes que pagan profesores particulares, que postergan su inserción laboral, que se sienten estafados por una universidad que los invitó a entrar pero no los ayudó a salir. Los sectores populares son los más afectados: quienes no pueden costear apoyos ni prolongar sus estudios terminan desertando. Así, las materias filtro se vuelven mecanismos de reproducción de desigualdad: egresan más quienes pueden sostener la demora.
El título argentino en el mundo: robusto pero invisible
Por su carga horaria y rigor disciplinar, la licenciatura argentina equivale a un Bachelor’s Degree más un Master europeo (nivel 7 del European Qualifications Framework). Pero esa equivalencia no tiene traducción institucional. No existen suplementos al diploma, traducciones oficiales ni tablas de conversión de créditos.
El resultado es paradójico: el título es sólido, pero incomprendido. Al postularse a empleos globales, los formularios suelen ofrecer solo dos opciones: Bachelor o Master. El “Licenciado” no figura. El postulante argentino, obligado a elegir la primera opción, devalúa involuntariamente su formación, afectando su reconocimiento profesional y su remuneración.
La paradoja podría resolverse con instrumentos simples y económicos: un Diploma Supplement bilingüe, una tabla oficial de equivalencias, una guía institucional para graduados que emigran. Herramientas estandarizadas que no requieren grandes presupuestos, apenas voluntad política. Su implementación solo aportaría beneficios: mayor visibilidad, movilidad laboral y proyección internacional, sin menoscabo de la autonomía universitaria.[2]
¿Quién se beneficia del fracaso?
Desde hace tres décadas, la universidad pública pierde terreno frente a la privada. Hoy, muchas carreras exhiben tasas de egreso más altas en instituciones privadas que en nacionales. La explicación es doble: la privada ofrece flexibilidad, seguimiento personalizado y, en muchos casos, menor arbitrariedad docente.
Lo paradójico es que gran parte del cuerpo docente es el mismo. Sin evidencia directa pero con indicios claros, puede inferirse una economía política implícita: cuanto más difícil es graduarse en la pública, más estudiantes migran a la privada. Así, la universidad estatal forma pero no certifica; la privada certifica, aunque no siempre con la misma profundidad. El resultado es una transferencia silenciosa de valor académico que erosiona el sistema público.
Títulos intermedios: justicia académica y estrategia de desarrollo
Otorgar un título de Bachiller Universitario al completar el tercer año o cierto umbral de créditos permitiría mejorar la tasa de egreso, otorgar valor social al tránsito universitario, facilitar la inserción laboral y reconocer el esfuerzo acumulado.
Las resistencias, sin embargo, son múltiples. Docentes de los últimos años temen perder estudiantes si muchos egresan con un título intermedio. Las universidades privadas, por su parte, podrían ver reducida la migración desde el sistema público. Persiste, además, una cultura académica elitista que considera que solo el título final “vale”, como si reconocer etapas intermedias fuera una concesión menor.
Epílogo: democratizar la permanencia
La universidad pública argentina fue concebida como herramienta de inclusión. Pero esa inclusión solo se realiza si se garantiza no solo el acceso, sino también la permanencia con equidad y la graduación en plazos razonables.
Reformar las materias filtro, transparentar los títulos y erradicar el elitismo docente no son tareas menores ni cuestiones exclusivamente pedagógicas: son decisiones de desarrollo. Sin universidad inclusiva no hay movilidad social; sin movilidad social, no hay proyecto nacional.
Arturo Frondizi lo advirtió en 1960: “La universidad debe ser el motor del desarrollo nacional, no su freno invisible.” Y Rogelio Frigerio completaba: “La universidad no puede ser un templo aislado de la realidad productiva: debe ser el laboratorio del país que queremos construir.”
Hoy, ese freno sigue puesto. Y nadie parece tener apuro por soltar el embrague.
¿Tuviste experiencia universitaria en Argentina? ¿Te enfrentaste a materias filtro, arbitrariedades o abandonos forzados? Podés compartir tu testimonio completando esta encuesta: https://kdischool.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_0dZZrGAc7qgH5X0