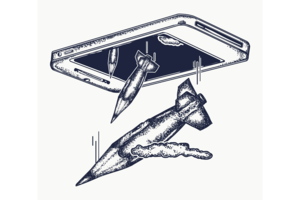Ya nadie va a escuchar tu remera, por Mariano Molina
El 10 de diciembre de 1983, frente al televisor marca Noblex de 20 pulgadas, mi madre repetía que debía recordar esa fecha. La pantalla blanco y negro mostraba imágenes desde la Plaza de Mayo. Hablaba Alfonsín, estaba un general represor entregando la simbólica banda presidencial y las multitudes colmaban las calles. Esa mañana –vaya a saber por qué razón–, no asistimos a la plaza; a la noche vendrían los festejos barriales por el regreso de la democracia y, ahí sí, íbamos a participar. Cantaba Jairo en alguna plaza de la ciudad y hasta recuerdo la boina blanca que me regaló un amigo de mis viejos y que guardé como anecdotario durante años. Mi familia no era radical y una parte de ella jamás hubiera votado la lista 3, pero se avalaba la tesis de que los nuevos tiempos debían ser acompañados sin mayores conflictos. La prioridad era sostener la democracia y ahuyentar cualquier posibilidad de regreso de los militares.
Tuve la oportunidad de vivir otras manifestaciones de la época: ir a Tribunales para apoyar el juicio y castigo a los genocidas, marchas docentes, actos de la CGT de Ubaldini y también cuando Alfonsín declaró la economía de guerra. Ese día era un acto multipartidario y (como once años antes los Montoneros habían hecho con Perón) la mitad de la plaza le daba la espalda y se retiraba. Esa tarde-noche en la que –también– nos íbamos, algo me decía que la tesis de acompañar sin mayores contradicciones estaba perdiendo vigencia.
Pero abril de 1987 nos iba a convocar –nuevamente– a Plaza de Mayo y eso se replicó en muchas otras plazas del país. El levantamiento militar de los denominados carapintadas anunciaba que las fuerzas armadas no estaban dispuestas a tolerar las investigaciones, denuncias y los juicios por los actos cometidos en la dictadura, que había finalizado tan solo tres años y medio antes. El acuartelamiento y la declaración en rebeldía de muchos uniformados ponían, una vez más, en jaque los intentos de construir una democracia. Hombres y mujeres de todos los rincones y pertenecientes a un amplio espectro político repudiaban la acción, apoyando el orden constitucional y los procesos judiciales que estaban en marcha. Sobrevolaba la misma convicción que en ese diciembre del 83. Había que acompañar al presidente y defender el orden constitucional, más allá de todas las diferencias políticas, que a esa altura ya se contabilizaban en gran número. Otra vez a la calle, pero esta vez con algo de temor.
La crisis se extendía, los militares no aflojaban en sus demandas y crecían en amenazas. La parte del ejército que parecía alinearse a la legalidad estaba demasiado lenta de reflejos como para ir a reprimir a sus compañeros de armas y reestablecer la “normalidad”. Mientras tanto, las multitudes no se movían de sus lugares.
El 19 de abril era domingo santo y a la tarde volvimos a Plaza de Mayo, que estaba colmada de gente esperando al presidente. Alfonsín había ido a conversar (y a negociar) con los rebeldes a Campo de Mayo. Quizás por una paradoja del destino, viaja en helicóptero, ese aparato que años más tarde será el símbolo del escape, en medio de la crisis. Pareciera que ese medio de transporte ya tenía asegurado un lugar en las escenas del drama nacional contemporáneo. Cuatro días antes, ante el primer indicio de rebeldía y frente a un congreso nacional que le brindaba el total apoyo y lo aplaudía de pie, Alfonsín pronunciaba palabras que anunciaban su propia encerrona histórica: “ceder ante un planteamiento semejante, solo significaría poner en juego el destino de la nación. Entonces, aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia”, aseguraba el caudillo radical.
La historia es conocida: la multitud esperando en la plaza, se acerca más gente y luego -al regreso-, el discurso presidencial. Silencio, asombro, tristeza, decepción en muchos y el alivio en otros, porque el golpe no pudo consumarse. Recuerdo a la gente desconcentrándose callada, mirándose a los ojos, tratando de confirmar que lo que habían escuchado era –realmente– lo que habían escuchado. Alguna fuerza de izquierda denunciaba, gritando a través de un megáfono, lo sucedido, pero las mayorías iban silenciosas. Similar a esas derrotas en partidos de fútbol trascendentales, donde nadie quiere aceptar que sucedió lo que realmente sucedió.
Creo que nunca más volví a irme de ese modo de la Plaza de Mayo. Nos hemos retirado embroncados con las injusticias, convencidos de acompañar a las Madres o contentos de haber compartido fiestas populares, pero esa sensación, con el paso del tiempo, se vuelve una experiencia única. La semana santa de 1987 puede ser considerada una de las tantas escenas de la tragedia nacional del siglo XX. Pero, para la generación que asomaba a la vida política, probablemente haya sido un suceso tan importante y trascendental que, recién años más tarde, empezábamos a tomar dimensión de lo que ella había influido en nuestras biografías individuales y colectivas.
Nunca más nuestro país volvió a reunir tan diversas identidades políticas, en pos de una apuesta colectiva por una cierta forma de vida común. La Plaza de Mayo ya no convocó multitudes en apoyo a un gobierno por casi dos décadas (aunque se podría exceptuar la mediática plaza del Sí, convocada por Bernardo Neustadt, en épocas del líder riojano). En adelante, todo tendría características puramente defensivas y cada vez menos masivas, exceptuando algunos hitos de manifestaciones contra la impunidad de la dictadura.
El suceso –indudablemente– ha dejado huellas que marcaron mucho el recorrido posterior de nuestro sistema institucional. Ante el pueblo en las calles que pedía no volver a verlos y frente a la reivindicación, desde los balcones de Casa Rosada, como “héroes de Malvinas”, parece casi una obviedad que –luego– haya habido una generación que desconfiara del diálogo y de la política institucional, como espacio de resolución de conflictos. Empezaba a surgir una clara desvinculación entre las mayorías y parte de la dirigencia. La claudicación del pacto fundacional del 83 producía una apatía que fue avanzando con los años y que encontrará su momento culminante en el “que se vayan todos”, entre otros efectos posibles.
Los que en esos años recién andábamos por la escuela secundaria o dando los primeros pasos de juventud y nos movilizaba la realidad política del país fuimos marcados –también– por el rechazo al posibilismo como práctica política. Este debate atravesó casi todas las disputas políticas que siguieron y su impronta, definida en el no-poder como una acción política y casi un destino de vida, nos obligó a unos cuantos a refugiarnos en referencias, prácticas sociales y políticas que cuestionaban esa limitante. Las Madres de Plaza de Mayo, que nunca aceptaron esa práctica, fueron una enorme contención en medio de la tempestad.
Ese posibilismo como identidad le puso límites permanentes a todo intento de cambio, por más sutil que éste fuera. Con tanta convicción y energía se desarrolló, que llegó a marginar al propio Alfonsín años después, cuando la negativa de cambiar el modelo económico de la convertibilidad arrastró al colapso que conocimos en 2001.
Si consignas como “el pueblo unido jamás será vencido” y las voces de Mercedes Sosa, León Gieco o Charly García simbolizaban la esperanza del 83, quizás la música de esa semana santa pueda identificarse con Sumo cantando “Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos” o los Redonditos de Ricota con el incrédulo “ya nadie va a escuchar tu remera”, anunciado un año antes, y “el futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves…”, de los meses posteriores.
¿Quién escuchaba las remeras de infinidad de adolescentes y jóvenes de esa época que expresaban las necesidades de justicia, la reivindicación de una mejor forma de vida y una clara actitud anti-represiva? ¿Qué remeras habrán escuchado los dirigentes radicales de la época? ¿Y la renovación peronista que acompañó a Raúl Alfonsín, en un gesto digno de reconocimiento? ¿O el sindicalismo que en menos de un lustro se convertía mayoritariamente en patronal? ¿Y la izquierda que prontamente recibiría el cambio de paradigma con la caída del muro y la reconversión del socialismo real?
En abril de 1987 la fatalidad se presentó nuevamente como autoprofecía. La historia argentina ya enseñaba sobre las negativas consecuencias de flaquear en perjuicio de los intereses populares en momentos cruciales o de crisis. Y más aún cuando el pueblo estaba movilizado y convencido. Era muy acertado –cuatro días antes– el aviso de Alfonsín de que ceder significaba poner en juego el destino de la nación. El drama nacional le daba justa razón a sus palabras. La pregunta obvia –entonces- queda flotando en el aire. Todas las respuestas ensayadas para explicar el accionar en forma opuesta de la acertada predicción han sido inconducentes. Nada sería igual después del 19 de abril de 1987. El destino del país se había decidido en favor de intereses muy concretos. Otro futuro había llegado.
Pero semana santa –también– proyectaría las relaciones futuras que el radicalismo autodenominado socialdemócrata tendría con muchos de los que nos identificamos con el progresismo, la izquierda y los movimientos populares y nacionales. A la claudicante negociación de abril de 1987 no solamente habría que sumarle la ley de Obediencia Debida y, anteriormente la del Punto Final, en diciembre del 86, y defendidas en el Congreso por los principales personajes del progresismo radical de la época (treinta años más tarde mayoritariamente devenidos en viejos conservadores e impulsores de un gobierno de derecha empresarial). También hay que recordar que la vida de las mayorías empezaba nuevamente a ser pauperizada y que la democracia, que había esperanzado con educar, comer y vivir dignamente, pasaba a ser la cara opuesta de esas promesas pos-dictadura. La acción de la UCR en esos años produjo una suerte de anti-radicalismo difícil de saldar, profundizado por los actos de los años siguientes. Porque si bien en la década del dos mil hubo un cierto reconocimiento histórico a la figura de Alfonsín, los hechos propios y los de su partido en relación a la construcción de una sociedad con importantes pisos de justicia, dejaron un sabor amargo.
Esa antinomia se profundizó con la experiencia universitaria y se consolidó en la experiencia de la Alianza. No es éste un escrito para hablar contra el radicalismo, pero sí para intentar explicar que abril de 1987 también dice –como anticipamos– algo de la construcción de identidades políticas posteriores, algo de las marcas generacionales.
Hay aprendizajes históricos de cada proceso particular. A lo largo de la democracia instaurada en 1983, cada vez que un conflicto sustancial se resolvió bajo la lógica del posibilismo, las mayorías del país retrocedieron en derechos, mejoras de la calidad de vida y expectativas, en forma inversamente proporcional a los intereses de los grupos del poder real y las corporaciones nacionales e internacionales.
Quizás ese aprendizaje dramático haya hecho mella en el kirchnerismo de comienzo del siglo XXI y en la densidad y variedad de sus batallas más resonantes, que no han sido todas victoriosas. Porque –incluso– con sus contradicciones, han dado la oportunidad de romper con esa lógica posibilista desde el Estado, brindando nuevas esperanzas, reconfigurando la palabra pública y las formas de atravesar los conflictos. Los momentos en que esta lógica de no-poder atrapó al gobierno nacional y popular fueron – precisamente– de estancamientos.
Organizarse y militar fuera de la lógica del posibilismo es una indudable marca de época, aunque no es exclusiva consecuencia de semana santa. No legitimar el orden establecido y aceptar todas sus reglas como devenidas de la naturaleza, sostener principios fundadores de una forma de organización social y el rol del Estado, más allá de saberse en minoría, seguir comprometidos con los horizontes de cambio social de los asesinados y desaparecidos, abrazar a las Madres y Abuelas en sus causas y no claudicar ante los intentos de imponer el fin de la historia, fueron acciones colectivas que calaron en esta sociedad. Probablemente gran parte del movimiento social de los noventa, las conquistas de los años del kirchnerismo y la enorme militancia que se abrió paso en estos tiempos sean –también– una consecuencia de esa generación, de ese tono de época que hace treinta años desoyó los consejos del posibilismo y el neoliberalismo (¿dos caras de una misma moneda?), al asumir que las causas que nos movilizan son de largo aliento y no se definen en derrotas circunstanciales, contiendas electorales o ante amenazas autoritarias.
RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).