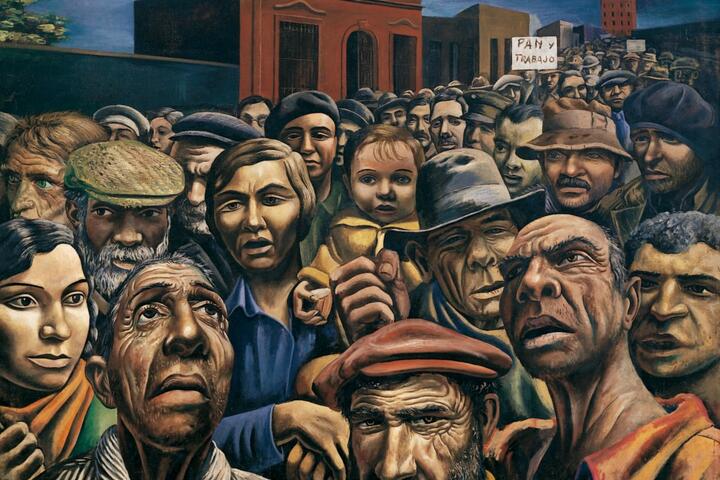Para qué ganar
A gusto de cada quien, según recaiga en el sesgo de confirmación o se deje sorprender, serán buenos o malos. Lo cierto es que análisis sobre el país electoral ha habido muchos, desde el anochecer del domingo 26.
Asomó por allí un primer atisbo de coincidencia, entre varias líneas disímiles, a veces excluyentes: faltó ser algo más que Anti, volver a lo pasado o postularse como freno a aquello en lo que una porción de la población ve -como mínimo- el mal menor.
Por delante queda dilucidar las razones por las que se ausentó una propuesta de futuro que pudiera rivalizar en serio con las disparatadas ilusiones que propone el elenco estable, un futuro glorioso que demanda fe sin plazos. Con la desaceleración inflacionaria como módica prueba y secreto adelanto de lo que viene.
No sería inútil comenzar a explorar hipótesis, dejando la lista abierta a tachaduras o añadidos.
Un primer elemento podría estar en el encierro general en el plano táctico, aplicado a las luchas posicionales internas, ahora con afán testamentario para aquí o allá. En años impares, se diversifica para intentar ganar en el fixture externo. Desde 2011 que no se logra, con la sola excepción de 2019, cuando alcanzó con ser y hacer un conglomerado opositor.
Lo táctico es a veces imprescindible, pero otras resulta una distracción. Llega siempre un momento en que debe actualizarse el interrogante de para qué era que se quería ganar. Pregunta simple, básica, tonta. Fundacional, renovadora.
Un segundo aspecto podría girar en torno a uno de los componentes de la alianza popular: el progresismo, tan denostado por las derechas y pecheado por los sectores más ortodoxos del peronismo o la izquierda. Muchas de esas críticas florecen recién ahora, porque es necesario buscar chivos expiatorios o cortinas de humo, y se diluyeron lo políticamente correcto y sus alarmas censoras.
Lo cierto es que el progresismo nutrió tanto la experiencia, en particular durante el gobierno de Alberto Fernández, que se convirtió en uno de los rostros del polo izquierdo en el juego pendular del presidencialismo argentino. Resistido a veces, jamás rechazado. Corresponde, sus demandas son genuinas. Sus votos, también.
Sin embargo, es una identidad líquida, que lleva congénito el mandamiento de lo inorgánico. Debatir las razones podría ser impreciso, erróneo, posiblemente improductivo.
Colocado en examen como definición política, el problema en torno al progresismo no parecen ser sus componentes por separado, ni si se coincide o no con quienes los impugnan, a veces desde un teléfono público en las cavernas.
Lo problemático de esas ideas está en que carecen de orden como conjunto, de tal suerte de constituir una propuesta dada. A diferencia del marxismo, el anarquismo o el peronismo, el progresismo no postula su modelo de sociedad. Con qué reemplazaría aquello que se propone derribar.
Peronismo, comunismo y socialismo forman parte del conglomerado nacional y popular más o menos estable del las últimas dos décadas. Ninguna de esas identidades ha prevalecido nítidamente, como no sea por la presidencia institucional de partidos o la ubicación en las boletas de los rostros de 1945.
Es cierto que no toda reivindicación de identidad peronista o marxista se ubica dentro de lo que hoy se llama Fuerza Patria. Son excepciones minoritarias, crecientes o decrecientes según la hora o la estación, pero sin posibilidades inmediatas reales de poder. Otras, que supieron rascar cargos en experiencias liberales, no reivindican las banderas sino apenas los ismos. Ya los amortizaron.
Más allá de eso, la pregunta por el horizonte de estrategia persiste. Incluso se expande en reversa, colocando en duda si la imagen de un punto de llegada alguna vez existió. O si todo se dio por supuesto, y cada quien confirmaba lo que quería creer.
Por allí puede andar una tercera hipótesis de la lista en exploración, no excluyente con las anteriores. Por el contrario, tal vez sea un complemento necesario. Acaso debamos preguntarnos si el kirchnerismo de los mejores años, que no se podrán borrar de la Historia, supo ser algo más que el aprovechamiento de las oportunidades para recuperar algo de lo antes arrebatado o el control de daños ante tembladerales externos que amenazaban el frágil equilibrio económico y social de este jenga periférico en que jugamos y nos juegan. Otros tienen más suerte, y juegan a la ruleta.
Como dijo Cristina Fernández en su última carta, el país que dejó en 2015 no existe ya. Pero es posible que revisitarlo regale alguna clave de futuro. Para construirlo sostenible, ordenado, sabiendo lo que se es y lo que se propone, sin resignar la multiplicidad de orígenes que expresan una síntesis de grandes capítulos de la biografía colectiva.
Luce necesario arribar a un complemento entre las tácticas de lo posible y un horizonte más largo, para eludir las mejores trampas que se le han tendido a los caminos de conquista de derechos: las del libre ingreso al desgaste pendular.