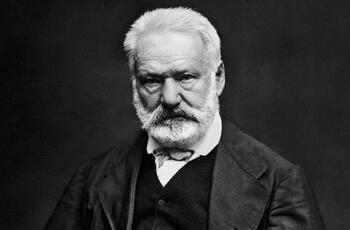La llama incombustible de Giordano Bruno: a propósito de “La cena de las Cenizas”, de Claudio Archubi
La cena de la Cenizas de Claudio Archubi, libro aparecido dentro de la colección “Poesía latinoamericana” de la pequeña editorial porteña La Primera Vértebra, es una obra poética portentosa, espléndidamente bella.
El título anuncia el tema y la conexión con ese Giordano Bruno, teólogo y filósofo panteísta, astrónomo, mago y poeta, nacido en los arrabales de Nápoles en 1548, puesto a arder por la Inquisición allá por el 1600, tras diez años de prisión y tortura. Porque el sintagma “cena de las Cenizas” juega, en primer lugar, con el título homónimo de una de las obras maestras de Bruno, La cena de le Ceneri, publicado en Londres en 1584 y el primero de sus libros que adopta la forma del diálogo platónico; solo que Bruno elige su lengua natal, el toscano, y no el más esperable latín del que se servía su época para las obras más “serias”.
“Cenizas/Ceneri”, en segundo lugar, retrotrae al miércoles de Ceniza en el que supuestamente se desarrolló ese diálogo nocturno; y el miércoles de Ceniza es el día que antecede a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La simbología puede aplicarse, por supuesto, al propio Bruno, sufridor y mártir del pensamiento, pensamiento resurrecto por la posteridad.
En tercer lugar, cenizas son las del propio Bruno, puestas a arder y enfriarse y así continuamente hace ya más de cuatro centurias. Como dice Archubi: “el Mundo está ardiendo en Bruno; siempre lo estuvo”. Más gráficamente aún: “¿Ves cómo se abre el atanor de su piel?”. Y atanor es el hornillo de los alquimistas –de algún modo, Bruno también fue un alquimista–, donde se cuecen verbos y sustantivos más duraderos que las hogueras inquisitoriales.
El libro de Archubi es un poemario en prosa, o con versos que suelen constituir todo un párrafo, o con párrafos que suelen amalgamarse libremente como versículos bíblicos de una traducción arcaizante: un poemario con el cual, cuatro siglos después del “ajusticiamiento” de Giordano Bruno, Archubi sale a demostrarnos que palabras y silencios y cenizas de Bruno siguen teniendo cosas para decirnos, cosas sabidas pero olvidadas, secretas pero reveladas, muertas pero fulgurantes. Y es lógico que le haga balbucir: “brillaré en la noche, me diseminaré por el aire, atravesaré los cuerpos, tocaré el futuro // […] con mi amorosa peste”.
Es una gran suerte para la Poesía que la educación de Claudio Archubi no se haya gestado en las aulas de Puan o en las fotocopiadoras de la facultad de Sociales; estos reductos suelen expeler, últimamente, yoes o yoítos poéticos bastante desharrapados, aunque con altas opiniones acerca de sí mismos. Archubi procede de las ciencias duras, es físico atómico e investigador del Conicet dentro de ese campo. Bien entendida, la Física puede ser un poema ferozmente vertiginoso, donde todo yo (o yoíto) debiera tomar conciencia de su infinitesimal entidad liliputiense.
No es casualidad que algunos de los poemas más antiguos de occidente, los de los presocráticos jónicos o eleáticos, estuvieran dedicadas a esa ciencia, entonces en su génesis. Ojo: uno puede entrar en el perfil de Archubi en el Conicet y pispear sus trabajos académicos, y percatarse enseguida de que su estilo guarda nula relación con el del texto que ahora estamos examinando. Sabe cuándo y cómo escribir como científico y cuándo y cómo escribir como poeta: distinción que no siempre es fácil de hallar, ¡ay!, en los procedentes de las áreas humanísticas, donde el lenguaje poético raramente se filtra en los papers, pero donde la grisitud de los papers a menudo invade el lenguaje poético, anulándolo casi por completo.
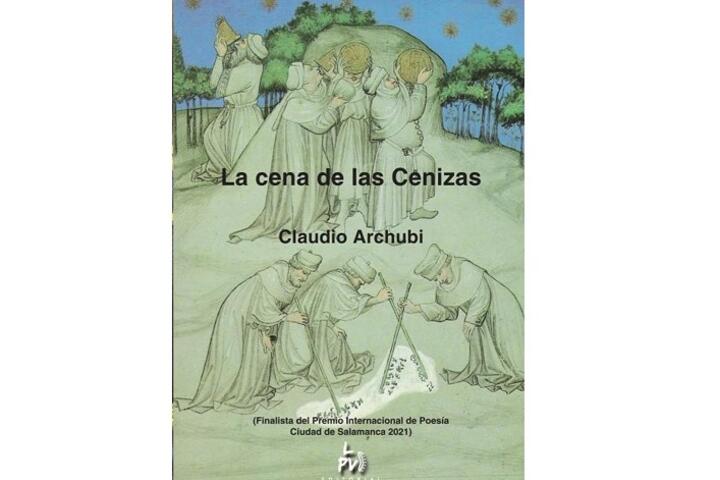
Lo que las ciencias duras parecen haberle proporcionado a Archubi es una profundidad de planos y de campos, una visión que de hecho trasciende la de la propia física para volverse metafísica, y esto sea dicho en sentido estricto, sin ninguna connotación new age. Paradójicamente, y remontándose a los primeros principios, Archubi cruza las antiguas puertas de la percepción y se interna en los laberintos de la magia y del mito, que al cabo fueron los padres tanto de la poesía como de la propia ciencia. No en vano se hace portavoz de personajes históricos que no supieron de lindes artificiosos entre lo sagrado y lo profano, la razón y la fe, la teoría y la empiria, los mundos asibles e inasibles.
En un poemario anterior, Archubi asumió la caudalosa voz del mallorquín Ramón Llull. En La cena de las Cenizas pone en diálogo a Bruno (o a su heterónimo Filoteo, “amigo de Dios”) con Llull, pero también con Copérnico, Galileo, Lucrecio y Paracelso, y con su amada Giulia, y con el Gran Inquisidor que en vano lo envía a las llamas, porque de ellas retornará siempre.
Y pone a Bruno en diálogo con su propio cuerpo en llamas, dispuesto a fundirse con ese universo que (certeramente) imaginó aún mucho más amplio y dinámico que el fraguado por Copérnico. El universo de Bruno no conoce de límites, bordes, mecanicismos ni centralidades de la Tierra o del Sol o de un Dios personal sentado detrás de las Estrellas Fijas, en su trono de Empíreo.
Cuando Bruno alza su plegaria, lo hace a una divinidad cuyas partículas pueden estar presentes en sí mismo –“Dios se vierte en mi cuerpo”–, en la hierba, en los globos infinitos del cosmos, en el fuego que lo devora y en el leño que lo alimenta, y hasta en el propio inquisidor que se ignora portador de ese trozo de Dios. El Bruno de nuestro poeta puede preguntarse: “¿Mi muerte estará vacía? ¿Te atravesará como una de esas cosas? // ¿A quién atravesará tu muerte? ¿Se cruzará alguna vez con la mía? // ¿Respirarán juntas en una misma boca que las diga, como una nota al pie del gastado cuaderno de la Nada?”.
Es que un cosmos como el de Bruno no solo rompe certezas: es mareador de solo pensarlo. “El universo es un triste animal diseminado […] que se multiplica a sí mismo mirándose en nosotros, repleto de rutas a ninguna parte, donde crecen el error y el espanto”. O más aún: “Multiplicado el Mundo es uno y con él nosotros ninguno”.
Pero esta tristeza no es sinónimo de escepticismo. Citando nuevamente al Bruno soñado por Archubi: “La sabiduría del arbusto: aire, agua, sol y aspereza de tierra adentro”. La Tierra misma: “Crecimos inclinados porque la Tierra nos quiere de regreso”; “La Tierra canta, Señor, ¿por qué nadie la escucha?”.
Ni de divorcio con la Belleza, que, inclusive en su mímesis puede darnos la pizca de una Verdad: “Y yo, Filoteo, te digo que cada estatua está diciendo una palabra, la dice eternamente, y es distinta en cada uno que la contempla. Y si la miras dos veces vuelve a ser distinta”.
Ese Bruno hurga “como la uña de Dios, rasgando las almas, una por una, para verlas por dentro”. Y no es inmune al amor ni a su fatal consecuencia, la soledad, trasunto humano de la infinitud del universo. En diálogo con Giulia –prima y amada, e interlocutora de alguna de sus obras–, Bruno espeta: “Imagínate que tú eres mi soledad. Imagínate que por un instante creí tocar el borde. // Y luego, imagínate que eso es imposible”. Peor todavía: “Dos cuerpos no pueden tocarse para siempre”. Y en confrontación con el famoso apotegma de Hamlet: “El resto nunca fue silencio: fue el eco de una pregunta infinita”.
Archubi tiene el mérito, alquímico ya que por esos rumbos andamos, de transmutar una cosmología en elegía, y, como ya un poco adelantamos, la física en metafísica, y la metafísica en poesía. Al parecer, piensa seguir asumiendo la voz de otros heterodoxos en futuros libros. Bienvenida sea esa saga tan prometedora.
El universo de Bruno no conoce de límites, bordes, ni centralidades.
Unas palabras sobre el estilo. Archubi posee algunas particularidades que en alguien menos talentoso serían desastrosas pero que en él obran como virtudes. Su texto abunda en fuegos y llamaradas. Su Bruno arde en todas sus páginas, se transfigura para incendiarlo todo. La paradoja es que toda está dicho desde un lenguaje helado como el de un cristal de roca, desde una frigidez que revela la perfección de la cinceladura, de la búsqueda ímproba de le mot juste.
En su poesía, Archubi lo sacrifica todo en pos de la semántica y casi nada en pos del virtuosismo o de la floritura. Más paradójico aún: todo esto no impide que esté bien lejos de lo que entenderíamos por una expresión clasicista, sino que más bien lo localizamos cerca del barroco, pero de un extraño barroco donde cada palabra forma parte de una economía rigurosa. Lo llamaríamos un “barroco ascético”; también nos serviría, para definirlo, la “llama helada” de Blas de Otero. Quizás la voz poética de Archubi sea equiparable a este oxímoron, sin agotarse en él. Este contraste, pues, entre contenido y forma produce un extrañamiento que conduce a un goce lector más que digno de ser agradecido.
Ahora bien, si no hemos tenido empacho en considerar el texto en sí como deslumbrante, no podemos decir lo mismo los paratextos, que lo afean sobre todo a fuerza de ser innecesarios. Innecesaria, por ejemplo, es la mención, que entorpece la tapa y la portada, de que el libro salió finalista en no sé cuál concurso de Salamanca: el libro se defiende solito, sin necesidad de Salamanca alguna.
Innecesaria es la contratapa, escrita por el gran poeta mexicano Balam Rodrigo, pero que aquí suena como un texto de apurado compromiso, con tautologías y otras fealdades: “pensamiento mágico-poético”, “conocimiento mágico-simbólico”, “espejo grimórico”… Innecesarios son los epígrafes de las ilustraciones –tomadas de viejas ediciones del propio Bruno et alii–, la extensa biografía del autor que en realidad es un pedestre CV de premios, menciones y concursos, o la bibliografía con los libros leídos de o sobre Bruno… Imaginemos a Borges trazando una bibliografía para El hacedor o a Eliot para La tierra baldía…
Dicho esto, regresamos al texto, y también a uno de los pasajes que de él hemos citado. Como la estatua elogiada por Bruno, La cena de las Cenizas parece estar destinada a más de una lectura, a más de una mirada. Aunque la obra en sí, por cierto, está basada a su vez en lecturas dilatadas y quizás obsesivas del verdadero Bruno del siglo XVI, un lector ingenuo no las precisa para acercarse al imaginado por Archubi. Intuirá ecos y con eso le será suficiente; en la segunda mirada habrá más enigmas revelados, pera esas epifanías variarán con cada individuo.
Ojalá este libro se encuentre con muchos lectores y muchos relectores.